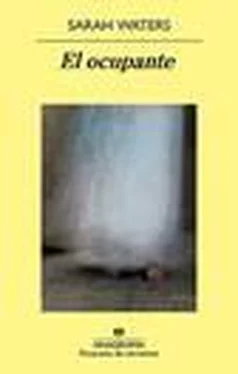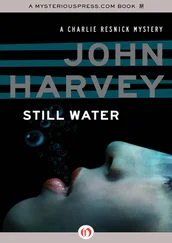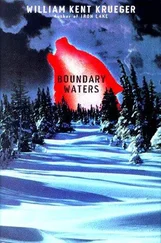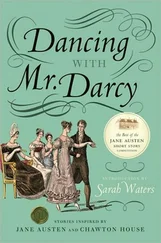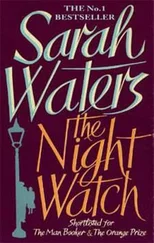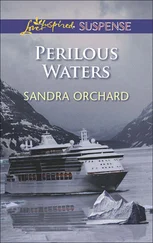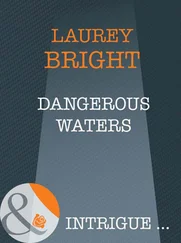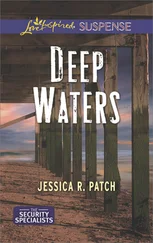– Oh, me limito a acatar lo inevitable -dijo-. Verá, casi todo el mundo considera a mi madre una soñadora incurable, pero en cuanto se le mete una idea en la cabeza no hay manera de quitársela. Rod dice que organizar una fiesta con la casa en este estado será como si Sarah Bernhardt interpretara a Julieta con una sola pierna; y debo decir que no le falta razón. Yo me quedaría en la salita toda esa noche, con Gyp y la radio. Me parece mucho más divertido que ponernos todos de punta en blanco para recibir a gente a la que ni siquiera conocemos y que probablemente no nos caerá muy bien.
Hablaba como cohibida y su tono no me sonó del todo sincero, y aunque siguió renegando, era evidente que en alguna medida le apetecía la fiesta, porque a lo largo de las dos semanas siguientes se volcó en limpiar y ordenar el Hall, recogiéndose a menudo el pelo en un turbante y poniéndose a gatas al lado de Betty y la asistenta diaria, la señora Bazeley. Cada vez que yo visitaba la casa veía alfombras colgadas y sacudidas, cuadros nuevos en paredes vacías y diversos muebles salidos de un trastero.
– ¡Se diría que viene Su Majestad! -me dijo la señora Bazeley, un domingo en que fui a la cocina en busca de más agua salada para el tratamiento de Rod. Ella había venido un día adicional-. No sé, todo este jaleo. ¡A la pobre Betty le han salido callos! Betty, enséñale los dedos al doctor.
Betty estaba sentada a la mesa, limpiando una serie de objetos de plata con un limpiametales y un trapo blanco, pero al oír las palabras de la otra mujer dejó el trapo y me mostró las palmas extendidas: complacida por la atención, creo. Al cabo de tres meses en Hundreds, sus manos de niña habían engordado y estaban manchadas, pero le agarré la yema de un dedo y se lo sacudí.
– ¡Vamos! -dije-. Mucho peor se te pondrían las manos en el campo… o en una fábrica, sin ir más lejos. Son buenas manos de aldeana, sí, señor.
– ¡Manos de aldeana! -dijo la señora Bazeley, mientras Betty, con aire ofendido, reanudaba el abrillantado de la plata- Lo peor fue limpiar las arañas de cristal. La semana pasada, la señorita Caroline le hizo limpiar cada maldita lágrima. Disculpe mi lenguaje, doctor. Pero esas arañas habría que echarlas abajo. En otra época vendrían unos hombres para llevárselas a Brummagem [2]y tirarlas allí. Y todo este ajetreo que nos tiene pasmadas -repitió- es por un par de tragos; ni siquiera una cena. Y los que vienen son gente de Londres, ¿no?
Pero los preparativos continuaron, y advertí que la señora Bazeley trabajaba con tanto ahínco como los demás. A fin de cuentas, era difícil que no te sedujera la novedad del suceso, porque en aquel año de racionamiento estricto hasta una pequeña fiesta privada resultaba una delicia. Como aún no había visto a los Baker-Hyde, sentía curiosidad por conocerlos, y también por ver el Hall engalanado al estilo de sus tiempos más grandiosos. Para mi propia sorpresa y disgusto, descubrí que incluso yo estaba un poco nervioso. Sentía que debía estar a la altura de la ocasión, y no estaba muy seguro de lograrlo. Fui a cortarme el pelo el viernes del fin de semana acordado. El sábado le pedí a mi ama de llaves, la señora Rush, que desenterrara mi ropa de gala. Encontró polillas en las costuras del traje y la camisa con algunas partes tan gastadas que tuvo que cortarle el faldón para remendarla. Cuando finalmente me miré en el espejo empañado de la puerta del ropero, mi aspecto de arreglo de última hora no era muy alentador. Hacía poco que había empezado a perder pelo y, recién cortado, mis sienes parecían despobladas. Había visitado de noche a un paciente y estaba adormilado por la vigilia. Me parecía a mi padre, comprendí consternado, o al aspecto que habría tenido mi padre si alguna vez se hubiera puesto un traje de etiqueta: como si yo me hubiera sentido más a gusto con la chaqueta marrón y el delantal de un tendero.
Graham y Anne, divertidos por la idea de que me codease con los Ayres en vez de cenar el domingo con ellos, me pidieron que fuera a beber algo en su casa antes de salir para la fiesta. Entré tímidamente y, como había previsto, Graham soltó una carcajada al verme vestido de aquella manera. Anne, más bondadosa, me pasó un cepillo por los hombros y me obligó a deshacer la corbata para hacerme ella misma el nudo.
– Ya está. Estás muy guapo -me dijo cuando terminó, con ese tono que usan las mujeres para piropear a los hombres poco apuestos.
– ¡Espero que lleves camiseta! -dijo Graham-. Morrison fue a una fiesta en el Hall hace unos años. Dijo que fue la noche más fría de su vida.
Coincidió que el caluroso verano había dado paso a un otoño muy cambiante, y que el día había sido frío y húmedo. La lluvia arreció cuando salí de Lidcote, transformando las polvorientas carreteras rurales en arroyos de barro. Tuve que correr desde el coche con una manta encima de la cabeza para abrir las verjas del parque, y cuando al final del sendero pegajoso y mojado aparqué en la explanada de grava, miré el Hall con cierta fascinación: nunca había estado allí a una hora tan tardía y, con su silueta irregular, parecía estar difuminándose en la creciente oscuridad del cielo. Corrí hacia la escalera y tiré de la campanilla; la lluvia caía a chorro ahora, como un balde de agua. Nadie vino a abrirme. Mi sombrero empezaba a combarse alrededor de las orejas. Así que al final, temiendo ahogarme, abrí la puerta sin cerrojo y entré.
Era una de las jugarretas de la casa que hubiese atmósferas tan distintas dentro y fuera de la misma. El sonido de la lluvia se amortiguó cuando empujé la puerta para cerrarla, y vi que unas tenues luces eléctricas iluminaban el vestíbulo, lo bastante fuertes para destacar el brillo del suelo de mármol recién encerado. Había floreros en todas las mesas, rosas del verano ya pasado y crisantemos de bronce. El piso de arriba estaba débilmente alumbrado y el de más arriba todavía más oscuro, de tal forma que la escalera ascendía hacia las penumbras; la cúpula de cristal en el techo retenía la última luz crepuscular y parecía suspendida en la oscuridad, como un disco translúcido. El silencio era perfecto. Cuando me hube quitado el sombrero empapado y sacudido el agua de los hombros avancé un paso sin hacer ruido y me quedé un momento mirando hacia arriba en el centro del suelo reluciente.
Luego seguí avanzando por el corredor del sur. Descubrí que la salita estaba caldeada e iluminada, pero vacía; más adelante, vi una luz más fuerte en la puerta abierta del salón y me encaminé hacia allí. Al oír mis pasos, Gyp empezó a ladrar; un segundo después vino a mi encuentro brincando, con ganas de fiestas. Le siguió la voz de Caroline:
– ¿Eres tú, Roddie?
En sus palabras había una nota de tensión. Yo seguí andando y contesté, un poco acobardado:
– ¡Sólo soy yo, me temo! El doctor Faraday. Espero que no le importe que haya entrado. ¿Llego demasiado temprano?
Oí que se reía.
– Que va. Somos nosotros los que nos hemos retrasado horrores. ¡Venga aquí! No puedo ir donde usted.
Descubrí que hablaba desde lo alto de una escalera pequeña, en una de las paredes del fondo del salón. Al principio no comprendí por qué; la habitación me tenía deslumbrado. Ya era imponente la primera vez que la vi, a media luz y con los muebles enfundados, pero ahora todas las butacas y sofás delicados estaban al descubierto, y la araña -una de las que, era de suponer, habían producido ampollas a Betty- llameaba como un horno. También estaban encendidas otras lámparas más pequeñas, y captaban la luz, y la reflejaban, unos toques dorados en diversos ornamentos y espejos, y sobre todo el amarillo Regencia, aún vivo, de las paredes.
Caroline me vio pestañear.
– No se preocupe, los ojos dejarán de llorarle enseguida -dijo-. Quítese el abrigo y sírvase algo de beber. Mi madre se está vistiendo y Rod ha ido a resolver algún problema en la granja. Pero yo casi he terminado aquí.
Читать дальше