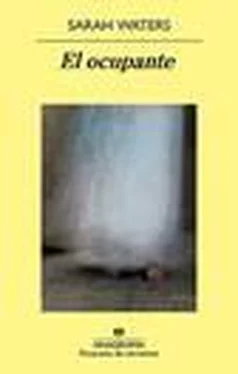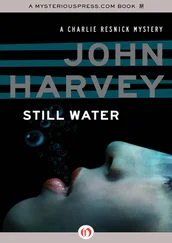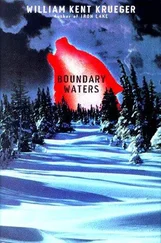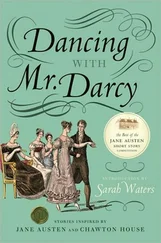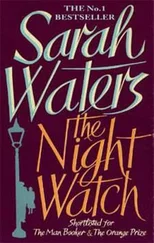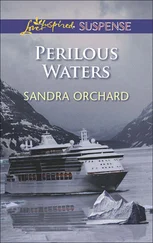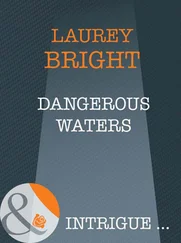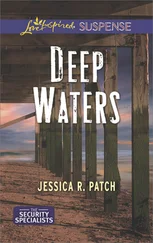– ¿Sí? Muy amable. Los carteros son tan negligentes hoy día… Antes de la guerra, Wills, el cartero, venía hasta la misma puerta dos veces al día. El hombre que hace el reparto ahora se queja de la distancia. Ya podemos estar agradecidos de que no nos deje el correo al final del sendero.
Cruzó la habitación mientras hablaba, haciendo un gesto breve y elegante con una de sus manos esbeltas y enjoyadas, y la seguí hasta las butacas al lado de la chimenea. Vestía más o menos igual que en mi primera visita, un lino oscuro arrugado, una bufanda de seda anudada al cuello y un par de zapatos embetunados que atraían un poco la mirada. Me miró con afecto y dijo:
– Caroline me ha dicho lo que está haciendo por Roderick. Le agradezco muchísimo que se interese por él. ¿Cree realmente que ese tratamiento será beneficioso?
– Bueno, hasta ahora los síntomas son buenos.
– Más que buenos -dijo Caroline, sentándose en el sofá con un ruido sordo-. El doctor se hace el modesto. Es un verdadero cambio, madre.
– ¡Pues qué maravilla! Ya sabe, doctor, lo mucho que trabaja Roderick. Pobre chico. Me temo que no tiene la mano que tenía su padre para la finca. No tiene su sensibilidad para la tierra y sus cosas.
Intuí que era verdad. Pero dije cortésmente que no estaba seguro de que la sensibilidad para el campo siguiera siendo importante, a juzgar por las dificultades que afrontaban los granjeros; y con esa prontitud para agradar que caracteriza a la gente realmente encantadora, ella contestó al instante:
– Sí, por supuesto. Supongo que usted sabe de esto mucho más que yo… Pero dígame, creo que Caroline le ha enseñado la casa.
– Sí, en efecto.
– ¿Y le ha gustado?
– Muchísimo.
– Me alegro. Naturalmente, es una sombra de lo que fue. Pero tenemos la suerte de haberla conservado, como mis hijos me recuerdan continuamente… Para mí, las casas del siglo XVIII son las más bonitas. Fue un siglo tan civilizado… La casa victoriana donde yo crecí era un verdadero adefesio. Ahora es un internado católico, y debo decir que las monjas están muy contentas allí. Me preocupan, sin embargo, las pobres niñas, con tantos pasillos oscuros y tantas vueltas de escalera. Cuando yo era niña decíamos que estaba embrujada; no creo que lo estuviese. Ahora quizá sí. Mi padre murió allí y odiaba a los católicos con toda su alma… Habrá oído hablar de todos los cambios que ha habido en Standish, ¿no?
– Sí -asentí-. Bueno, sobre todo las cosas que me cuentan mis pacientes.
Standish era una «mansión» de las inmediaciones, una casa solariega isabelina cuyos propietarios, la familia Randall, habían abandonado el país para emprender una nueva vida en Sudáfrica. La casa había estado desocupada dos años, pero recientemente la habían vendido: el comprador era un londinense llamado Peter Baker-Hyde, un arquitecto que trabajaba en Coventry, y que adquirió Standish como retiro campestre porque poseía un «encanto apartado».
– Tengo entendido que tiene mujer y dos niñas, y dos automóviles caros, pero no caballos ni perros. Y he oído que tiene un buen historial de guerra; se comportó como un héroe en Italia. Es evidente que le han ido bien las cosas: parece ser que ha gastado un montón de dinero en restaurar la casa.
Lo dije con una pizca de despecho, porque ninguno de los nuevos ricos de Standish había solicitado mis servicios: aquella misma semana me había enterado de que Baker-Hyde se había incorporado a la lista de uno de mis rivales, el doctor Seeley.
Caroline se rió.
– Es un constructor, ¿no? Seguramente echará abajo Standish y construirá una pista de patinaje. O quizá venda la casa a los americanos. La embarcarán rumbo a Estados Unidos y la reconstruirán allí, como hicieron con el priorato de Warwick. Dicen que a un americano le puedes vender un pedacito de madera negra diciéndole que procede del bosque de Arden [1], o que Shakespeare estornudó encima, o cosas por el estilo.
– ¡Qué cínica eres! -dijo su madre-. Creo que los Baker-Hyde parecen encantadores. En los tiempos que corren quedan en el condado tan pocas personas realmente agradables que deberíamos agradecerles que se instalen en Standish. Me siento casi en una isla desierta cuando pienso en todas esas mansiones y lo que ha sido de ellas. Umberslade Hall, donde iba a cazar el padre del coronel, está ahora llena de secretarias. Woodcote está deshabitada, y creo que también Meriden Hall. Charlecote y Coughton han pasado a ser públicas…
Suspiraba al hablar, su tono se volvía serio y casi quejumbroso, y por un segundo aparentó la edad que tenía. Luego volvió la cabeza y cambió de expresión. Al igual que yo, había captado fuera, en el pasillo, el débil tintineo resonante de porcelana y cucharillas de té. Se llevó una mano al pecho, se inclinó hacia mí y dijo, con un murmullo de falsa inquietud:
– Ahí viene lo que mi hijo llama «la polca del esqueleto». Verá, Betty tiene un auténtico talento para tirar tazas. Y no tenemos suficiente cubertería… -El tintineo se hizo más fuerte y ella cerró los ojos-. ¡Oh, el suspense! -A través de la puerta abierta gritó-: ¡Mira dónde pisas, Betty!
– ¡Ya miro, señora! -fue la respuesta indignada, y al momento la chica apareció en la entrada, ceñuda y sonrojada mientras maniobraba con la amplia bandeja de caoba.
Me levanté para ayudarla, pero Caroline se levantó al mismo tiempo. Cogió diestramente la bandeja de las manos de Betty y la inspeccionó después de dejarla en la mesa.
– ¡Ni una sola gota derramada! Debe de ser en su honor, doctor. ¿Has visto que ha venido a vernos el doctor Faraday, Betty? ¿Te acuerdas de aquella vez que te sacó del apuro con una cura milagrosa?
Betty bajó la cabeza.
– Sí, señorita.
Yo dije, sonriendo:
– ¿Cómo estás, Betty?
– Muy bien, gracias, señor.
– Me alegro de saberlo y de verte con tan buen aspecto. ¡Y además tan elegante!
Lo dije sin malicia, pero a ella se le oscureció un poco el semblante, como si sospechara que me burlaba de ella, y entonces recordé que se había quejado del «vestido y la cofia espantosos» que los Ayres le obligaban a ponerse. Lo cierto es que su atuendo era bastante singular, un vestido negro y un delantal blanco, los puños almidonados y un cuello que empequeñecían sus muñecas y su garganta de niña; y en la cabeza llevaba una cofia recargada de flecos, una de aquellas cosas que yo no recordaba haber visto en un salón de Warwickshire desde antes de la guerra. Pero en aquel escenario anticuado y de una elegancia desastrada era algo difícil imaginarla vestida de otra manera.
Y parecía bastante saludable, y se esmeró en distribuir las tazas y las porciones de bizcocho como si se estuviera adaptando muy bien a la casa. Cuando terminó, incluso inclinó la cabeza, al modo de una reverencia incompleta. La señora Ayres dijo: «Gracias, Betty, así está bien», y la criada se dio media vuelta y se retiró. Oímos el retumbo y el crujido de sus zapatos de suela sólida cuando se dirigía de regreso al sótano.
Caroline puso en el suelo un cuenco de té para que Gyp lo lamiese y dijo:
– Pobre Betty. No es una camarera innata.
Pero su madre se mostró indulgente.
– Oh, hay que darle más tiempo. Siempre recuerdo que mi tía abuela decía que una casa bien gobernada era como una ostra. Las chicas te llegan como granos de arenilla; diez años después, se marchan como perlas.
Se dirigía tanto a mí como a Caroline, olvidando obviamente, de momento, que mi propia madre había sido uno de los granos de arenilla de los que hablaba su tía abuela. Creo que hasta Caroline lo había olvidado. Estaban sentadas cómodamente en sus asientos, degustando el té y el bizcocho que Betty les había preparado y luego les había traído torpemente y a continuación había cortado y servido en unos platos y tazas que, al sonar una campanilla, pronto recogería y lavaría… Esta vez no dije nada, sin embargo. Yo también degustaba el té y el pastel. Pues si la casa, al igual que una ostra, estaba moldeando a Betty, refinándola y ocultándola con una capa minúscula tras otra de su propio encanto particular, supongo que ya había iniciado un proceso similar conmigo.
Читать дальше