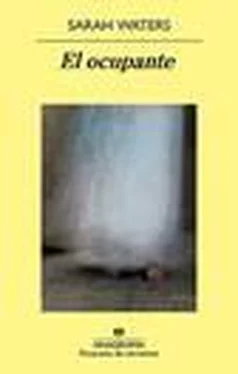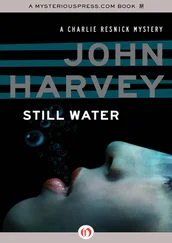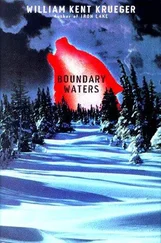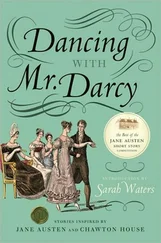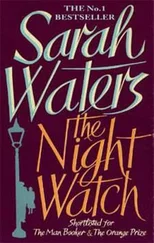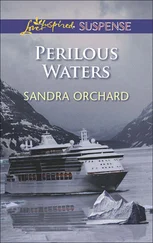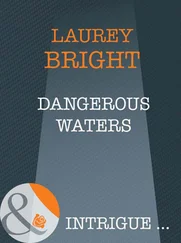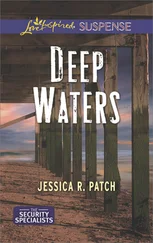– Ya me parecía a mí. ¡Qué suerte que haya sobrevivido! Había en Standish unas tapicerías maravillosas cuando nos mudamos, pero estaban prácticamente comidas por la polilla; tuvimos que deshacernos de ellas. Me pareció una lástima.
– Oh, claro que lo es -dijo la señora Ayres-. Aquellas tapicerías eran maravillosas.
La señora Baker-Hyde se volvió hacia ella con indiferencia.
– ¿Las vio usted?
– Sí, por supuesto -respondió la señora Ayres, pues ella y el coronel debieron de ser visitantes asiduos de Standish en los viejos tiempos.
Yo también había estado en la mansión una vez, para atender a uno de los criados, y sabía lo que ella estaba pensando ahora, así como todos los demás, de las hermosas habitaciones oscuras y los corredores de la casa, con sus alfombras y colgaduras antiguas, casi la mitad de las cuales, como Peter Baker-Hyde procedió a decirnos, habían revelado, tras una inspección minuciosa, que estaban infestadas de escarabajos, y hubo que retirarlas.
– Es horrible desprenderse de cosas -dijo su mujer, quizá en respuesta a nuestras caras graves-, pero el apego que les tienes no puede ser eterno, y salvamos lo que pudimos.
– Bueno -dijo él-, unos años más y todo Standish habría sido completamente insalvable. Los Randall parecían pensar que estaban haciendo un servicio al país quedándose de brazos cruzados y sin modernizar la casa; pero, en mi opinión, si no tenían dinero para mantenerla deberían haberse marchado hace siglos y haberla vendido a un hotel o un club de golf. -Hizo un gesto de simpatía hacia la señora Ayres-. Aquí se las arreglan muy bien, ¿no? Me han dicho que han vendido la mayor parte de la tierra de labranza. No se lo reprocho; estamos pensando en hacer lo mismo con las nuestras. Pero nos gusta el parque. -Llamó a su hija-. ¿Verdad, gatito?
La niña estaba sentada al lado de su madre.
– ¡Voy a tener un poni blanco! -nos dijo, radiante-. Voy a aprender a montarlo.
Su madre se rió.
– Y yo también. -Extendió la mano para acariciar el pelo de la niña. Llevaba en la muñeca unos brazaletes de cadenas que tintineaban como cascabeles-. Aprenderemos juntas, ¿verdad?
– ¿No sabe montar aún? -preguntó Helen Desmond.
– En absoluto, me temo.
– A no ser que hablemos de motocicletas -saltó Morley, desde su sitio en el sofá. Acababa de dar un cigarrillo a Caroline, pero ahora se distanció de ella, con el encendedor en la mano-. Un amigo nuestro tiene una. ¡Tendrían que ver a Diana embalada encima! Es como una valquiria.
– ¡Cállate, Tony!
Se rieron los dos de lo que obviamente era una broma entre ellos. Caroline se llevó una mano al pelo y desplazó ligeramente su peineta de estrás. Peter Baker-Hyde le dijo a la señora Ayres:
– Tiene caballos, supongo. Al parecer, por aquí todo el mundo tiene.
La señora Ayres movió la cabeza.
– Soy demasiado mayor para montar. Caroline le alquila un caballo de vez en cuando a Patmore, en Lidcote, aunque su cuadra ya no es lo que era. En vida de mi marido teníamos establo propio.
– Uno magnífico -medió Rossiter.
– Pero después, con la guerra, esas cosas se volvieron más difíciles. Y cuando hirieron a mi hijo lo fuimos abandonando… Roderick estuvo en la RAF.
– Ah -dijo Baker-Hyde-. Bueno, no se lo tendremos en cuenta, ¿verdad, Tony? ¿Qué pilotaba? ¿Mosquitos? ¡Bravo por él! Un amigo me llevó una vez en uno y no veía el momento de bajarme. Era como si te lanzaran al aire dentro de una lata de sardinas. Lo mío fue más bien un poco de remo en Anzio. Le hirieron en la pierna, creo. Me apena saberlo. ¿Qué tal está?
– Oh, bastante bien.
– Lo importante es conservar el sentido del humor, por supuesto… Me gustaría conocerle.
– Sí, bueno -dijo la señora Ayres, incómoda-. Sé que a él le gustaría conocerle a usted. -Miró la esfera de su reloj de pulsera-. La verdad es que no sé cómo disculparme porque todavía no haya venido a recibirles. Me temo que lo peor de dirigir la propia granja es que es algo imprevisible…
Alzó la cabeza y miró alrededor; por un segundo pensé que quizá estuviese a punto de hacerme un gesto a mí. Pero llamó a Betty.
– Betty, ve a la habitación de Roderick y entérate de por qué se retrasa, ¿quieres? No te olvides de decirle que todos le estamos esperando.
A Betty le ruborizó la importancia de su misión y salió a cumplirla. Volvió unos minutos después diciendo que Roderick se estaba vistiendo y se reuniría con nosotros lo más pronto posible.
La reunión se prolongaba, sin embargo, y Rod seguía sin aparecer. Volvimos a escanciar bebidas y la niña se puso más alegre, exigiendo otro sorbo de vino. Alguien sugirió que quizá estuviera cansada, y que seguramente le encantaba que le permitieran estar levantada después de la hora de acostarse; al oír esto, su madre le acarició el pelo de nuevo y dijo, indulgente:
– Oh, más o menos la dejamos corretear hasta que la vence el sueño. No le veo sentido a mandarles a la cama porque ha llegado el momento. Produce toda clase de neurosis.
La propia niña confirmó, con una voz aguda y excitada, que nunca se acostaba antes de medianoche; y, lo que es más, que habitualmente le dejaban beber brandy después de la cena, y que una vez había fumado medio cigarrillo.
– Bueno, mejor que aquí no tomes brandy ni fumes tabaco -dijo la señora Rossiter-, porque me extrañaría que el doctor Faraday aprobase que los niños hagan estas cosas.
Con fingida seriedad dije que desde luego no lo aprobaba. Caroline intervino diciendo, en voz baja pero clara:
– Y yo tampoco. Ya está bastante mal que los diablillos birlen todas las naranjas…
Al oír esto, Morley volvió la cabeza hacia ella con una expresión de asombro y hubo un segundo silencio desconcertado, que Gillian rompió declarando que si quería fumar un cigarrillo no sería Caroline quien se lo impidiese; ¡y que si le apetecía de verdad, tranquilamente se fumaría un puro!
Pobre niña. No era lo que mi madre hubiera considerado una niña «graciosa». Pero creo que todos nos alegrábamos de que estuviera allí porque, al igual que un gatito con un ovillo de lana, nos daba algo a lo que mirar y sonreír cuando la conversación languidecía. Advertí que sólo la señora Ayres seguía distraída: pensando en Roderick, sin duda. Al cabo de otros quince minutos, cuando él continuaba sin dar señales de vida, envió de nuevo a Betty a su habitación, y esta vez la chica regresó de inmediato. Volvió nerviosa, pensé, y se dirigió deprisa hacia la señora Ayres para susurrarle algo al oído. Para entonces la señorita Dabney ya me había acorralado; quería que le aconsejara sobre una de sus dolencias, y de haber podido escabullirme me habría acercado a ellas. Así las cosas, me limité a observar cómo la señora Ayres se disculpaba ante sus invitados y se iba a buscar a Roderick.
A partir de aquel momento, aunque estuviera la niña para entretenernos, la fiesta se vino abajo. Alguien advirtió que seguía lloviendo, y todos volvimos la cabeza agradecidos hacia el tamborileo de la lluvia en las ventanas y empezamos a hablar del tiempo, de la agricultura y del estado de las tierras. Diana Baker-Hyde vio un gramófono y un armario de libros y preguntó si podríamos poner algo de música. Pero evidentemente los discos no le gustaban, porque desistió de la idea, decepcionada, al cabo de una breve ojeada.
– ¿Y el piano? -preguntó después.
– Eso no es un piano, ignorante -dijo su hermano, mirando alrededor-. Es una espineta, ¿no?
Al enterarse de que en realidad era un clavicémbalo flamenco, la señora Baker-Hyde dijo:
– ¡No me digas! ¡Qué maravilla! ¿Y es posible tocarlo, señorita Ayres? ¿No es viejísimo y frágil? Tony sabe tocar cualquier piano. ¡No me mires así, Tony, tú sabes que es cierto!
Читать дальше