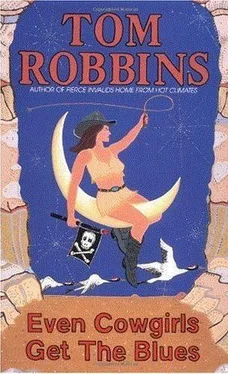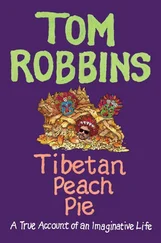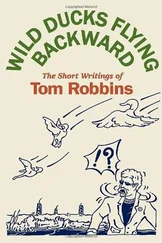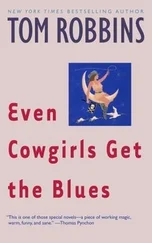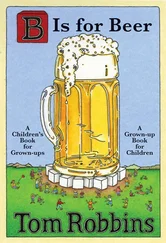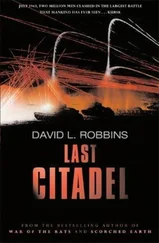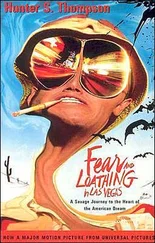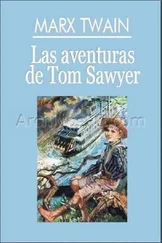Las condiciones en el rancho eran un poco diferentes cuando Sissy llegó para su trabajo de modelo, allá por septiembre de 1973. La señorita Adrián estaba aún a cargo, desde luego, y el Rosa de Goma aún funcionaba como rancho de belleza y eran sólo quince las vaqueras que trabajaban allí. Se habían introducido cambios drásticos, no hay duda, en los planes originales de La Condesa para su explotación, pero no poseía aún así la misma configuración de apetitos ni la misma atmósfera ni el mismo significado que el lugar sobre el que el autor ha ido escribiendo esporádicamente.
Si os ha confundido, el autor se disculpa. Promete exponer los acontecimientos en el orden histórico adecuado de ahora en adelante. No rechaza, sin embargo, los impulsos que le indujeron a presentar las escenas de vaqueras fuera de su orden cronológico, ni tampoco, por arrepentimiento, acepta la idea de que la literatura deba reflejar la realidad (como el espejo del barracón reflejaba a las jóvenes vaqueras con las ropas usadas, fuese cual fuese la continuidad). El libro no contiene más realidad que tiempo un reloj. El libro puede medir la supuesta realidad tanto como un reloj mide el supuesto tiempo. Un libro puede crear la ilusión de realidad como un reloj crea una ilusión de tiempo; un libro puede ser real, lo mismo que es real un reloj (más real, quizá, que aquellas ideas a las que alude); pero no nos burlemos de nosotros mismos: el reloj no contiene más que ruedecillas y muelles y el libro sólo letras, palabras y frases.
No está, por fortuna, vuestro autor contratado por ninguna de esas musas que abastecen a los escritores de renombre, y tiene así acceso a una considerable variedad de frases para extender y disponer de margen a margen mientras relata las historias de nuestra Pulgarcita, del rancho y -¡Oh hijo mío, aguza las orejas y oye bien!- de las máquinas del tiempo y su Chink. Por ejemplo:
Esta frase está hecha con plomo (y una frase de plomo da al lector una sensación totalmente distinta a la hecha con magnesio). Hízose esta frase con lana de yak. Esta con luz de sol y ciruelas. Esta frase está hecha de hielo. Esta otra con sangre de poeta. Esta frase está hecha en el Japón. Esta frase brilla en la oscuridad. Esta frase nació con un momento. Esta frase se enamoró de Norman Mailer. Esta frase es una borracha y no le importa que se sepa. Esta frase es cáncer doble con piscis en ascenso. Esta frase perdió la cabeza buscando el párrafo perfecto. Esta frase se niega a ser etiquetada. Esta frase se escapó con una cláusula adverbial. Esta frase es cien por cien orgánica: no retendrá una sombra de frescura como retienen esas frases de Hornero, Shakespeare, Goethe y demás, tan cargadas de preservadores. Esta frase mana. Esta frase no parece judía… Esta frase ha aceptado a Jesucristo como su salvador personal. Esta frase escupió una vez en un ojo a un crítico de libros. A esta frase se le puede poner carne de gallina. Esta frase ha visto demasiado y olvidado demasiado poco. A esta frase le llaman Jaimito, pero su verdadero nombre es señor conde. Esta frase puede que esté embarazada; no le vino el período. Esta frase sufrió una rotura de infinitivo… y sobrevivió. Si esta frase hubiese sido una serpiente, la habrías mordido. Esta frase fue a la cárcel con Clifford Irving. Esta frase fue a Woodstock. Y esta frasecilia se fue bee bee beee, llorando, andandito a casa. Esta frase está orgullosa de formar parte del equipo de También las vaqueras sienten melancolía. Esta frase está más bien harta de todo este lío.
EL PROBLEMA de las gaviotas es que no saben si son gatos o perros. Su grito es exactamente un intermedio entre el ladrido y el maullido.
No existen tales ambivalencias en los Dakola. El cielo de Dakota es todo de una pieza. El viento de Dakota es ante todo directo. El polvo de Dakota no sufre ninguna crisis de identidad; las grullas chilladoras que residen dos veces al año en los Dakota (por donde las gaviotas no se atreven a volar) saben exactamente lo que son: sus inimitables chillidos lo atestiguan.
Como cabría esperar de un territorio tan franco, singular y directo, la topografía de los Dakota es casi uniformemente llana. Inmensas pistas de áridas tierras de pastos, abiertas y sin ondulaciones, sedientas y desguarnecidas, tan lisas y suaves como la espalda de un niño antes de las primeras flacideces y granos, se extienden de horizonte a horizonte como el más solitario y viejo acorde de la divina música. Ni del peligro ni del aburrimiento hay lugar donde ocultarse. Ningún Pan cazó nunca tetuda ninfa por estas llanuras solitarias.
Sin embargo, en el extremo occidental de los Dakota la monotonía del paisaje, asciende gradual hacia las Rocosas, viene a interrumpirle una estridencia topográfica tan áspera y salvaje que los humanos, con un sentido de la moralidad que debe divertir mucho a la amoral Naturaleza, han considerado oportuno bautizar como la Mala Tierra. La mala tierra, el Follies Ziegfeld de la erosión, alza su osadía geológica en encumbrados y enriscados oteros (amontonando hacia el cielo capa tras capa de tierra y piedra atormentadas) y esculpe cañones tan profundos y caóticos que podrían afligir el corazón de un diablo.
(Escribiendo sobre los Dakota, es fácil hablar de dioses y demonios, lo mismo que al escribir de materias espirituales es prudente ignorarlos.)
Entre el abandonado pastel de la pradera y las hechizadas ruinas de la mala tierra hay una estrecha faja de colinas más suaves, verdes y bucólicas. De unos tres kilómetros de anchura en algunas partes, esta faja parece suave y hospitalaria en comparación con los excesos fisiográficos que se divisan a ambos lados. Brillan pequeños lagos en sus cavidades, y aparecen bosquecillos de árboles con bastante frecuencia. Aun así, reúne toda su cuota de calor ardiente en el verano y de ventiscas invernales; el viento casi constante de Dakota no le concede privilegio alguno; las tormentas tan justamente lejos como un piloto de B-52 de un orfanato bombardean la zona pesadamente con lluvia y granizo; los tornados tienen su número en sus libritos negros y llaman a veces. Pero, aunque no del todo un oasis, es sin duda esta faja de colinas lo más agradable de Dakota. Las colinas están alfombradas con yerba de mediana altura. A las vacas les encanta esta yerba, como al búfalo antes que a ellas; y como el suelo es aquí rico en limo, proporciona el calcio que los hervíboros necesitan en su forraje. Y por eso, las colinas de Dakota están divididas en ranchos ganaderos.
Pequeño para las medidas locales, el Rosa de Goma abarca ciento sesenta acres de verdes lomas, y, dicen que un tejano de paso que lo vio una vez dijo: «Voy a envolverme este ranchita en una servilleta y llevármelo a casa». Es también uno de los ranchos más aislados: a unos cuarenta y cinco kilómetros de la población más próxima y a unos veinticinco de la casa de al lado. En tiempos formó parte (casi todo) de la reserva de los indios siwash.
Los edificios del rancho están arracimados en el extremo oeste, al final de la Mala Tierra, y tiene un otero más alto, más ancho y más largo que todos los vecinos. Es de hecho, uno de los cerros más elevados de toda la Mala Tierra, y resulta aun más notorio por su posición en el perímetro oriental de la misma, una especie de burla final, como si dijésemos. Es como un pastel de boda descongelado al que cínicos misógamos le hubiesen dado unos cuantos bocados; o mejor, como un barco que, muy castigado por el fuego enemigo, se hubiese apartado de la flota (los otros oteros) y surcase maltrecho el oleaje de verdes colinas; el superotero se endulza con esporádicos sectores de yerba y matorrales, pero en su mayor parte es un desnudo monolito demasiado áspero y empinado para que un humano ordinario pudiera escalarlo. Llámase a esta montaña Cerro Siwash. Si es un barco, su cargamento es de arcilla y fantasmas. Si es un barco, ondea en él la bandera de los proscritos. Si es un barco, el Chink es su capitán, pues como todo capitán, vive solitario en su puente más alto.
Читать дальше