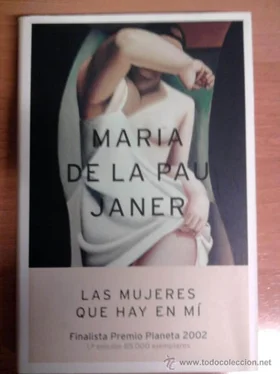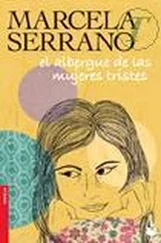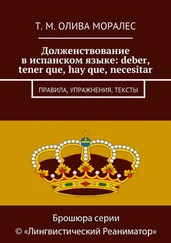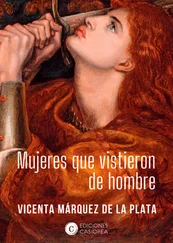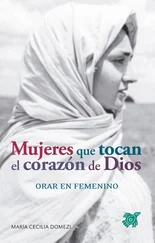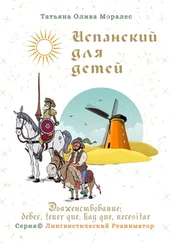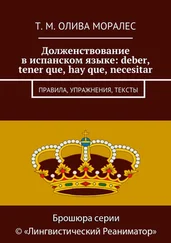Ambas eran jóvenes y bellas, de una belleza poco frecuente, que se alejaba de los cánones. La abuela tenía quizá la nariz demasiado grande, cosa que, al levantar la cabeza en la tela, la dotaba de un gesto un punto altivo. A mi madre le ocurría con la boca: unos labios incómodos para una señora de buena familia, porque eran carnosos en exceso. Me recordaban a la fruta cuando está muy madura, en el momento preciso en que la carne escapa del envoltorio débil de la piel y derrama jugos de melocotón o de ciruela. La mirada, sin embargo, las diferenciaba. Los ojos de garza de la abuela me miraban con una chispa de felicidad pequeña, de andar por casa. Observarlos me llevaba a pensar en cosas sencillas, sin complicaciones. Cosas como los cubrecamas de encaje que ella había tejido, o como los tarros de confitura, que aún se utilizaban en la cocina, donde había escrito con una caligrafía pulcrísima, un poco inclinada, los nombres de la frutas: albaricoque, cereza, ciruela, naranja. Decían que era una experta entre las cacerolas y los fogones. Entretenía las horas muertas de su juventud preparando helados, horneando tartas, o probando los guisados de carne que se cocinaban poco a poco en un puchero.
La mirada de mi madre no tenía nada que ver con los bordados de la abuela. Ni tampoco con su paciencia en los fogones. Eran unos ojos que me producían una mezcla de sentimientos: por una parte, me inquietaban. Tiempo atrás, cuando era una cría, me habían enseñado a creer en los fantasmas. Descubrí que aquellos ojos no podían desaparecer y dejar al mundo a oscuras. Estaban ahí, jugando al escondite por los recodos de mi casa, ocultos en el mismo sitio donde yo me escondía. No sé si para huir de ellos o para encontrarlos. Por otra parte, me avergonzaban un poco. Eran unos ojos que reclamaban la vida, que la querían entera para exprimirla y agotarla, hasta que no quedara nada, ni una sola gota, en el pozo de la existencia. No se conformaban con la vida tranquila que, antes, había vivido la abuela en aquellas mismas paredes. La abuela, que tenía una mirada hambrienta de vivir, pero que no era como la otra, una exigencia permanente, confusa e inexplicable. Llevaba el pelo recogido en la nuca, pura convención, a propuesta seguramente del pintor, que debía de considerar excesivos sus rasgos de mujer que busca. El hombre se propondría contenerla y no se le ocurrió otra cosa que sujetarle el pelo: grave error. En realidad, el mechón huidizo era un signo de revuelta minúscula. La cabellera recogida servía, contradicciones del retrato, para subrayar el óvalo de la cara, la forma delicada de las sienes, la frente. Descubría las orejas menudas, el cuello provocadoramente desnudo, y una mirada demasiado intensa.
Descubrí que mi rostro constituía una suma de sus excesos, una combinación que no me gustaba mucho. En mi cara todo era un poco grande: la nariz, los ojos, los labios. Resultaba una serie de desproporciones. Casi durante toda la adolescencia, llevé el pelo recogido en una trenza. Era una forma cómoda de no tener que preocuparme ni de pensar en ello. De noche, deshacía la trenza de prisa, casi sin mirarme al espejo, me pasaba un peine y me olvidaba. Hasta que cumplí los veintiún años no fui capaz de sentarme ante el espejo de mi habitación, soltarme el lazo que lo contenía, y dejar que el pelo se desparramase por mis hombros sin ansiedad alguna. Entonces me pregunté cómo era posible ser una mezcla tan exacta de dos caras; y tuve miedo.
La casa en donde vivíamos era un lugar especial. En aquel sitio habitaban los elementos en estado puro porque era una fuente de energía tranquila. Un lugar que respira calma, sin obcecaciones ni prisas, al margen de las danzas del mundo. Caía la lluvia con más intensidad que en otros puntos de Palma, debido a la cercanía de la Serra Nord. De lejos, se recortaba su perfil azulado. En invierno, la temperatura del jardín estaba algunos grados por debajo de la del núcleo de la ciudad. El barrio de Sa Indioteria, a unos tres kilómetros del centro urbano, tenía una identidad propia. Estaba dividido en dos partes bien diferenciadas: Sa Indioteria Vella, calles con muros de piedra, la humareda azul de las casas. Se levantaban palmeras. Había alguna alberca con el agua color sapo y algas. La gente vivía en casas que tenían verjas abiertas a los caminos donde ladraban los perros. De vez en cuando, un conejo atravesaba un camino. Los pájaros se perseguían por los tejados y, en invierno, se solazaban encima de los capós de los coches.
Sa Indioteria Nova, que constituía un auténtico contraste visual para los peatones calmados, era una zona de edificios construidos en los setenta, que se habían ido multiplicando a medida que pasaban los años. Su desorden de geometrías y colores habría formado una mezcla confusa en la pupila de cualquier espectador atento. Durante años, vivieron ahí sólo los emigrantes que llegaban a Mallorca desde la Península. Buscaban trabajo y un techo. Pronto llenaron las calles de niñitos llorosos, de palabras nuevas, de costumbres traídas de fuera. La frontera entre los dos mundos -la calma del pasado y el caos del presente se dibujaba sin resquicios, con trazo firme. Justo en el límite entre los dos mundos, situada en el umbral que separaba el ayer plácido del hoy bullicioso, estaba La Casa de Albarca, antigua finca mallorquína que mi abuelo compró cuando era muy joven a una familia muy conocida en la ciudad.
La compró mi abuelo de Andratx, Mateo Feliu, porque se enamoró de su perfil de casa sólida que invita a vivir en ella, que ofrece cobijo. Antes, sin embargo, tuvo que hipotecar las tierras de su mujer, Sofía Riba, hija de un farmacéutico de la localidad de Llubí que le dejó, al morir, una fortuna mal repartida entre cuatro herederos. Mi abuela era la hija pequeña y confió en el proyecto del marido. Para desgracia suya, murió demasiado joven. Sólo vivió en la finca los tres primeros años de casada, antes de abandonar el mundo para siempre, aunque yo estaba convencida de que nunca se había marchado del todo. Estaba en el cuadro de mi cuarto, figura silenciosa que me acompañaba. Estaba, sobre todo, en los rincones de aquella casa que aprendió a hacer suya en un espacio de tiempo demasiado breve.
Cuando estaba viva, desde el balcón de la fachada principal aún se veía parte de la iglesia de Sant Josep del Terme. Las campanas repicaban a fiesta en los días claros; pero tocaban a muertos si alguien se iba. Tocaron largamente por ella una mañana, cuando parecía que nada iba a trastocar el orden de aquel mundo pequeño y seguro. Tocaron por su hija, la madre a quien no conocí. Tocarán algún día por mí, que no quiero salir de esta casa que es mi refugio. Cuando las oigo, no puedo evitar pensar en ello. La iglesia ya no se ve desde el balcón de La Casa de Albarca: hay demasiados edificios de construcción barata que separan la casa de la plaza de la iglesia. Cerca de esta plaza, está el convento de las monjas donde crece un almez. Es un almez parecido al que se levanta en el jardín de La Casa de Albarca, sombreando con las ramas enormes la visión del balcón. Entre ambos árboles se establece una curiosa relación de no coincidencia que el abuelo me ha contado muchas veces. Los almeces sólo dan fruto en años alternos: un año sí, pero el que viene no, como si establecieran un juego entre la generosidad y la escasez. Cuando el almez que crece en la casa de las monjas tiene frutos, el nuestro está yermo. No encontraríamos ni una almeza, ninguna de las primerizas, menudas, negruzcas, de hueso duro y poca pulpa. Los dos árboles juegan a alternarse. El año que dan fruto, sacan las primeras hojas de primavera antes. Mientras en uno brota el verde fuera de hora, el otro tiene aún las ramas desnudas.
Desde que tengo memoria he vivido en esta casa. He aprendido a ver cómo pasa el tiempo en el almez, mientras me entretenía en la observación callada de sus cambios. Cuando llega Navidad, el árbol está desnudo. Antes se ha producido la caída lenta de las hojas, que han transformado el verde en ocre, formando una capa de amarillo en el suelo del patio. Debajo del almez hay unos bancos de piedra en los que mi abuelo se sienta a leer el periódico, en las calmas de enero. Yo no voy muy a menudo. Es un lugar que me gusta contemplar desde lejos, entre idas y venidas.
Читать дальше