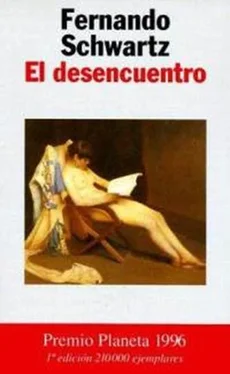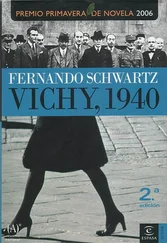No me hizo falta mirar la firma para saber quién era el autor del cuadro: Daniel Quintero. Como siempre, Quintero había captado la esencia del personaje en sus ojos, en la tristeza infinita de una mirada pardusca que tenía fija la vista en el pintor y que iba mucho más allá del instante en que había sido retratada. No me pareció que hubiera miedo en aquellos ojos, ni timidez; había nostalgia, una nostalgia inacabable. Era un retrato de rara gracia y me quedé un momento inmóvil contemplándolo.
– Ése era Carlos -dijo Linda, levantándose sin esfuerzo del sillón en el que estaba sentada-. Era así… Guapo y dolorido. ¿Cómo estás, Javier? ¡Cuánto gusto me da que vengas a la Morucha!
Me sorprendió que fuera una mujer tan pequeña, pero había tal armonía en sus proporciones, tanta delicadeza en la estructura de su físico, que en seguida hacía que se olvidara su estatura.
Me acerqué a besarle la mano. Ella se dejó hacer y, luego, asiéndome por los brazos, se puso de puntillas y me dio un beso en cada mejilla.
– Bien venido -añadió.
– Estoy encantado de estar aquí -dije-. Sólo espero no ser molestia para vosotros.
– ¡Molestia! ¿Javier de Soler molestia en esta casa? -Rió una risa muy cantarína.
– Ya le dije, mami -interrumpió Porfirio-, pero ya sabes cómo son estos gachupines, que siempre andan de ceremonia.
No me fue difícil encontrarme cómodo entre gente tan acogedora. La tarde pasó en un santiamén y la cena, «espero que te gusten las enchiladas y el guacamole, mi niño», fue espléndida; el vino, joven y un poco especioso, era producto de aquella misma tierra. Toda la estancia era como las que salen en las películas cuando Hollywood se dedica a imaginar una finca de millonarios en México. No quiero decir que fuera de mal gusto; era simplemente gigantesca, con baldosas de terracota, enormes espacios abiertos, terrazas recubiertas de buganvilla y macizos enteros de flores tropicales. Había palmeras que daban sombra a una gran piscina en forma de riñón y las habitaciones de dormir todas se abrían sobre un patio luminoso y sombreado a la vez. Linda no sólo era una estupenda anfitriona, era una mujer llena de delicadeza y buen gusto.
Hablamos de Carlos, «quién lo iba a decir, ¿verdad?, todas las tardes jugándose la vida en la plaza frente al toro, en los tentaderos, a caballo, y acaba matándose en un tonto accidente de automóvil contra un borracho que venía por el lado contrario de la carretera».
– Lo siento -dije.
Linda se encogió de hombros.
– Así es. -Bajó la mirada y se alisó la falda con ambas manos-. Hace apenas dos años y todavía me parece que lo voy a ver entrar con los zahones puestos, todo sudoroso y reclamando la comida. -Sonrió-. Era un terremoto… -Se quedó en silencio por un instante y luego añadió-: Sí, un terremoto… ¿triste? No. Triste, no. Melancólico, eso es. -Sonrió de nuevo.
Abrí las manos con las palmas hacia arriba, como si todo aquello fuera culpa mía. Y entonces Linda rió.
– No. No. No pasa nada. Es así, la vida es así… Pero aún lo echo de menos todos los días un ratito, pues. Fuimos muy felices.
Fue una velada pacífica, llena de encanto y de nostalgia. Un bálsamo para mí, para mi maltrecho corazón, para mi desasosiego. Y la recordaré siempre como un incongruente remanso de paz en el torbellino de cosas que siguieron y por quienes fuimos sus protagonistas.
Encontré la carta nada más empezar a revolver en las escasas pertenencias del baulito que había encontrado en mi habitación cuando, bien trada ya la noche, nos retiramos todos a dormir. «Toma lo que quieras de él y te lo llevas sí sirve de algo», me había dicho Linda. No había gran cosa: un chal de seda blanca, un bellísimo mantón de Manila, algunas medallas de plata, un pequeño estuche con un anillo de oro trenzado muy sencillo, un libro de poesías, de los tenidos por menores, de Adolfo Anglés, Cosas de la Mar , sujeto con una goma porque la portada, hecha de papel de tina, se había desprendido y el lomo ya no existía, quedando al aire los cuadernillos apenas sujetos por un resto de hilos. Me apreció que se trataba, sobre todo de objetos de Armando y de Ramona que habían tenido más que ver con el propio Carlos y el mundo del toro que con ellos mismos o con sus vidas.
Y la carta.
El sobre llevaba sellos matados con un membrete del que sólo eran legibles el origen, Vigo, y el año de expedición, 1952. con letra picuda y muy femenina, de colegio de monjas, África había escrito Sra. Dña. Ramona Anglés de Leontieff , y debajo, una calle y un número que no me servían de nada, seguido de Lomas de Chapultepec, México D.F . No había remite.
El papel tenía membrete del Ciudad de Cádiz, y las páginas que evidentemente habían sido de color vainilla, con el paso de los años habían amarilleado aún más y la tinta se había vuelto morada.
†
A.M.D.G.
23 de abril, 1952
Queridísima Tía Ramona:
Acabamos de zapar de Veracruz y todavía me parece estar viéndote en el muelle junto con el Tío Armando saludando con el pañuelo. He llorado tanto que no sé ni cómo soy capaz de escribiros esta carta que es también para el Tío Adolfo. Decidle que me perdone por no escribirle por separado, pero creo que apenas tengo fuerzas suficientes para poneros estas líneas. ¡Estoy tan triste! Estos años pasado junto a vosotros han sido los más felices de mi vida. A veces, el deber se hace muy cuesta arriba y volver a Madrid ahora es muy duro. La única alegría será poder volver a abrazar a Martita, a la que sabes he hechado tanto de menos, pero ¡me hubiera gustado tanto más hacerla venir a Méjico a vivir con nosotros!
Bueno, claro, quiero decir que a todos los demás también los he hechado de menos, a papá y a mamá, a las hermanas y a los sobrinos, pero también querría pasar unos meses en Madrid y luego volver con vosotros. En estos años os habéis convertido en mi verdadera familia, claro que además de la de Madrid. Quiero decir que no os conocía verdaderamente y que de pronto os quiero muchísimo.
Pero así es la vida. Está hecha de obligaciones y de sacrificios y sé que ahora me corresponde hacerme responsable de mis cosas, de mi vida, de mi hija y de mis deberes como hija. ¡Si aún me hubiera podido hacer una fortunita allá, a lo mejor habría podido compensar a todos, hacerlos venir a Méjico para que también ellos fueran felices allá!
Te lo dije muchas veces, Tía Ramona: soy demasiado feliz aquí y eso no puede ser. Soy una mujer casada aunque mi marido me dejara tirada en el hospital cuando estaba teniendo a Martita. Y ahora me toca pagar por esa felicidad. No como castigo, claro, porque no sabría de qué castigo se trata, sino porque las deudas hay que pagarlas.
Y, aunque me dijeras que no, yo tengo una deuda muy grande con mis padres. Tú decías que no, que yo no les debía nada, que ellos me habían puesto en el mundo y que mi vida era mi vida. Pero según papá, los hijos tienen obligaciones para con sus padres, especialmente sí, habiéndoseles arruinado la vida propia, como por ejemplo por haberles abandonado el marido, no les queda muchas otras cosas «decentes» que hacer.
Tiene razón papá, aunque mi corazón me diga que no. Yo ya he vivido mi vida y ahora me toca educar a Martita y prepararme para cuidar de mis padres cuando les sobrevenga la vejez. Por eso vuelvo a Madrid. Por eso tuve que decidir regresar cuando papá me escribió mandándome que lo hiciera. ¡Es papá! ¿Cómo voy a desobedecerle?
Pero los años pasados han sido maravillosos. Con vosotros que sois tan generosos, con el Tío Adolfo, tan bueno, tan simpático y tan gruñón. Siempre me decía que la virtud y la belleza son malas compañeras. Yo creo que lo decía por tomarme el pelo, ¿Verdad?
Читать дальше