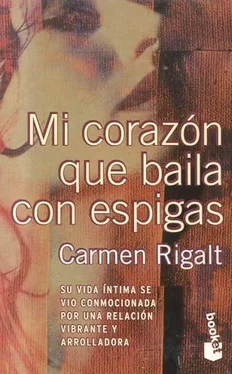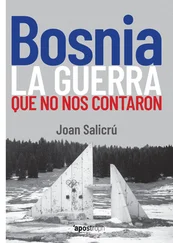De nuevo en la bañera, deslizo la esponja por mis brazos, juego con las nubes de espuma que me rodean los pechos, contemplo mis dedos arrugados y entorno los párpados para concentrarme en una canción que reproduce el cssette. Siempre llevo a Phil Collins al baño. Pongo la cinta donde he grabado muchas veces seguidas la misma canción y me atormento escuchándola. Es mi soniquete preferido. Una canción puede durarme dos temporadas, algunas veces más. Esta que suena ahora me trae a la memoria la presencia de Leo, esa firmeza silenciosa que tanto necesito. Extraño su compañía, la mano que se deposita en mi cuerpo y lo dispara. «Me llamas desde la habitación de tu hotel, en medio de un romance con alguien que has conocido, y me dices que sentiste abandonarme tan pronto», canta Phil Collins. «Y que me echas en falta a veces cuando estás sola», continúa. Eso es lo que quiero yo también, saber que Leo me echa en falta cuando está solo. Tengo la cabeza marronosa, la boca seca, los dedos fruncidos, la nuca mojada. La espuma se ha desinflado y entre el agua puedo ver la lisura de mis muslos abiertos y el paisaje del vientre arañado por la cicatriz de la cesárea. Recorro con el dedo la vieja costura y vuelven a mi cabeza las definitivas imágenes del primer encuentro con Leo, cuando germinó la adicción a su cuerpo. «No tienes derecho a preguntarme cómo me siento, no tienes derecho a hablarme tan dulcemente», añade Phil Collins. Siento la pereza adherida a la piel, ni siquiera soy capaz de incorporarme y tirar del tapón para que el sumidero empiece a engullir el agua. «No podemos continuar reteniendo el tiempo, desde ahora seguiremos viviendo vidas separadas.» Me pesa la cabeza, o más bien las pesadillas que golpean mi cabeza, no logro eludirlas, me vienen cuando menos lo espero porque ya forman parte de mí. Leo está agazapado detrás de Phil Collins; creo que Phil Collins vivió en su alma cuando compuso la canción. «No hay posibilidad de acuerdo, desde ahora seguiremos viviendo vidas separadas.» Yo no creo en las premoniciones. «Me dices cómo sentiste abandonarme tan pronto y me echas en falta a veces.»
Pero no es verdad. Leo no me ha abandonado.
El primer trabajo resultó literalmente bíblico, es decir, sudoroso, y no me fue otorgado por mi cara bonita, ni por mi incuestionable talento -que, dicho sea de paso, han cuestionado a menudo los distintos jefes a cuyas órdenes he servido-, sino por la mediación de padre, amigo de un fabricante de muebles que merodeaba en la órbita política y había montado un gabinete con el fin de organizar su estratégico ascenso al poder. Llevaba un año vagando en casa y preguntándome cuándo fructificaría alguna de aquellas solicitudes que rellenaba para entrar en una empresa de fuste. Me había licenciado en psicología con notas aceptables, y aparentemente reunía las condiciones para ejercer un trabajo con cierta desenvoltura, pero en todas las entrevistas me tumbaban los propios psicólogos; algo había en mí que no era de su agrado, tal vez el carácter hosco, o la forma de vestir, demasiado agresiva para la época -entonces usaba faldas mucho más cortas y llevaba una melena tan agresiva y disparada que todo el mundo me emparentaba con el mismísimo león de la Metro-, o el desdén con que me enfrentaba a mis examinadores, aunque quizás la única razón cierta fuera mi falta de experiencia, que a la postre se convertía en el obstáculo definitivo para empezar a adquirirla.
En aquellos meses de espera lo único que cuajó fue un anuncio en una revista ofreciéndome a escribir cartas de amor por encargo. Firmé Amadora y di el teléfono de Charo, pues me avergonzaba contarlo en casa, donde siempre se habían reído de mis cursis habilidades literarias. En varios meses me salieron cuatro encargos, es decir, cuatro cartas, ninguna de ellas digna de pasar a la historia ni como apéndice de un culebrón. El día que padre me sugirió la posibilidad de hablar con su viejo amigo acepté sin protestar, sabedora de que por mis propios méritos nunca llegaría a ninguna parte. Mis compañeros de universidad ya habían empezado a colocarse con mejor o peor suerte, y yo quería salir del atolladero en que me encontraba para no escuchar las quejas familiares, en especial las quejas de madre, empeñada en que ocupara mi ociosidad con clases de piano. Pero yo no quería saber nada del piano, nunca había querido, de niña me dormía sobre el teclado y aunque la persistencia de mis profesores logró familiarizarme con la música, no estaba dispuesta a terminar la carrera por seguir la tradición familiar. Yo quería trabajar, ganar un dinero, irme de casa, compartir un apartamento con algunos de mis compañeros ya independizados y, sobre todo, tener relaciones sentimentales sin necesidad de dar explicaciones a nadie. Padre lo sabía -acaso también lo comprendía-, y por eso me facilitó el salto.
Entramos varias personas en la misma remesa. Todas jóvenes, y supongo que, como yo, todas con una recomendación a sus espaldas. No teníamos un cometido específico, o no más específico que el de cualquier secretaria: recortábamos periódicos, escribíamos cartas, confeccionábamos dossieres, establecíamos citas con asociaciones de vecinos y acompañábamos al jefe en sus actos públicos, que no eran propiamente políticos sino más bien comerciales, pues la última motivación de aquel hombre de mostachos afilados era ampliar las redes de su negocio y vender más muebles. Trabajábamos en un garito oscuro, situado en la planta baja de un gran almacén presidido por un garito mayor desde donde el prócer lo controlaba todo: el trajín de los ascensoristas, la eficacia de las cajeras o nuestra aplicación bajo los focos. Bien instalado en su puesto de mando, aquel hombre ejercía el poder de forma totalitaria. Si alguna vez nos necesitaba, pulsaba un botón e inmediatamente una bombilla se iluminaba sobre nuestras cabezas. Había días en que tu bombilla se iluminaba tantas veces que creías volverte loca, subías y bajabas escaleras dando tropezones, entrabas en su despacho resoplando, temblona de piernas, dispuesta a escuchar una bronca con cualquier pretexto. Él no necesitaba sentirse contrariado para gritar: había en su voz y en sus modos un tono permanente de mal humor, como si tuviera una úlcera en estado rabioso. No he de hacer esfuerzos para recordar que jamás brotó de sus labios una palabra amable o una sonrisa de agradecimiento. Él era así, mandaba por mandar, refunfuñaba sin descanso y pulsaba convulsivamente los timbres para tener a todo el mundo a su disposición.
Fue una época en la que lamenté mucho mi suerte. Madrugaba para ir a trabajar, hacía trasbordo de autobuses, almorzaba en una cafetería de platos combinados, regresaba a casa agotada y me acostaba pronto para volver a madrugar. Unida conmigo en la desgracia estaba Elsa, alta y desgarrada, de andares quebrados, que se convirtió en mi guía espiritual durante los meses que hube de soportar aquel irritante trabajo. Compartíamos mesa y bombilla. Elsa no era novata y sufría menos desgaste psíquico que yo; apenas se inquietaba y encajaba el rosario de desdichas laborales con una resignación que rozaba el cinismo. Intercambiamos nuestras confidencias en aquellos inapetentes almuerzos, bajo los párpados de un toldo que nos protegía de los primeros calores de la temporada. Ella hablaba de Cesare Pavese y yo comía calamares a la romana. Repetíamos los almuerzos, las conversaciones, las sobremesas. Me convertí así en la chica de los calamares, apodo que me adjudicaron los camareros del local y que sigue utilizando ella cada vez que me escribe desde los Estados Unidos, donde contrajo matrimonio y ahora ejerce de madre de familia. Aquella interesante mujer dirigía mi vida sentimental con una maestría admirable, conocía todos los guiños de la conquista y trazaba los planes de mis actuaciones sin dejar nada a la improvisación. Salía yo en aquellos meses con un mediocre pintor que me proporcionó las primeras alegrías corporales -tres años antes había suprimido mi virginidad con la colaboración de un compañero de clase, pero eso lo recuerdo como un simple trámite ambulatorio, algo parecido a una vacuna- y a quien debo algunas emociones que permanecen intactas en mi memoria: los revolcones en el suelo de su estudio, esquivando siempre frascos de aguarrás y trapos manchados de óleo, viajes de fin de semana en un coche de segunda mano que amenazaba con desintegrarse, y tardes interminables de domingo sentados en un antiguo café desde el que recorríamos el mundo con un mapa entre las manos.
Читать дальше