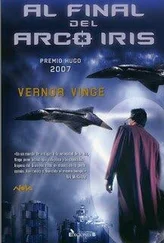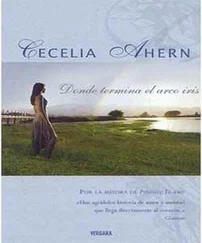– Querido senador, no tengo ningún optimismo de que gane el «No». No creo que este país envenenado ideológicamente y aterrorizado se atreva a votar contra el «Sí», y no tengo ni la más mínima idea en mi cabeza de cuál podría ser el lema de la campaña.
Don Patricio le palmoteo afectuosamente una vez más y, levantando sus pobladas cejas, sonrió.
– Me parece un valioso capital para comenzar. ¿Acepta?
Por encima del hombro de don Patricio, Bettini vio estupefacto que su esposa levantaba el dedo pulgar aprobatorio asomándolo por la puerta entreabierta.
– Senador, he aquí la traducción chilena para la palabra japonesa haraquiri: ¡sí!
El político lo abrazó y calzándose el sombrero salió corriendo de la casa acaso temiendo que Bettini se arrepintiera.
Desde la ventana el publicista lo vio subir al coche, y también pudo observar cómo, una vez que hubo arrancado, un auto partía detrás de él.
Decidió no alarmarse. Mientras no apareciera públicamente con su campaña, no le daría un disgusto al ministro del Interior. En cuanto a la seguridad de don Patricio, al menos hasta el plebiscito debería estar a salvo. Si Pinochet se quería ahora legitimar como un demócrata, no podía mandar matar al jefe de la oposición. Buen argumento el de Magdalena. Pero para un país racional, no uno donde impera la arbitrariedad.
Ahora sí se permitió encender un cigarrillo y exhaló la primera bocanada sentado frente al piano. No se le ocurrió una canción para promover el «No», pero no pudo evitar que sus dedos golpearan las teclas en un irónico ritmo circense. Improvisó, como el buen Garrick riendo para no llorar, unas rimas:
Soy el Superman de la publicidad.
Un día estoy aquí, otro día estoy allá.
Por las noches vendo cárcel, por la mañana libertad.
Hoy me muero de risa, mañana me matarán.
Soy el Superman de la publicidad.
Me dan palos porque no llueve
y palos si hago llover de verdad.
Todos me golpean aunque digan que me quieren.
Magdalena entró al estudio y se apoyó en la cola del piano.
– ¿Y?
Adrián se limpió la ceniza que le había caído sobre la solapa y, aspirando profundamente el cigarrillo, cerró la tapa negra.
– David y Goliat -dijo.
A la salida del colegio me quedo en la esquina sin ganas de volver a casa. Si papá no está soy muy poco virtuoso. No lavo los platos de la cena y la vajilla sucia se acumula en la cocina.
Repaso en la memoria el número de teléfono del hombre que hablaría con el cura. Quizá ya tendría información. Pero no debía llamarlo desde la casa. Me quedo esperando que se desocupara el teléfono público frente al paradero del bus. Froto la moneda de cien pesos en la palma de la mano hasta que el metal se calienta.
En eso estoy cuando se me acerca el profesor Valdivieso.
– ¿Un café, Santos?
– ¿Para qué?
– Para el frío, digo.
Caminamos hasta la confitería Indianápolis y nos apoyamos en el mesón mirando las nalgas de la dependienta envuelta en una minifalda dos tallas más chica que la que le corresponde. Cuando traen el café humeante, el profesor pone las manos en la taza para entibiarlas, y yo le echo azúcar en una cantidad que causaría el reproche de Patricia Bettini.
– Santos -dice entonces-, ésta no es una situación cómoda para mí. No es mi culpa que me haya tocado justo usted en el curso donde su papá hacía clases.
– Tampoco es culpa de mi papá.
– Acepté el puesto no por complicar la vida de su padre, sino porque la vida debe seguir adelante. Nuestros niños tienen que tener educación, pase lo que pase.
– Una educación ética -digo.
– A mí no me interesa qué ideas políticas haya tenido su padre.
– Bueno, nada muy especial. Su idea fundamental es luchar contra Pinochet.
– ¿Ve usted? No puede ser que su padre mezcle una situación política como la que vive el país con la filosofía de Platón, que vivió más de dos mil años antes.
– No sé de qué me está hablando, profesor Valdivieso.
Toma un sorbo de café y la espuma de leche le ensucia el bozo y se limpia con la manga. Veo que el teléfono público del local acaba de desocuparse y aprieto la moneda dentro del bolsillo.
El saca de su chaqueta un papel doblado y lo estira sobre el metal del mesón. Es un texto manuscrito. Lo lee en voz alta, pero acercándose a mí en tono confidencial:
– «Así se puede decir que los chilenos en la dictadura de Pinochet somos como los prisioneros de la caverna de Platón. Mirando sólo sombras de la realidad, engañados por una televisión envilecida, mientras que los hombres luminosos son encerrados en calabozos oscuros.»
– ¿De dónde sacó eso, maestro?
– Son los apuntes de clase de uno de sus compañeros de curso, Santos. El joven se lo entregó al rector.
Doy con tanta fuerza vueltas la cucharilla dentro del café que el líquido se desborda sobre el plato. Detrás de la cajera hay un pequeño estante con cigarrillos de todas las marcas. Ahí está también el tabaco negro que fuma mi padre.
Si sólo supiera dónde está le llevaría una cajetilla.
– Espero, Santos, que no me guarde rencor por haber ocupado el puesto de su padre.
– No, de ningún modo, señor Valdivieso.
– Usted sabe que éste es el mejor colegio de Chile y que para un profesor joven entrar en él es un motivo de orgullo y un hito en su carrera profesional.
– No se preocupe.
– Es que hubiera preferido haber entrado en otras condiciones. Por ejemplo, ganando un concurso de oposiciones y no haber sido designado por el dedo del señor rector.
Me llevo el pocillo a la boca y soplo el líquido. Está demasiado caliente aún. Lo pongo sobre el mesón y devuelvo a la taza el café que se ha derramado sobre el platillo.
– Si usted no hubiera aceptado -digo-, cualquier otro habría tomado el trabajo.
– Ahí está el problema, Santos. Antes que a mí les ofrecieron el puesto al profesor Hughes y a la licenciada Ramírez. ¿Por qué sonríe, joven?
– Muy buena su clase de Aristóteles, profesor Valdivieso. Mi padre es un gran hincha de la Ética a Nicómaco. Por eso me dice «Nico». «Nicómaco» hubiera sido como mucho.
El hombre se saca los espejuelos John Lennon y se frota los párpados.
– Por cierto -dice-, veré de compensar de alguna manera el daño que le hago.
– No, maestro. Le ruego que no se preocupe. Yo estoy bien. Estoy la raja.
Pero cuando llamo finalmente por teléfono no quedo bien, ni la raja.
Los curas no saben en qué calabozo han metido al profesor Santos.
En la tarde, Adrián Bettini fue a dar al centro de Santiago. En esa mescolanza que fundía a empleados de banco, personal de tiendas, ejecutivos bancarios, secretarias sobremaquilladas, minifaldas cortas que provocaban en los hombres miradas largas, creía sentir la verdad de una comunidad destruida por la violencia.
Del centro, cada vino volvía a su barrio, rico, de clase media, o a una población de construcciones precarias. En el contacto físico que les daba el centro se disolvía ese país tajantemente dividido. No habría otra entretención para todos ellos en la noche que ver televisión. Allí, si el dictador no cambiaba de juicio, en poco tiempo debería aparecer su programa de quince minutos convocando a esa masa derrotada, envuelta en abrigos gastados y chalinas hilachudas, para que votaran contra Pinochet. El silencio con que bebían sus cafés express en el Haití y la mirada perdida con que resbalaban por las caderas de las mozas eran un buen indicio de apatía.
Читать дальше