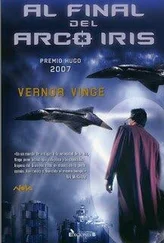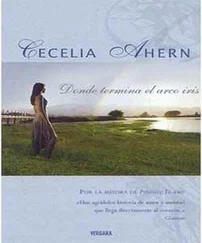Según el plan «Baroco», cuando agarren preso al papá, yo tengo que hacer dos llamadas por teléfono a unos números que me sé de memoria, pero no conozco el nombre de las personas. Después tengo que llevar una vida absolutamente normal, venir a casa, jugar a fútbol, ir al cine con Patricia Bettini, no faltar a clases, y a fin de mes ir a Tesorería a buscar el cheque del sueldo.
Así que, cuando se llevaron al profesor Santos, yo me puse a hacer círculos en una hoja del cuaderno mientras sentía crecer la telaraña de un silencio a mi alrededor. Seguro que mis compañeros pensaban que yo era un cobarde y que por puro instinto tendría que haber saltado y defendido a mi viejo.
Pero es que papá me ha dicho cien veces que él no le teme a nada, salvo que me pase algo a mí.
Y aquí todos saben que un chico de diecisiete años desapareció hace meses y aún no vuelve.
Tengo que tragarme esas miradas porque no les puedo explicar a los compañeros del curso que estoy aplicando el silogismo «Baroco».
Si a mi papá lo hubieran hecho desaparecer sin testigos, entonces estaríamos enfrentando el silogismo «Bárbaro», y yo acaso me hubiera muerto de pena.
Después que se llevaron al profesor Santos vino el inspector Riquelme y nos hizo un ejercicio de comprensión de texto.
Y cuando al fin llegó el recreo, yo me fui al baño. No quería hablar con nadie. No quería que nadie me hablara.
El señor Bettini desenterró de un baúl una corbata y se la anudó sin alegría frente al espejo. Mandó con un taxi a su hija Patricia al colegio y le pidió a su mujer que lo acompañara hasta la entrada del palacio de gobierno. Al llegar le dio un beso y tras descender del auto le entregó las llaves del vehículo «por si acaso».
Faltando cinco para las diez, Adrián Bettini entró a la central de operaciones de la dictadura.
Las secretarias en el lobby vestían uniformes de color fucsia, hablaban suave, eran amables y olían bien.
Lo fueron llevando de una oficina a otra, de un ascensor a otro, de un funcionario a otro, hasta que lo hicieron entrar a una oficina de muelles, sillones de cuero y sigilosas alfombras.
Detrás del escritorio («detrás del escritorio», se dijo Bettini como si le estuviera contando a alguien la situación que acaso nunca pudiera contar) estaba sentado el ministro del Interior en persona.
Estuvo a punto de sufrir un colapso. El doctor Fernández era considerado el hombre más duro del régimen. Sólo el general Pinochet lo superaba en esa materia. Supo, aun en su estricta mudez, que si tuviera que hablar en ese mismo instante, la voz le saldría ronca.
El ministro del Interior le sonrió.
– Le agradezco que haya venido, don Adrián. Quiero informarle que dentro de dos meses el gobierno realizará un plebiscito. ¿Por qué sonríe?
El hombre trató de corregir la mueca de su labio. Apretó sus manos en los bolsillos de la chaqueta al contestar:
– ¿Un plebiscito como el de 1980, ministro?
– El plebiscito del 80 no fue fraudulento. Pinochet lo ganó con el setenta por ciento de los votos. Pero comprendo muy bien que ante una cifra tan contundente usted, como izquierdista, recurra a los lugares comunes de la demagogia y nos acuse de fraude.
Bettini se frotó la solapa como si tuviera una mancha de ceniza. Estar discutiendo con el ministro del Interior le comenzaba a dar un inesperado aplomo. Si en cualquier momento lo iban a matar o torturar, daba lo mismo lo que dijera. Una suerte de veloz dignidad suicida ocupó su boca antes que su pensamiento.
– Perdone si le di esa impresión, ministro. Es que la gente piensa mal cuando en un plebiscito no hay partidos legales que tengan representantes en las mesas de sufragio, cuando los votos sólo los cuentan los funcionarios del gobierno, cuando no hay tribunal calificador de elecciones, y cuando no se permite una prensa independiente del gobierno para publicar la opción contraria a la de ustedes. Pero, aparte de estos detallitos, el plebiscito que ganó Pinochet debe de haber sido limpio.
El ministro se balanceó en su sillón giratorio y sonrió con una dentadura perfecta que lo hacía parecer más joven.
– Ahora todo será a pedir de boca. Queremos que el plebiscito del 5 de octubre sea irreprochable e insospechable. Se admitirá a opositores en las mesas de votación, se contará con equipos de nuestros enemigos políticos en los centros computacionales, no rechazaremos a los observadores extranjeros, y a partir de mañana se levantará el estado de sitio en todo el país.
– ¡Qué bien! ¿Y qué se va a votar?
– «Sí» o «No».
– ¿«Sí» o «No»?
– «Sí» significa que usted quiere que Pinochet siga otros ocho años como presidente. «No», que usted quiere que Pinochet se vaya y que haya elecciones presidenciales entre varios candidatos dentro de un año.
– ¡Elecciones!
– Y eso no es todo. Como queremos legitimar democráticamente a Pinochet ante todo el mundo, vamos a permitir que un día la oposición haga propaganda por el «No a Pinochet» en nuestra televisión.
– ¡En la televisión!
El ministro le extendió un vaso de agua mineral burbujeante.
– No le tengo champagne para que celebre. Pero sírvase esta agüita.
Bettini tenía la boca tan seca que antes de tragar un sorbo hizo un discreto buche con el agua en la boca.
– Bien, ministro. Lo felicito por estos arrebatos democráticos. ¿Le puedo preguntar ahora por qué me citó?
El funcionario se levantó con gesto solemne y enigmático y estuvo acariciando un rato las borlas que adornaban los cortinajes de su ventanal.
– Sé que usted es un convencido enemigo de nuestro régimen -le dijo dándole la espalda-. Sé también que, en una ocasión, personal de mi dependencia lo ha amedrentado.
– Amedrentado. ¡Qué notable eufemismo, señor Fernández!
El ministro le dio ahora la cara y agitó un dedo frente a su nariz.
– Para su conocimiento, le informo que a esos funcionarios les llamé severamente la atención.
– Mi clavícula quebrada se lo agradece. ¿Y ahora me podría decir qué quiere de mí?
Fernández juntó las palmas de las manos y puso los dedos por encima de la quijada.
– Hace unos quince años yo era empresario de Coca-Cola y usted ganó mi admiración como publicista cuando hizo una campaña de la competencia para un nuevo refresco, Margot, que tenía un sabor raro, un gusto amargo. Era muy difícil introducir en el mercado una bebida de sabor amargo porque todo el mundo estaba acostumbrado a refrescos dulces. ¿Recuerda?
– Me acuerdo, señor ministro.
– ¿Recuerda cuál fue el lema de esa exitosa campaña?
– Sí. «Margot, amarguito como la vida.»
– ¡Genial, Bettini, genial!
– No me diga que me mandó a llamar para felicitarme por un slogan de hace quince años.
El ministro refregó el puño derecho en la palma de su otra mano.
– No. Pero ahora tengo un producto que vender que le resulta amargo a la población: otros ocho años de Pinochet.
Bettini dudó entre sonreír o dejar el rostro impávido.
– Ministro, ¿qué me está proponiendo?
– Como supongo que la oposición lo designará director creativo de la campaña para el «No a Pinochet», le propongo que sea usted el jefe de la publicidad de nuestra campaña por el «Sí».
– ¿«Sí a Pinochet»?
– «Sí a Pinochet.» Hubiera esperado cualquier reacción suya a semejante propuesta menos una sonrisa. Créame que me siento aliviado. ¿Por qué sonríe?
El padre de Patricia Bettini apretó con tres dedos el tabique de su nariz como si quisiera calmar una neuralgia.
– ¡Qué vueltas tiene la vida! Cuando Pinochet dio el golpe y lo nombró a usted ministro me echaron del trabajo, me metieron preso y me torturaron. Y, ahora, la misma persona que me metió preso y me dejó cesante me ofrece trabajo.
Читать дальше