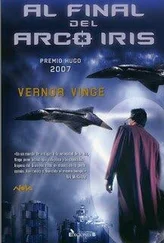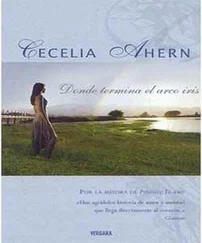Invitados especiales, en primera fila: el rector y el militar a cargo del colegio, el teniente Bruna, que alentaba las actividades culturales como un antídoto contra la protesta política a la que eran propensos los alumnos.
Ya maquillado para su rol de sacristán sibarita y lujurioso, Nico se asomó al proscenio filtrándose por un hueco de la cortina. Agradeció con una reverencia balletómana los aplausos y abucheos que le dedicaron sus compañeros en la platea y, pidiendo un minuto de tiempo al modo de los entrenadores de basketball, se aclaró la garganta y supo que violaría el pacto con su padre de no meterse en líos. Sufría con su ausencia, pero al menos lo consolaba que no se enteraría del inminente desatino en que estaba a punto de incurrir. Si el profesor Santos se hallara en el público, de seguro intuiría lo que Nico se aprestaba a decir y llevaría un rígido dedo a los labios conminándolo a callar.
– Ustedes se preguntarán, respetable público, qué hago aquí vestido de sacristán…
– ¡Sí! -rugieron los estudiantes.
– Soy un personaje de la obra de Cervantes La cueva de Salamanca.
– ¡Mala cueva, no más! -le gritó un guasón desde la última fila.
La risotada se extendió por todo el auditorio. Y Nico decidió, contemporizador, unirse al alboroto, sin perder de vista su objetivo siguiente.
– Espero que se diviertan con esta obrita de Cervantes. Cachan Cervantes, ¿cierto?
El teniente Bruna asintió satisfecho.
– Don Quijote -dijo el militar en voz alta.
– Del autor de Don Quijote de la Mancha -asintió Nico Santos dándole crédito con una sonrisa al teniente por su preciosa información-. Es una obra breve que espero les guste. El estreno lo teníamos pensado para la próxima semana, pero considerando las angustiosas circunstancias que envuelven al profesor Paredes, director de esta obra, hemos adelantado el estreno como un modo de llamar la atención de ustedes, compañeros, y de las autoridades del colegio, sobre el rapto del profesor, quien hoy es un -tragó saliva-«detenido desaparecido».
Los maestros que escoltaban al rector y al teniente en la fila de honor perdieron simultáneamente la sonrisa. La expresión «detenido desaparecido» era tabú. A lo más podía decirse «desaparecido». Y casi siempre agregar, como en los noticiarios, «en confusas circunstancias».
Nico Santos había prendido la mecha de una bomba, y los alumnos miraron hacia la puerta de salida con ganas de no estar ahí.
El rector hizo chasquear los dedos y le indicó a Nico que abrieran el telón.
– Que comience el show -dijo tan jovialmente como pudo.
Pero Nico Santos seguía febril en el proscenio, poseído de una repentina insensatez que le nublaba el cerebro y le aceleraba la lengua.
– En especial me dirijo a usted, teniente Bruna, para pedirle que con su alto rango e influencia en el ejército actúe para que nos devuelvan a nuestro querido profesor de inglés y director de esta pieza.
– Se hará todo lo posible -aseveró Bruna con una seca sacudida del mentón.
Por diez segundos las miradas de Santos y el teniente se mantuvieron mutuamente cautivas en el silencio que abrumó a la sala. Hasta que la bella adolescente del Liceo 1 de niñas que hacía de esposa, ataviada de tal manera que el volumen de sus senos no escapara a la lúbrica concurrencia juvenil, irrumpió en escena acariciando al marido. Al mismo tiempo lloraba lágrimas falsas cuya hipocresía acentuaba con un dedo que las perseguía mientras rodaban por su mejilla.
En cuanto el marido y futuro cornudo sale de la escena, hace el gesto procaz con el dedo índice hacia arriba y le grita:
– «Allá darás, rayo, en casa de esa puta de Ana Díaz. Vayas y no vuelvas; la ida del humo.»Entre bambalinas, Nico Santos observa que en primera fila el teniente Bruna mueve impaciente el pie de su pierna derecha cruzada sobre la izquierda, y levanta la falda de su túnica púrpura de sacristán para secarse el sudor de la frente.
La frase favorita de Bettini era de Albert Camus: «Todo lo que sé sobre la vida lo he aprendido jugando al fútbol de arquero. Especialmente que la pelota nunca llega donde uno la espera.»El hombre de rostro agrio elegido allí mismo por los representantes de los partidos portavoz de todos autorizó que el embajador le pusiera un cubo más de hielo a su whiskey y luego alzó el vaso a la altura de sus labios.
– Creo que Olwyn se equivocó, Bettini. Usted ya no es el mejor. Fue el mejor.
– ¿Tan mala le pareció la campaña?
– Inofensiva como un agüita de menta. Ese pretendidamente irónico desfile de los comandantes con el valsecito de Strauss de fondo hasta hace simpáticos a los militares.
– ¿De modo que no la va a aprobar?
– ¡Un valsecito de Strauss! Ya no tenemos tiempo de cambiar nada. Estamos jodidos.
– Un valsecito de Strauss -repitió Bettini pasándose el vaso con whiskey por la frente para calmar el ardor.
– Yo esperaba que ardiera Troya: que atacara a Pinochet con el tema de los detenidos desaparecidos, los derechos humanos, las torturas, el exilio, la cesantía… Y usted nos sale con un chistecito aquí, otro chistecito allá… ¡Y el valsecito de Strauss! Dígame, Bettini…
– ¿Señor…?
– … Cifuentes… ¿En qué momento perdió la brújula?
– Realmente no sé. Tantos años sin trabajo…
– Pinochet puede ganar el plebiscito porque tiene huevos. Usted, al parecer, sólo canciones.
El publicista murmuró algo tan bajo que Cifuentes se inclinó para poder oírlo.
– ¿Qué dijo, Bettini?
– Canciones y clavículas rotas.
– No diga pavadas, hombre.
El embajador abrazó a ambos y los llevó hacia el balcón. Por la avenida Vicuña Mackenna el tránsito avanzaba con dificultades.
– ¡Qué desastre! -exclamó el embajador-. Parece que los semáforos de esta calle sólo tuvieran luces rojas.
Arranco la hoja del calendario. El mes que comienza está lleno de feriados. Las Fiestas Patrias, el Día del Golpe, el Día del Ejército. En la radio dicen que en el mes de la patria va a haber una amnistía para los presos. Acaso suelten a mi viejo.
Falta poco para el plebiscito.
El padre de Patricia cambia de oficina cada tres días. Trata de evitar que allanen los locales donde está la cinta grabada de la campaña contra Pinochet. Quiere mantener en secreto las imágenes para que los publicistas del «Sí» no alcancen a reaccionar.
Estamos en clase de dibujo. Recién la profesora nos explicó los girasoles amarillos de Van Gogh. Dice que los colores provocan sensaciones, estados de ánimo. El azul es el más triste de todos. Es un color frío, como el verde. Los otros son cálidos. Estamos en silencio con nuestras acuarelas pintando algo que convoque una emoción. A la vuelta de la página tenemos que escribir qué es lo que pretendíamos con el dibujo. Espío el trabajo del Che. Se trata de la cordillera, pero en vez de nieve en las cumbres ha puesto ángeles que sacuden sus alas. No sé qué pretende.
Yo no tengo dónde perderme. Atrás anoté «Alegría» y adelante estoy pintando un arcoíris.
Entra el inspector Pavez. Tenemos instrucciones de levantarnos cada vez que llega una visita. Pero el inspector nos señala con las manos que permanezcamos sentados. Algo en la dirección de su mirada me hace intuir que no debo sentarme. Y así no más es, pues dice con su voz ronca:
– Santos.
Sé lo que están pensando todos los compañeros del curso. Sé que recuerdan el día en que se llevaron a mi padre. Y sé que saben que ahora me van a llevar a mí. Tenía razón el papi. No debí haberme metido en líos. Fui un estúpido al decir mi discursito delante del teniente Bruna. El inspector tiene cara grave. Una seriedad funeraria. Ahora temo que hayan encontrado a mi padre. Temo que lo hayan encontrado muerto y es lo que me va a decir el rector, y por eso la cara de Pavez con la mandíbula apretada.
Читать дальше