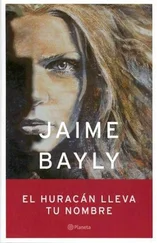Llegando a su casa, Ignacio se apresura en silbar con cariño para anunciar su presencia y llamar a su mujer, a quien busca en su habitación, en el escritorio, en el baño, sin encontrarla. Luego se dirige a la sala, el comedor, la cocina, el área de lavandería, pero tampoco la encuentra. Estará en el gimnasio, piensa. Sale por una puerta trasera de la cocina que lleva al jardín, camina por un sendero empedrado y oye el rumor que viene de la piscina iluminada. Qué diablos hace allí con este frío, piensa, sorprendido, cuando descubre, acercándose, que Zoe se ha metido en la piscina, ya de noche. Es la primera vez que regreso del banco y la encuentro bañándose en la piscina. Algo le pasa a mi mujer.
– ¿Mi amor, qué haces en la piscina? -pregunta.
Zoe, nadando de espaldas a él con un bañador negro de dos piezas, voltea sorprendida, sonríe y dice:
– Está delicioso, me provocó darme un chapuzón.
No le dice, por supuesto, que, al regresar de su cita secreta con Gonzalo, se sintió tan feliz, tan joven y traviesa, tan llena de una energía nueva que tuvo ganas de hacer algo que rompiese la rutina: tirarse al agua fría y chapotear como una niña.
– ¿No tienes frío? -pregunta Ignacio, de pie, al borde de la piscina, la camisa blanca desabotonada a la altura del cuello, el nudo de la corbata desajustado, las rosas amarillas escondidas tras su espalda.
– No -grita Zoe desde el agua, sonriendo, flotando, exhibiendo sin pudor su felicidad-. Está riquísimo.
Nunca me has hecho el amor en esta piscina, piensa ella. Si fueras Gonzalo, te tirarías con zapatos y corbata y me besarías con pasión. Pero tú sólo piensas en que el agua está fría y te va a dar un catarro feroz. Ay, Ignacio, tú siempre tan pendiente de tu salud. Yo no me voy a resfriar porque tu hermano me calienta divinamente, Gonzalo es mi estufa, mi chalina, mi frazada. Ya tengo con quién calentarme. Por eso no siento el agua fría de la piscina.
– Te traje estas flores -dice Ignacio, y le muestra el arreglo de rosas amarillas.
– Mi amor, qué lindo detalle -se sorprende de veras Zoe-. ¿Y a qué debo el honor?
– A nada -dice Ignacio, apenas sonriendo-. A que te quiero más que nunca.
– Yo también te quiero. Qué lindas rosas. Sabes que me haces muy feliz cuando me compras flores. Adoro recibir flores.
– Yo sé, mi amor, yo sé.
Sí, pero todavía no sabes que no soy tu mamá y que podrías regalarme flores distintas de las que también le regalas a ella, piensa Zoe, sin enojarse. Pobre Ignacio. Soy una víbora. Yo tirando con su hermano y él comprándome rosas. Debería sentirme una cerda, debería tener vergüenza, pero no: me siento regia, feliz, no me cambio por nada, y las flores, las merezco.
– ¿Qué tal tu día?
Siempre me preguntas eso, piensa Zoe. Con las mismas palabras, exactamente las mismas palabras.
– Bien, todo bien. Me he sentido muy bien hoy día. Gracias a tu hermano, en realidad, añade para sí misma, sonriendo dulcemente.
– ¿Tu yoga, bien?
– Delicioso. Me hace mucho bien. ¿Tú qué tal?
– Todo bien, por suerte. ¿Dónde te dejo las rosas?
– Acá.
– ¿Cómo acá?
– Acá. Tíralas al agua.
Zoe ríe, se siente joven, traviesa, disfruta sorprendiendo a su marido.
– ¿Me estás pidiendo que tire a la piscina las rosas que te he comprado? -pregunta Ignacio, con una expresión risueña.
– Eso mismo. Quiero ver las rosas flotando en el agua a mi alrededor. Se verán lindas acá. Tíralas.
Zoe está rarísima, pero al menos la veo feliz, se consuela pensando Ignacio.
– ¿Segura? ¿Las tiro?
Ay, Ignacio, tú siempre tan formal, piensa Zoe.
– Claro, tíralas.
Perplejo pero divertido por la ocurrencia de su esposa, Ignacio arroja las doce rosas amarillas al agua. Al caer, se dispersan y flotan. Zoe se acerca a ellas, huele los pétalos mojados de una, se zambulle y reaparece rodeada de esas flores amarillas.
– ¿Cómo me veo? -pregunta, haciendo un mohín de coquetería.
– Como una diosa -responde Ignacio.
– Gracias, mi amor. Están lindas las flores.
Ignacio contempla con fruición esa escena que no deja de sorprenderlo, su mujer de noche en la piscina sonriéndole con una felicidad que la desborda, las flores que ha comprado y ahora flotan en el agua.
– Ahora tírate tú -dice Zoe.
– ¿Estás loca? -sonríe Ignacio.
– Métete. No seas tonto. Está deliciosa.
Ignacio se agacha y toca el agua con una mano.
– Está helada -dice.
– Ven, salta, no seas tontito.
– ¿Cómo quieres que salte, así con ropa y todo?
– Claro, más divertido.
– Zoe, ¿has fumado algo?
– No, sólo estoy contenta.
– ¿Por algo en especial?
– No, por nada. Porque sí. Tírate. No seas pavito. Ven, tírate.
Sorpréndela, haz una pequeña locura, rompe las reglas, piensa Ignacio. El único problema es que te vas a resfriar de todos modos.
– Bueno, ya. Sólo porque tú me lo pides.
Se quita la ropa, queda en calzoncillos, tiembla de frío y se dispone a saltar.
– Sin nada de ropa -le pide Zoe-. Quítate los calzoncillos.
– No sé qué tienes hoy -sonríe Ignacio, y se baja los calzoncillos blancos.
Tu hermano tuvo más suerte que tú, piensa Zoe, al ver desnudo a su marido, el sexo pequeño, encogido por el frío. -Vamos, salta, mi amor -lo anima.
– Te odio -dice Ignacio y salta, entrando de cabeza al agua.
Zoe ríe al ver a su marido sacar la cabeza del agua, tiritar de frío y quejarse:
– ¡Está helada! ¡Me voy a resfriar por tu culpa!
– Pareces una vieja, Ignacio -le dice, y nada hasta él y le da un beso en la mejilla-. Gracias por las rosas -añade, y lo mira con cariño.
– Te quiero, mi amor.
– Yo también te quiero, Ignacio.
– No, tú no me quieres, tú me quieres resfriado. Salgo en seguida. Está helado.
Zoe se ríe porque Ignacio sale de prisa de la piscina y corre desnudo, temblando de frío, hasta la puerta de la cocina, en busca de una toalla.
– Tontito, nunca vas a cambiar -dice en voz baja, y huele una rosa.
Zoe duerme. A su lado, tendido en la cama, Ignacio no consigue dormir. Han cenado algo ligero viendo la televisión y se han acostado temprano. Zoe lucía relajada y feliz. Hacía tiempo que no la veía tan contenta, pensó Ignacio, mientras cenaban una sopa y unos emparedados que él preparó. Para su sorpresa, Zoe decidió que esa noche dormiría desnuda, acercó una estufa a la cama, puso una manta sobre el edredón y se metió entre las sábanas sin el camisón y la ropa interior con la que habitualmente duerme.
– ¿Vas a dormir así? -le preguntó Ignacio, sorprendido, al tiempo que se ponía la pijama de franela.
– Sí -respondió su esposa-. ¿Te molesta? -preguntó, haciendo un guiño coqueto.
– No, para nada -sonrió él-. Pero te va a dar frío.
– Me abrigarás tú -sonrió ella.
Está rarísima, pensó él, pero se ve feliz, así que mejor no le digo nada. Quizás ella también quiere que nuestro matrimonio no siga siendo tan aburrido. Quizás quiere sorprenderme. Quizás desea hacer el amor conmigo y por eso se ha metido desnuda a la cama.
De pronto, Ignacio dejó de ponerse la ropa de dormir y pensó que debía responder sin demora a esa invitación. Se quitó el pantalón, quedando en medias y calzoncillos, y se metió a la cama. Tembló de frío. Zoe intentaba leer una novela de moda. Cerró el libro y miró a su esposo, que se acercó a ella y la abrazó.
– ¿Qué haces tú también sin pijama, mi amor? -le preguntó, una expresión risueña dibujada en su rostro.
– Quiero hacer travesuras -susurró Ignacio, besándolaen el cuello, acariciándole las piernas bajo las sábanas.
Читать дальше