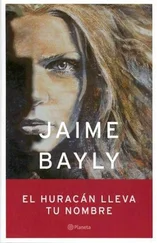– ¿Disculparte de qué? -se sorprende ella.
– De la llamada que te hice. Había tomado mucho. Se me fue la mano.
– No seas tontito -dice Zoe, y disfruta diciéndole esa palabra, tontito, porque se la ha dicho con un cariño que le sorprende-. ¿Y por qué no puedes pintar?
– No sé, estoy muy tenso -responde Gonzalo, mientras camina lentamente, el teléfono inalámbrico en el oído derecho.
– ¿Por qué? -pregunta Zoe, sentada en una silla negra, giratoria, frente a la pantalla del ordenador, en su escritorio.
– Tú sabes por qué.
Zoe se eriza un poco al oír esas palabras, pierde el control un instante y por eso calla.
– No podemos -alcanza a decir.
Se pone de pie y camina a su dormitorio.
– Yo sé -dice Gonzalo, y, derrotado, se tiende en el piso, sobre una alfombra de paja-. Pero no puedo dejar de pensar en ti.
– Eres tan lindo -dice Zoe, y se sorprende de haberlo dicho, y piensa que a su esposo no le ha dicho eso en años-. Pero no podemos, Gonzalo.
No podemos porque no te atreves, cobarde, se dice a sí misma. No podemos pero queremos. ¿Y cuál es la diferencia entre querer hacerlo y atreverse a hacerlo? La diferencia está en tener coraje. Pero yo no tengo coraje para irme a la cama contigo, Gonzalo. Me muero de miedo. Si Ignacio me descubriera algún día, mi vida sería una mierda.
– ¿Qué estabas haciendo? -pregunta él.
– Estaba en la computadora, escribiéndole a una amiga -dice ella, y se echa en su cama sobre un edredón de flores, el teléfono sujetado entre su hombro derecho y su boca, las manos libres-. ¿Tú?
– Nada. Tratando de pintar. Pensando en ti como un lunático. ¿Dónde estás ahora?
– En mi cuarto.
– ¿En tu cama?
– Sí. ¿Y tú?
– Tirado en el piso. Así me tienes, Zoe. Tirado en el piso. Zoe se ríe.
– Eres un loco -dice.
Ya me había olvidado de lo que es reírse con un hombre, piensa. Con Ignacio nunca nos reímos. Nunca.
– ¿Qué tienes puesto? -pregunta él.
Zoe se ruboriza un poco, pero no le desagrada la pregunta.
– Un pantalón marrón y una chompita gris. Hace frío por acá.
– Toda una señora -se burla él.
– Una señora aburrida -sonríe ella-. ¿Y tú?
– ¿Yo, qué?
– ¿Qué tienes puesto?
No podemos pero te gusta jugar, piensa él, animado.
– Vaqueros negros ajustados y una camiseta negra viejísima que seguro que apesta, pero yo no me doy cuenta porque huele a mí.
– Me gustaría olerla -se atreve ella-. No creo que apeste.
Hay un silencio breve que ninguno se anima a romper. Es el momento en que retroceden o siguen el juego.
– ¿De qué color es el calzón que llevas puesto?
– Blanco. Sólo uso blanco, salvo cuando estoy con la regla, que me pongo calzones negros.
– Te arrancaría el calzón con rni boca.
– Gonzalo -dice ella, como un reproche débil, sin convicción, y siente un cosquilleo cálido, un estremecimiento-. No podemos.
Pero sí podemos jugar por teléfono, piensa, y pregunta:
– ¿Estás excitado?
– Claro. ¿Y tú?
– Un poquito. ¿Se te ha parado?
– Sí. La tengo dura.
– Me gustaría verla.
– Cuando quieras. Ven ahora. Hacemos lo que tú quieras.
– No puedo. No me atrevo.
– No seas cobarde. No va a pasar nada.
– No podemos, Gonzalo.
– ¿Estás mojada?
– Un poquito.
Estoy mojada como nunca me mojo con tu hermano, piensa. Estoy mojadísima pensando en ti.
– Tócate -dice él-. Quiero que te toques.
– Mejor no.
– Tócate.
– No me gusta tocarme.
– Ábrete el pantalón.
– Espera, voy a cerrar la puerta.
Zoe se levanta, cierra la puerta del dormitorio, regresa a la cama y mira el teléfono esperándola. Qué estás haciendo, piensa. Cuelga. Cuelga ahora mismo. No sigas este juego, que va a terminar mal.
– Acá estoy -dice, y se echa en la cama.
No ha podido darle la espalda a Gonzalo. Es sólo su voz. Es sólo un juego, piensa.
– Bájate el pantalón -dice él.
– Ya -obedece ella-. Tú también.
– Ahora chúpate un dedo y tócate.
– No, Gonzalo. No puedo.
– Piensa que soy yo. Piensa que es mi mano.
– ¿Te estás tocando? -pregunta ella.
– Todavía no. ¿Quieres?
– Sí, tócate.
– Ya.
– ¿La tienes dura?
– Sí.
– ¿En qué piensas?
– En ti. En que estás acá, en mi cama, y estamos tirando delicioso. Ahora tócate tú.
– Me estoy tocando. Háblame. Dime qué piensas.
– Estoy adentro tuyo. Veo tu cara. Estás gozando. Hace tiempo que no tiras tan rico.
– ¿Me gusta?
– Te encanta.
– ¿Y a ti te gusta?
– No sabes cómo, Zoe. Quiero tirar contigo. Quiero comerte con mi boca. Quiero que grites cuando te vengas.
– Sigue, Gonzalo. Sigue.
Después de un largo día de trabajo, ya de noche, Ignacio regresa a su casa conduciendo la camioneta de doble tracción, aprieta el control automático y abre la puerta corrediza de la cochera. Ha manejado casi cuarenta minutos desde el banco, ubicado en el centro de la ciudad, hasta esa zona privilegiada de los suburbios donde ha elegido vivir con su mujer. Echa de menos, al bajar de la camioneta, a un perro que lo saluda moviendo la cola, pero Zoe fue muy clara en decirle, antes de que se casaran, que no quería animales en su casa y él prometió que así sería. Nada más entrar en su casa, se quita los zapatos, busca a su mujer que está escribiendo en la pantalla del ordenador, le da un beso en la frente y, como si tuviera prisa, lava sus manos con minuciosidad, se desviste, tirando sobre la cama el traje negro, la camisa blanca y la corbata a rayas, y se pone encima un buzo azul y unas zapatillas con rayas fosforescentes, listo para ir al gimnasio a cumplir su rutina diaria. Sabe que Zoe no lo acompañará porque ella prefiere ir al gimnasio en las mañanas, cuando él está en el banco, y en cierto modo prefiere que así sea, pues le gusta ejercitarse a solas, atento a las noticias, sin hablar con nadie, a diferencia de su mujer, que, cuando va al gimnasio con él ciertos fines de semana, conversa sobre cualquier cosa mientras suda en las máquinas que la señora de la limpieza ha dejado impecables. En la cocina, Ignacio bebe una limonada helada, come dos plátanos, cuatro granadillas y un melocotón con miel de abejas, se enfada con su esposa al ver que ella ha olvidado comprar la mermelada de higos que le encanta pero no dice nada porque quiere llegar relajado y de buen humor al gimnasio -aunque piensa: tu única responsabilidad es llevar los asuntos de la casa y no eres capaz de cumplirla bien, ¿o acaso es tan difícil recordar que no deben faltar en la refrigeradora mi mermelada de higos y de saúco, que tú sabes que me hacen muy feliz?- y sale al jardín pensando que el hecho de que Zoe se olvide de esas cosas, de esos pequeños caprichos suyos, no es casual, pues revela que ya no se preocupa, como antes, en hacerlo feliz, en sorprenderlo con detalles mínimos pero significativos, algo que, se dice, tampoco debería alarmarlo, pues es normal que un matrimonio se desgaste con el tiempo y cada uno se concentre más en sus cosas que en las del otro. Ya en el jardín, con una botella de agua en la mano, Ignacio recoge del césped una manguera verde, abre el caño y riega las plantas. Me hace tanto bien regar el jardín, piensa, relajado, echando agua sobre las plantas, gozando en silencio de ese instante de absoluta calma. Ignacio es un hombre de rutina y regar las plantas de noche, al llegar del banco, es un momento infaltable en las actividades diarias. No le toma más de quince minutos, pero es un pedazo de su día del que disfruta mucho y no está dispuesto a sacrificar. Incluso cuando llega tarde y cansado, se da un tiempo para salir al jardín y echarle agua. Ahora, enfundado en ropa deportiva, cerca de la piscina iluminada, Ignacio se distrae disparando un débil chorro de agua hacia las palmeras que crecen en las esquinas y sigue con la mirada una luz distante en el cielo, la trayectoria de un avión que desciende. Es una suerte estar acá, regando mi jardín, y no metido en ese avión, piensa. Cada día me interesa menos viajar. Es tan rico estar en mi casa, gozar de estos pequeños momentos de paz en los que no suena ningún teléfono, nadie me interrumpe y puedo hacer lo que me da la gana. No muy lejos, desde la ventana del dormitorio, Zoe lo observa. Ve a un hombre aburrido, esclavo de su propia rutina, incapaz de salirse un momento del guión que ha trazado para sí mismo. Ve a un señor ensimismado, encerrado en sus asuntos menudos. Es feliz cuando está solo, piensa. Es feliz cuando no está conmigo. Trata de estar conmigo el menor tiempo posible. Llega a casa con ilusión de regar las plantas, no de besarme y llevarme a la cama. Les habla a sus flores con más cariño que a mí. Mi esposo se ha convertido en un zombi. Deambula. No tiene iniciativa, no es capaz de salirse de la rutina. Sé perfectamente lo que hará desde ahora hasta el momento en que cierre los ojos y se quede dormido. No se puede vivir así. Esto no es vida. Porque lo peor es que yo también disfruto mucho más estando sola que con él. Cuando recién nos casamos, me encantaba sentir que Ignacio llegaba del banco, estábamos juntos todo lo que podíamos. Ahora no me provoca salir al jardín a conversarle. Prefiero dejarlo solo. Que sea feliz.
Читать дальше