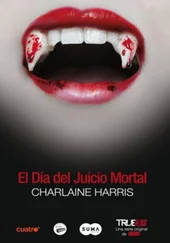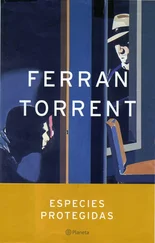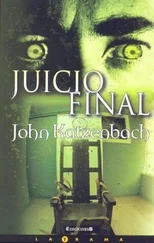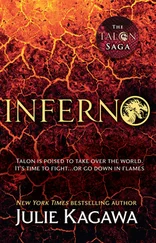– Es posible. Si me matan, además, le deberá la vida. Incluso podría acusarte a ti, con la complicidad de Gil, ante tu padre.
– La verdad es que todo eso tiene cierta lógica. -Lluís conducía, pensativo-. ¿Llevas muchos años siendo profesional?
– Tantos como para saber que todo es posible.
– Entonces, ¿qué hacemos?
– ¿Dónde vive Manuel Gil?
Le dio la dirección.
– ¿Continuarás con el encargo?
– Antes debo hablar con este individuo.
– ¿Qué harás con él?
– Lo decidiré sobre la marcha.
– Él… Él…
– Junto a otros sería un testimonio en tu contra.
– Eso es lo que pensaba.
– Ya lo sé. Y preferirías que le liquidara.
– Me la está jugando.
– Incluso a Júlia. Él es el testigo privilegiado del plan. Quizá tenga grabaciones.
– Es extraño que pese a todo el trabajo que lleva a cabo apenas pida nada por el riesgo que asume.
– Muerto tu padre, y habiéndome ido yo, entrará en escena. Entonces sabrás cuál es su precio.
– Liquídale.
– Gira en dirección a Pinedo -le ordenó Liam.
En la tercera rotonda del Saler, antes de llegar al lago de la Albufera, Lluís dio la vuelta. Pausadamente, Liam le indicó ciertas cosas que debería cumplir a rajatabla. Sobre todo recalcó una imprescindible: que evitara a Gil y a Júlia Aleixandre.
– Gil sabe que te pediré que sigas con el encargo.
– Si te pregunta algo, y lo hará, dile que no me has localizado. O, mejor, llámale por teléfono preocupado porque no has podido contactar conmigo.
En la entrada de Pinedo, Liam bajó del coche. Antes advirtió a Lluís que no hablara con él si no era absolutamente imprescindible. El irlandés buscó su vehículo cuando vio marcharse a Lluís. No pasaría por el hotel Astoria. Hacía unos días que no iba y quizá hubiesen dado parte a la policía. Ahora se arrepentía de haberse inscrito con su nombre auténtico. Los planes casi siempre sufren alguna alteración. Él tenía experiencia en aquello, pero no podía suponer que el hecho de haber conocido a Maria iba a cambiar todo cuanto había previsto.
* * *
El día anterior, en el aeropuerto de Manises, Gérard recibió a dos irlandeses procedentes del vuelo de las diez de la noche Dublín-Valencia. Eran jóvenes, con pinta de turistas de baja estofa, y llevaban como equipaje una bolsa de deporte cada uno. La tipología de los dos hombres que tenían que venir era algo sugerido por el propio francés. Pasaron por delante de dos policías que los observaron con curiosidad. Los irlandeses reconocieron a Gérard por la camisa blanca, la americana negra y unos pantalones grises. Se presentaron sin decir sus nombres. En el coche, el francés les entregó dos pistolas. Uno, en el asiento del acompañante, le tendió un fajo de billetes. Gérard comprobó que el pago era en euros.
En 2005, el IRA estaba inmerso en un proceso de reflexión después de tres décadas de lucha armada. Desde hacía unos años, algunos de sus militantes, convencidos de que el fin de la organización era irreversible, se dedicaban al robo y la extorsión. Pagar no era un problema para ellos. Cuando llegaron al pub, Jean-Luc les preparó la cena. Gérard les explicó en qué consistía el plan, reiterando que debían seguir las pautas marcadas. Se alojaron en el despacho.
Al día siguiente, Gérard llamó por teléfono a Liam. Era importante, urgentísimo, que se vieran. Tanto el irlandés como Gérard sabían de la inconveniencia de hablar por teléfono. Liam accedió, pero exigía la presencia de Jean-Luc. Deseaba tenerlos a los dos enfrente. Se citaron ante la puerta de la basílica, en la plaza de la Virgen. El irlandés les dijo que acudieran a las cinco de la tarde.
Convencidos de que minutos antes cambiaría la hora y el lugar, Gérard y Jean-Luc llegaron pasadas las cinco. Diez minutos antes, desde la barra de la cafetería Roma, cuya fachada acristalada permitía ver casi toda la explanada de la plaza, Liam había recibido un mensaje en su móvil particular. Había acudido allí media hora antes para controlar cualquier movimiento y, en efecto, tenía previsto cambiar el lugar del encuentro poco antes de la hora acordada, pero cuando leyó el mensaje del español Martínez lo dejó estar: «Dar pregunta por Saúl.» Dar es Salaam; el encargo en la ciudad de Tanzania ocasionaba problemas. Presionada por la policía, la joven negra, la negra espléndida de piel tersa y ojos enormes, había confesado. No había sido parte de la solución y ya era parte de su problema. Parecía probable que la víctima fuese un importante ciudadano británico. El asunto, en manos de la Interpol, que debía de haber rastreado el pasaporte falso y llegado a Francia y quizá hasta Andorra. La policía española ya tendría la orden de busca y captura. ¿Habrían accedido a su cuenta bancaria de Andorra? No era fácil, pero tampoco descartable. Se imponía actuar con rapidez. De repente, las dudas no tenían cabida en él; de nuevo el destino le situaba en una huida hacia adelante. En un rincón de la cafetería, apartado de la gente, llamó por teléfono a Lluís Lloris. Le dijo que no hablara y escuchara: Sigo con el trabajo. Y a continuación el nombre andorrano de Martínez y su número de cuenta. Colgó. Gérard y Jean-Luc estaban ante la puerta de la basílica. Fue a su encuentro. A medida que se acercaba resucitaban imágenes imborrables: Ruanda, Angola, Sierra Leona… Era quizá su imagen la que también se le aparecía representada: la de una vida cada vez más sitiada. Gérard le recordaba cuál era su destino, que apenas hacía un día que luchaba por cambiar. Cada paso que daba era otro tramo hacia el fin. Ahora incluso se enfrentaba con decisión a todo ello.
– Hola, irlandés -le saludó Gérard.
Liam respondió con una leve inclinación de cabeza. No se dieron la mano. Nada de cortesías. Liam prefería un encuentro más enjuto. Con las frases justas, con aquella disposición sin cabida para la tregua de las palabras. Observó maquinalmente los alrededores y a Jean-Luc.
– ¿Preferirías conversar en un sitio más cómodo?
– Estoy cómodo aquí.
– No tienes buen aspecto.
– No tengo un buen oficio.
– De eso quería hablar contigo.
Jean-Luc encendió un cigarrillo y miró hacia la calle peatonal que llevaba al parlamento autóctono. Los dos jóvenes irlandeses, cada uno en una acera, no perdían detalle del encuentro. Instintivamente Liam también miró hacia allí, pero sólo vio la enorme afluencia de personas por toda la plaza. Tras cuatro o cinco caladas tiró el cigarrillo al suelo. Estaba inquieto, Jean-Luc; una intranquilidad que contrastaba con la actitud más fría de Gérard, un profesional que entendía a qué lenguaje debía recurrir.
– Me han ordenado que te liquide.
Liam no respondió, le miraba fijamente a los ojos.
– Pero no quiero hacerlo.
– Pues no lo hagas.
– Tienen un dossier completo sobre mí, pero podemos arreglarlo a nuestra manera. Me das tus efectos personales: llaves, pasaportes, el arma, la bolsa de viaje… Con eso y unas cenizas estarás muerto. Les he dicho que haría desaparecer tu cadáver. No quedaría ni rastro de ti y evitaríamos una investigación que por tu pasado implicaría problemas.
– Lo único que tengo que hacer es abandonar el encargo y desaparecer.
– Exacto.
Gérard le ofreció un cigarrillo a Liam. Jean-Luc les dio fuego. No debería haberlo hecho. La inseguridad de sus manos denotaba la fragilidad del trato.
– Irlandés, te estoy agradecido por varios motivos -añadió Gérard-. Deja que te lo pague.
– Si tan agradecido estás, déjame hacer mi trabajo.
– Ojalá pudiera.
– El dossier que tengo sobre ti, y que lleva años en mi cabeza, es más completo que el suyo.
Читать дальше