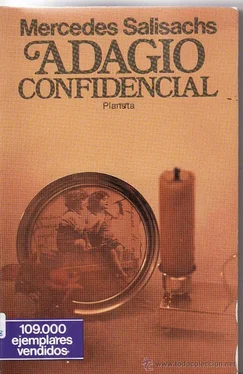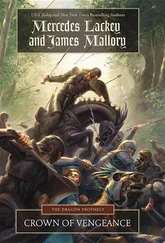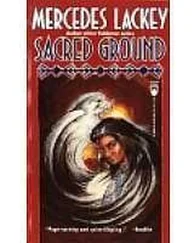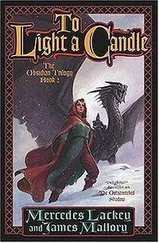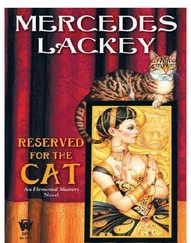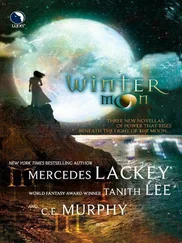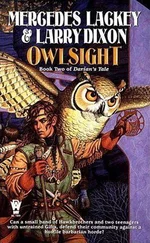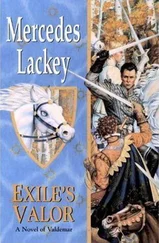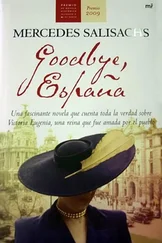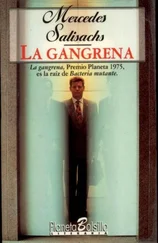Cierto que las imágenes han perdido brillo y color, pero las siluetas se mantienen incó-lumes y nadie es lo bastante sensato para desechar la posibilidad de darles nuevamente relie-ve.
Sin embargo, no va a resultar sencillo. Es difícil recoger el hilo de una historia tan lejana. Es difícil recordar con exactitud el momento en que fue interrumpida. Y sobre todo es difícil decir «lo justo», lo que puede exponerse sin modificar la situación ni violentar conductas.
– Es indudable que los años devoran la vida
– dice él.
Y Marina piensa que el tópico es exacto. Efectivamente, desde la última vez que se vieron, todo ha venido sucediéndose con la vertiginosa rapidez de lo que cae en el vacío.
Germán continúa:
– Tenemos mucho que hablar, ¿no lo crees así?
Marina vuelve a ladear la cabeza. Finge indiferencia:
– ¿Para qué? Está todo tan muerto…
– Pero la curiosidad vive.
– Entonces me estás pidiendo que construya frases vivas con materias muertas…
– Es un privilegio humano -dice él.
– En eso llevas razón. Casi todo el mundo utiliza ese privilegio.
Y vuelven al mutismo. Se meten en él como en una trinchera. Perdidos en sí mismos. En lo que son ahora: ajenos el uno al otro.
– ¿Sabes, Germán? Más de una vez pensé que nunca volvería a verte.
– Yo, en cambio, tenía la certidumbre de que, tarde o temprano, nuestro encuentro iba a ser inevitable. -Se lleva la mano a las gafas en un ademán peculiar, las centra-. Es mucha coincidencia vivir en el mismo país y no verse nunca.
– Si he de serte franca, jamás provoqué nuestro encuentro.
– Yo tampoco. Pero mentiría si te dijera que cuando venía a Barcelona no esperaba ver-te. Nunca lo conseguí. ¿Dónde diablos te metías?
Marina deja escapar una risa falsa, una risa soplido que oculta mal su desgana de reír:
– Probablemente en un lugar parecido al que elegías tú cuando yo iba a Madrid.
– Me enteraba siempre de tu llegada cuando ya te habías marchado.
– Suelo ir con frecuencia -aclara ella-. No es extraño que algún conocido mutuo me viera.
Vuelve a inspeccionarla él con minuciosidad impertinente. A Marina le duele tanta ins-pección, le duele, sobre todo, saber que los surcos de su piel quedan acentuados por las mal-ditas gafas. «Si al menos se las quitara…»
– Si no llega a ser por la maleta perdida, tampoco esta vez nos hubiéramos visto -dice ella. Y se acuerda de Bruna: «Ha hecho falta que muriese para encontrarnos de nuevo.»
– Sería insensato desperdiciar la ocasión. Dime: ¿Me has recordado alguna vez durante todos estos años?
– Sólo cuando alguien te mencionaba. Supongo que a ti te ocurriría lo mismo conmigo.
Germán no contesta. Desvía la mirada hacia el paisaje. Lo escudriña como ha escudriña-do a Marina hace unos instantes. El coche se mete por una vía nueva. Marina le aclara:
– Es el Cinturón de Ronda. Acaba de inaugurarse.
Dice él:
– En aquella época las autopistas no existían, ¿recuerdas?
– Y el edificio del aeropuerto era un recinto raquítico, provisional.
– ¿Crees tú que en la vida hay algo que no sea provisional?
– Quizá tengas razón. En el fondo, todo espera un cambio. Todo existe a modo de tram-polín…
Distraídamente contempla su rostro reflejado en el espejo retrovisor. También ese rostro ha sido un trampolín. También él ha dado paso a otras caras y a otras vidas. Sin embargo, continúa existiendo, transformado, pero latente. Difícilmente resignado a saberse marginado, pero sometido.
– ¿Te das cuenta, Germán? Nos hemos convertido en dos personas maduras y respeta-bles. Extraño, ¿verdad?
– Yo no me siento viejo -dice él. -La juventud no consiste sólo en «no sentirse viejo». Hay algo más. Por ejemplo: estar a gusto en los modos y sistemas de los que son jóvenes de verdad.
-¿Te sientes a gusto, Germán?
– No.
– ¿Echas de menos el mundo anterior?
– No lo sé. Ni quiero saberlo. De vez en cuando me irrita comprobar el cambio que ha dado todo.
– Entonces ándate con cuidado; la vejez empieza por ahí -bromea ella-. Además, no eres justo. No tienes derecho a pedirle al mundo que se detenga: las cosas deben acabarse, transformarse, perderse…
Lo dice sin convicción, con reticencia, como si le echase en cara la parte que le corres-ponde a él en el cambio.
– ¿Perderse también?
– ¿Por qué no?
– Hay cosas que, aunque se acaben, no pueden perderse. Sería lo mismo que pedirle a la tierra que modificase el sentido de su rotación. El cataclismo sería inevitable.
– De todos modos -dice ella-, tú no eres totalmente ajeno al nuevo sistema de vida.
Germán no se inmuta. Sin duda comprende que la frase que acaba de oír entraña un re-proche directo, pero no indaga. Tampoco se achica. Deja que Marina continúe hablando.
– Me dijeron que ibas a conseguir la anulación de tu matrimonio.
Al fin lo ha soltado. Venía quemándole los labios y necesitaba volcarlo.
– Estuve a punto: pero todo se vino abajo cuando Bruna intervino. No quiso colaborar.
– ¿Tenía ella razón?
Asiente él fríamente, sin el menor reparo.
– ¿Qué pretendías? ¿Engañar a Dios?
Germán se encoge de hombros. Es un ademán que lo aparta del Germán que ella ha co-nocido, un ademán cínico, casi repulsivo.
– Supongo que pretendía engañar a los hombres y casarme legalmente con Vilana.
– ¿Y tu conciencia? ¿Dónde dejabas tu conciencia?
– Debí de embotarla hace ya mucho tiempo.
Marina no responde. Recuerda. Definitivamente, el Germán de ahora no se parece al de entonces. Durante años y años todo había girado en torno a aquella conciencia extinguida.
– A pesar de todo -dice ella-, hay cosas que se acaban definitivamente: cosas que o-bligan a la tierra a modificar el sentido de su rotación.
Germán sonríe. Es una sonrisa híbrida que no pretende negar ni asentir. Está en sus la-bios como un adorno innecesario.
– ¿Y Vilana? ¿Qué pensaba Vilana? Le parece extraño citar ese nombre con tanta familiaridad. Marina jamás ha visto a Vilana y probablemente jamás llegará a conocerla.
Cuando alguna vez ha intentado imaginarla, el rostro de Vilana se difumina, se vuelve gris: es como un cuadro inacabado o una sombra de luna.
– Vilana me quiere -declara él sin énfasis. Sin duda considera que, al decir eso, puede descargar a Vilana de toda responsabilidad.
Marina se rebulle en el asiento, ajusta el nudo de su pañuelo y dice: -Entiendo.
No le pregunta si también él la quiere a ella. Cuando un hombre es capaz de taladrar su conciencia por una mujer, como Germán ha taladrado la suya, resulta superfluo preguntarle si la quiere. Germán pregunta a su vez:
– ¿Y tú? ¿Qué ha sido de ti, Marina? Enviudaste siendo joven. ¿Por qué no volviste a casarte?
Marina comprende que debe contestar. No puede dejarlo con la idea que seguramente bailotea por su cerebro:
– Una mujer con problemas económicos y tres hijos a cuestas nunca es joven, Germán.
Arquea él las cejas, se muestra incrédulo.
– ¿Debo entender que nadie te quiso? Ni que me lo jurases lo creería.
Marina vuelve a sonreír.
– Eres muy dueño de suponer lo que te plazca.
Germán se contagia de la frialdad de Marina. Busca una frase mordaz, algo que la obli-gue a reaccionar.
Dice al fin:
– Me comunicaron que te habías convertido en una mujer de negocios. La verdad: me costó mucho hacerme a la idea. ¡Marina Cebrián negociante! Suena a película americana.
El tono despectivo de su frase no inmuta a Marina. La acepta tranquilamente, como si la ironía que la envuelve fuera comprensión.
Читать дальше