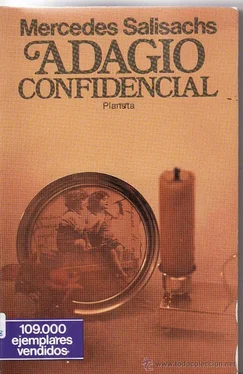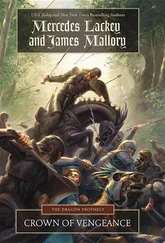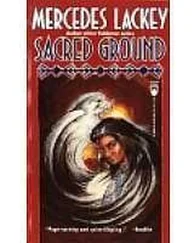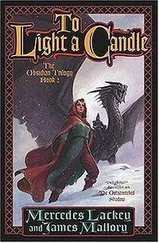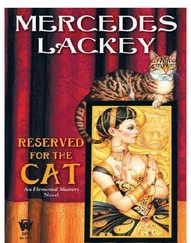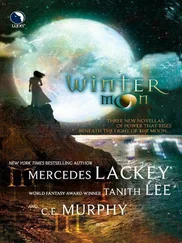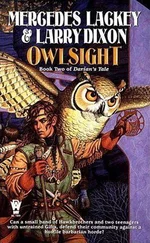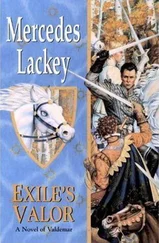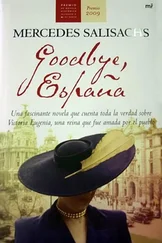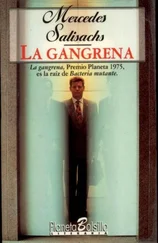Mercedes Salisachs - Adagio Confidencial
Здесь есть возможность читать онлайн «Mercedes Salisachs - Adagio Confidencial» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Adagio Confidencial
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Adagio Confidencial: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Adagio Confidencial»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La gangrena es más fruto del oficio que de la brillantez, este Adagio confidencial habla del reencuentro, veinte años después, entre Marina y Germán. Abundante diálogo, ambiente burgués, ciertos golpes de efecto que la acercan al folletín y también fácil y amena lectura son las señas de identidad que siguen fieles muchos lectores.
Adagio Confidencial — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Adagio Confidencial», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– Sí -responde Marina-. Hacía calor, mucho calor.
– Parece que te estoy viendo. El sol daba en tus ojos, pero tú los abrías, como si el sol no te molestara. Yo te miraba furtivamente: el cabello te caía lacio sobre los hombros. Pensé que jamás había visto un espectáculo tan impresionante como el que tú me ofrecías.
– Era verano -comenta ella, como si el hecho de ser verano fuera una pieza clave para justificarlo todo.
– Sin embargo cuanto más te miraba, más se iba acentuando la sensación de que, a pe-sar dé tenerte tan cerca, todo en ti se nutría de distancias…
Marina sigue atizando el fuego; luego, con la escobilla, va empujando la ceniza espar-cida hacia los morillos.
– Comprendí en seguida que eras inaccesible, irreal, como un mito. Tu actitud era tan fría como el mar. Por eso dije aquella frase.
Marina piensa: «No me ha perdonado.» Existen cosas que, por mucho que se pierdan en la lejanía, continúan irradiando vigencias nocivas, parecidas a las que provocaron aquella le-janía.
– Bastaba mirarte para comprender que aquel compendio de perfecciones físicas era propiedad propia, exclusivamente particular… Estaba muy claro que toda tú existías sola-mente para pertenecerte a ti misma.
– ¿Estás seguro de no equivocarte?
Germán vuelve a sentarse y los pies cambian de posición, Marina ya no los tiene a su la-do. Cuidadosamente deja la escobilla en su lugar y se pone en pie.
– Hubo un momento en que supuse lo contrario. Pero me equivoqué: tú lo sabes.
Marina se deja caer en el sillón de antes. Su cuerpo tiene movimientos de cámara lenta. Se diría que lo hace expresamente para no dejar traslucir la incomodidad que le produce el tema de conversación que Germán ha elegido.
En el fondo está echándole en cara su orgullo herido. Es hombre y los hombres no per-donan que se juegue con ellos.
– ¿Te molesta mucho haberte equivocado?
– Me molestó entonces.
– En realidad, todo ocurrió como debía ocurrir. Fue mucho mejor. Los años han acabado por darme la razón.
– No te lo niego. Pero pudo ocurrir lo mismo sólo que de «otra forma».
Marina niega con la cabeza. Piensa: «No había otra forma.»
– Lo esencial es el resultado: la forma tiene poco valor.
– No -protesta él-. Muchas veces la forma es más importante que el fondo. De hecho, la vida entera es una «forma». Tú misma has dicho antes algo parecido: todo es provisional, todo es una espera.
En aquella época, ellos no se daban cuenta de que lo que estaban viviendo era también una espera. Sin embargo, los minutos y las horas se condicionaban siempre a las manillas de un reloj. No era un reloj como el que están contemplando ahora, ilógico y desbocado. Aquél era un reloj matemático, rigurosamente exacto. Un reloj que mandaba, dictaba y exigía: «Dentro de unos instantes llegará Germán.»
Y todo se abocaba a la circunstancia de verlo entrar en su casa, de saberlo cerca, de escuchar su voz y sondear sus ideas.
Nada más. En los primeros meses, no hubo más que eso: una simple amistad. Irresistible, pero tranquila. Ni uno ni otro daban muestras de desvirtuarla.
Pero un día había sucedido lo que venía siendo inevitable. Ocurrió como ocurren los aludes de nieve o los desprendimientos de tierra. Suavemente, arrolladoramente. Dejándolos en suspenso, indecisos y desorientados.
Había sido en una tarde de invierno. La nieve se había cuajado y los abetos del jardín goteaban estalactitas. Los dos miraban el fuego de una chimenea. Otra. Una chimenea lejana que lleva ya mucho tiempo inservible. Y, aparte del sonido de un reloj, también lejano, únicamente se escuchaba el fuerte respirar de unos pechos angustiados, mezclado al chis-porroteo de la leña.
Entre ambos había una idea. Una frase que Germán acababa de decir: «Mañana regresa-ré a Madrid.» Y Marina había comprendido que aquella frase, aparentemente inocua, iba a cambiarlo todo.
Porque «marcharse a Madrid» suponía cortar de cuajo sus entrevistas, dejar de verse, de oírse, de tratarse… Levantarse para pensar: «Germán se ha ido», acostarse para soñar: «Ger-mán ha vuelto», transitar por las calles, recordando: «Aquí estuve con él…» o contemplar los lugares sabiendo que algún día podría volver a contemplarlos con él.
Y de pronto Germán había cortado el hilo de aquella idea, lo había vuelto inservible. Porque después de lo que le había confesado, ya nada iba a importar saberlo ausente.
Germán había dicho: «Por muchos años que pasen, por muchas mujeres que encuentre en mi camino, tú siempre serás la única, Marina.» Y lo dijo con la misma naturalidad que utilizaba para describir un suceso cualquiera, o comentar un cambio político. Era una frase sosegada, como los días sin nubes o como los trigales sin viento. Lo aclaraba todo aquella frase… Y no enturbiaba el alma, no la ensuciaba, ni permitía el menor conato de zozobra.
Se miraron. Y ella no intentó indagar. Era totalmente innecesario. Dejó que Germán continuase hablando, sin moverse, los brazos cruzados, la vista fija en la suya: «Tenía que decírtelo: era inevitable. De ahora en adelante, va a resultarme muy difícil vivir sin ti, Marina.» Y al ver que ella continuaba silenciosa, terminó diciendo: «Nunca creí que se pudiera querer tanto a una persona como te quiero a ti.»
Y Marina tuvo miedo. Miedo de aquel sentimiento nuevo y sobrecogedor que le crecía por dentro, sin que fuera posible detenerlo. Era difícil asimilar de golpe la inmensidad de aquella felicidad que ella jamás había conocido. Preguntó entonces: «¿Desde cuándo?» Necesitaba saber. Necesitaba asegurarse de que todo lo que estaba oyendo no era un señuelo; un desvarío de la mente. Necesitaba convencerse de que lo que Germán le decía no brotaba de un instante ni de una circunstancia, sino de un destino, de un hecho irreversible, nacido y e-laborado al margen de ellos mismos.
«Creo que te he querido siempre -dijo él-, tal vez desde antes de conocerte.» Y fue como si los veinticinco años de Marina soportaran de pronto una vejez prematura, una vejez llena de cansancio y de renuncias.
«Lo comprendí aquella mañana, en la tabla flotante.» Habían pasado seis meses desde aquel primer encuentro. Entonces, seis meses era un plazo largo, un plazo que asumía sin dificultad los despojos de unos años sordos y ciegos, para darles de golpe una razón de existir. Todo se diluía en aquel plazo. Todo se volvía preámbulo.
Y el miedo de Marina crecía a medida que Germán «explicaba». Se vio a sí misma proyectada hacia un Germán cansado de ella, un Germán dispuesto a desmentir, algún día, todo lo que en aquellos momentos afirmaba. Y se dijo: «Pase lo que pase, Germán debe durar. Germán no puede ya perderse para mí. Sería lo mismo que perderme a mí misma.»
Cerró los ojos. No podía soportar ver el abismo de tristeza que emanaba de los ojos de Germán. No podía soportarlo. Murmuró: «¿Qué va a ser de nosotros ahora?» Pero él no replicó. Se limitó a mirarla con aquella especie de tristeza amordazada. Y ella insistió: «No debiste hablar… Éramos tan felices…» Él comenzó a negar con la cabeza: «Un hombre tiene un límite -dijo-, un hombre no puede estrujar sus sentimientos del modo que yo vengo estrujando los míos desde hace seis meses.» Y todo, el declinar de la tarde, el suave goteo blanco de los abetos, el crujir de la leña, el sillón rojo que ocupaba Germán, todo cobraba un nuevo sentido, un nuevo valor, una nueva dimensión.
Se hubiera dicho que estaban esperando aquella tarde, aquellas frases y aquella tristeza, para cambiar, para ser «otras cosas» en otra vida y en otro ciclo.
«Ahora nuestra amistad va a ser difícil -había insistido ella-, muy difícil.» Se notaba desarmada frente a aquel peligro nuevo.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Adagio Confidencial»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Adagio Confidencial» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Adagio Confidencial» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.