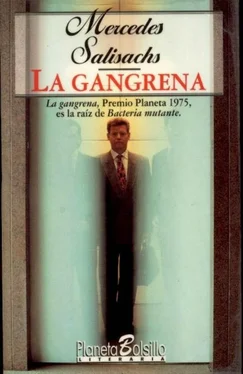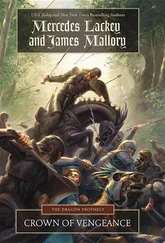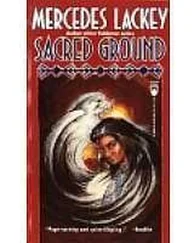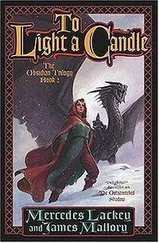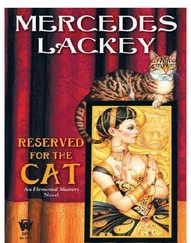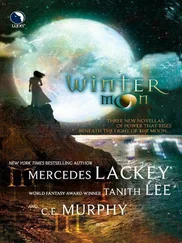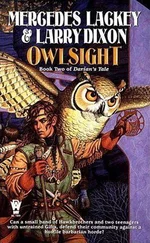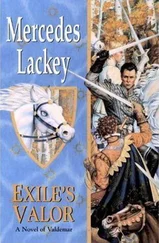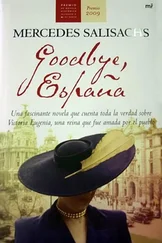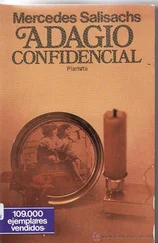– ¿Desde cuándo tengo por costumbre consultarte mis negocios?
– Dijiste que el barco era mío.
– Lleva tu nombre, pero los barcos suelen pertenecer al que los mantiene. ¿Podrías tú mantenerlo. Serena?
– Si no fueras tan rematadamente tacaño, podría.
Evoqué las insinuaciones de Paco al referirse a mi mujer: «Le regateas hasta el último céntimo.» Era evidente que me había pedido los tres millones de crédito para darle a Serena lo que yo no le daba, y asegurarla para él a costa de mi propio dinero.
– ¿Te parece poco tres millones? Me gustaría saber qué habéis hecho con ellos…
Serena palideció. Tensó la barbilla y abrió los ojos.
– Me estás insultando, Carlos.
– No tanto como me insultas tú a mí. ¿Te imaginas que ignoro lo que os traéis entre manos los Moraldo y tú?
De nuevo se enristraba:
– Vas a tener que aclarar eso… No toleraré que, después de tu desfachatez, sigas atacándome.
– No te preocupes. Dile a Paco que no pienso reclamar esos tres millones hasta que muera el conde. De momento pagaré yo la deuda.
Y la dejé plantada.
Aquella futura muerte era una obsesión para todos. Y la reserva de los tres millones iba agotándose. Fue un lapso interminable; un continuo rastrear situaciones cobardes, un insistente soportar escenas, un permanente desplegar claudicaciones.
Por fin, cierta mañana nos comunicaron que el conde había muerto. Aquel día se había declarado una huelga en el Banco. Era una huelga-parodia; una comedia que venía repitiéndose esporádicamente como los resfriados en invierno y las conjuntivitis en primavera. Ningún empleado abandonaba su puesto, pero se cruzaban de brazos y dejaban pasar la hora convenida como si aquel fragmento de tiempo no existiera.
Carlota me llamó por teléfono para decírmelo: «El padre de Victoria ha muerto.»
– ¿Cuándo ha sido?
– Supongo que la noche pasada. Serena me ha dejado el encargo de que te lo comunicara.
– Iré en cuanto pueda: ahora tengo problemas.
– ¿Qué clase de problemas?
– El Banco está en huelga. Ya sabes: esas huelgas de pacotilla que de repente lo trastornan todo.
– ¿Qué alegan?
– Lo de siempre: descontento.
– ¿No hay forma de contentarlos?
– No es tan sencillo, pero se procurará remediarlo.
– ¿Qué hacen?
– Nada: se limitan a no hacer nada. Ni siquiera aprovechan para tomarse el bocadillo. Es una hora en blanco.
Me acordaba de aquellas otras huelgas, las de mi infancia: con somatenes y disturbios.
– Son seres humanos: de alguna forma han de protestar si no están de acuerdo…
– Supongo que tienes razón. Supongo que el país necesita, de vez en cuando, menstruar de alguna manera.
Escuché su risa.
– Vuelves a ser tú, papá.
Probablemente la noticia de la muerte del conde de Remo me había puesto contento.
Aquella misma mañana me presenté en el palacete del difunto. De nuevo los Repecho y los Sobrado y los Cabeza de Moro y los Rampardal y los Trigo… Y Victoria, hecha una uva, con su llantina floja de beoda terca, repitiendo por milésima vez que «más valía que Dios se lo hubiera llevado para soportar la vida que soportaba…» Y la condesa viuda babeando, cabeceando y saludando sin tener noción de lo que ocurría: creyendo, tal vez, que aquella reunión era un festejo más entre los muchos que, a lo largo de los años, se habían celebrado en aquella casa «Hola, Toñita: tan guapa como siempre…»
Del marido muerto, ni siquiera se acordaba. De vez en cuando lo nombraba como si estuviera vivo: «Pepito no tardará en bajar: se está poniendo el esmoquin.» Y la gente asentía, le seguía la corriente: «Recuerda el día que nos casamos: también se vistió de esmoquin para celebrar nuestra noche de bodas… Pepito siempre ha sido un hombre extremadamente ceremonioso y educado.» Se llevaba la mano a la boca porque la dentadura se le caía, y sus dedos temblaban descontrolados, como si cada uno fuera independiente y quisiera separarse de las manos.
Era horrible presenciar el espectáculo que ofrecía aquella mujer. Seca, de piel apergaminada, ojos apagados y tupé postizo, se apoyaba en un bastón para no caer: «Lo malo es que se cree enfermo: toda la vida ha tenido esa manía; siempre dice que los médicos no lo comprenden.»
Pero cuando veía a su hija, se daba cuenta de que Pepito había muerto: «No llores, Victorita: ahora vas a ser condesa y millonaria.»
Enseguida encontré a Paco. Ponía cara de circunstancias y se mostraba compungido: «Ya lo ves, Carlos: no somos nadie.»
Aquella vez no pude contenerme:
– La ceja, Paco, la ceja: te está delatando la ceja.
Fingió no enterarse de lo que le insinuaba porque había demasiados testigos observándonos. La familia Remo en peso se había trasladado allí.
De nuevo vi a los Moraldo padres: eran ya dos seres caducos (casi tanto como la condesa viuda), encorvados y temblorosos, que, arrastraban la ese más que nunca, no por pedantería, como antes, sino por deficiencia dental: dos terrones de tierra que a duras penas dejaban traslucir sus aires marciales de intocables engallados.
– Horrible espectáculo el de la vejez, ¿verdad, Carlos?
Era Francisca Repecho, todavía conservada, todavía aferrada a una apariencia decente:
– Produce grima, miedo, dentera -terminó diciendo.
– Todos acabaremos así -le repuse.
– Si no morimos antes.
– De cualquier forma -le repliqué-, hagamos lo que hagamos, puedes tener la seguridad de que ni tú ni yo podemos ya morir jóvenes.
Pretextó una excusa y se apartó de mi lado. A las Franciscas Repecho no les gustaba que se les pusiera por delante aquel tipo de realidades. Se aferraban a la juventud de espíritu, la invicta y manoseada juventud de espíritu que obliga al ridículo sólo para demostrar que los años no estancan.
Imaginaba que Lolita se trasladaría a Barcelona para asistir al funeral del suegro de su hermano. Pero la señora Moraldo se encargó de desilusionarme: «Hablé con Lolita esta mañana: está desolada; no puede venir…»
Fue una reunión muy elegante la de aquel día: muy al estilo Remo; se habló de todo, del primer hijo de los Cádiz, del viaje de los príncipes de España a América, de los famosos desplazamientos de Kissinger, de la vuelta de Perón, de las medallas de Spitz, de Liza Minnelli, de El Padrino , de Septiembre Negro, de la muerte del estudiante de Compostela, de don Cicuta, de las caras de Bélmez…, de todo, menos del difunto conde de Remo.
Remo era un muerto demasiado muerto para ser recordado. Aunque lo enterrasen al día siguiente, podría decirse que había dejado de existir hacía infinidad de años: mucho antes de la era espacial o la era del terrorismo… En realidad era como si no hubiese existido nunca.
Me fijé en Serena: a pesar de sus tentativas por mostrarse compungida, no podía disimular su contento. También ella debía de tener presente la famosa «herencia», también ella debía de sentirse un poco «heredera».
Salí de allí con el ánimo encogido: el frío de la calle se calaba en los huesos. Respiraba gasolina quemada, tufos de gasoil, polvillo de chimeneas… Una amargura irritante brotaba de los ojos de los transeúntes: caminaban todos automatizados, siguiendo las indicaciones del tránsito (riadas de cuerpos malhumorados), camino de no se sabía dónde y por no se sabía qué.
Me metí en el coche que había dejado en el parking cercano, y enfilé hacia la avenida Pearson.
Yo ignoraba lo que iba a encontrar en mi casa aquel día. Pero en cuanto metí la llave en la cerradura, me di cuenta de que algo funcionaba mal. Me crucé con Sofía en el vestíbulo. Iba llorosa y tenía intención de salir. La cogí del brazo y la llevé al salón.
Читать дальше