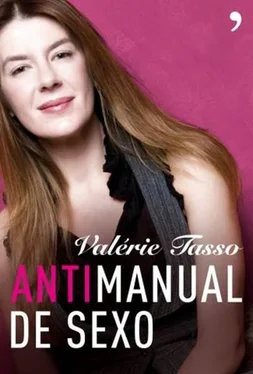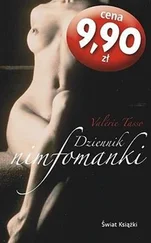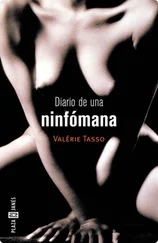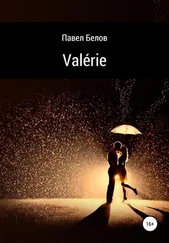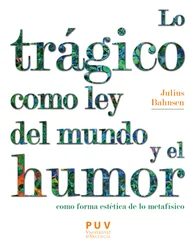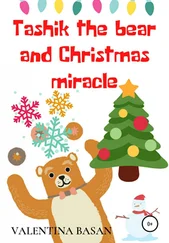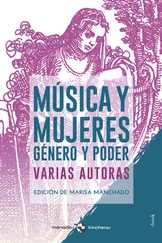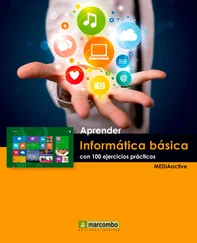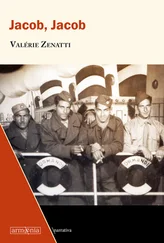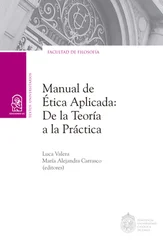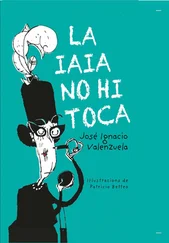A Pierre lo conocí a través de unos amigos comunes en un local del que él era copropietario. Francés de nacimiento, aunque residía desde hacía tiempo en España, tenía un aura de tipo enigmático que me atrajo enseguida. Bien parecido, con buenos modales y un discurrir sobrio pero inteligente, intuí que era de ese tipo de personas con recursos humanos que no se dejan intimidar con facilidad. En aquel momento de mi vida, en el que públicamente mi imagen se prestaba a cierta confusión, pensé que podía ser el tipo de persona que, a diferencia de los cretinos y advenedizos que solían rondarme como los tiburones a una balsa, podía reportarme algo. Así fue como, después de vernos varias veces, asistir juntos a algunos recitales y de unas cuantas horas de sexo de buen nivel, me enamoré de él.
El arquetipo de una mujer siempre dispuesta es un elemento totalmente desestabilizador de una cultura como la nuestra. Una cultura que se estructura a través de una familia formada en la erótica de una pareja. En ese marco de estructuración social (y por tanto moral), a la mujer hay que «desengañarla» de sus instintos y de su disponibilidad y establecer unos «periodos» y unas «condiciones» que limiten su ardor. Hay, en definitiva, que inventarle un «celo».
Para controlar, dominar y coartar esta perpetua y generosa disposición, hemos inventado a lo largo del tiempo multitud de estratagemas. Algunas de ellas absolutamente pueriles (como la noche de bodas o la luna de miel), otras perversas, como catalogarla de enferma o de despreciable (como ya hemos visto) cuando manifiesta y usa de esa apetencia sexual sostenida y otros ingenuas, como inculcarnos que la apetencia sexual masculina es mayor que la femenina.
Posiblemente la «luna de miel» sea un invento del siglo xvi. Su función originaria era sencilla. Durante todo un ciclo lunar (la luna de miel debía durar veintiocho días) los casados debían permanecer juntos sin tener contacto con elementos externos a la pareja. Ello aseguraba que durante el asintomático estro de la mujer, el único que podía fecundarla era el marido. Evidentemente, los veintiocho días completaban el ciclo femenino entre menstruación y menstruación (término que en su etimología hace referencia al «mes»), con lo que no había posibilidad de perderse el periodo de máxima fertilidad. Cuentan las leyendas que durante este encierro, los esposos bebían una pócima que facilitaba, presuntamente, la fertilidad: la hidromiel.
La «noche de bodas», muy presente en nuestros días, aseguraba que al menos la cópula de ese día se reservaba al esposo, mientras que la «luna de miel» parece haber derivado en el «viaje de novios» en el que las felices parejas se desplazan a lugares exóticos, más que probablemente, aunque en su conciencia no esté escrito, para alejar a la mujer de las tentaciones de su entorno y justificar, en un lugar extraño en el que ella se pueda sentir inhibida, una convivencia estrecha. La intención de «la luna de miel» no parece haber variado gran cosa, salvo que de ella se ha hecho un negocio lucrativo en el que quizá sólo han salido poco favorecidos los productores de hidromiel.
Estas medidas «sujetan» durante un tiempo a la hembra siempre dispuesta, pero falta algo de mayor eficacia. Falta crearle un periodo en el que su apetito se legitime, en el que ella misma pueda mostrarse hospitalaria y receptiva porque «algo» la autoriza. Y si el cuerpo no da señales, hagamos que las dé el «espíritu».
Y qué mejor para eso que utilizar el amor. El «celo» de las mujeres es el amor. Es una hipótesis, lo sé, que en nada pretende desprestigiar este real y profundo sentimiento humano, pero que, según creo, se manipula para «autorizar» una actividad humana, el sexo, que no necesariamente debe ir, ni física ni emocionalmente, unida a él.
Hemos sido educadas desde pequeñas para amar amando. El enamoramiento nos legitima moralmente en nuestras andanzas. Estamos siendo continuamente reeducadas para que respetemos esa asociación amor/sexo. Ése es el programa, creo, aunque no todas las mujeres caen indefectiblemente en él. «Seguro, el amor es la respuesta. Pero mientras esperamos la respuesta, el sexo plantea preguntas muy pertinentes», declaraba Woody Alien en una entrevista. Para un tiempo después matizar: «El sexo sin amor es una experiencia vacía, cierto. Pero de entre las experiencias vacías es una de las mejores».
Sorbí el té evitando quemarme. Pierre me sostenía la mano con dulzura. Acercó sus labios a los míos y después de besarme, me propuso seguirle.
Luc acababa de secar unos vasos.
– Vamos arriba, ¿vienes?
El paño húmedo sobre la barra fue su respuesta afirmativa.
En el deseo sexual, la mujer es un animal que bebe té y el hombre uno que bebe agua. Los dos son actos motivados por una misma apetencia: la sed. Pero ello no supone que el «volumen» de sed entre unos y otros no sea el mismo. De igual manera, la cantidad de deseo sexual no se cuantifica por género. Hay, en todo caso, una diferencia cualitativa que tiene que ver con la «construcción» de la bebida, con la elaboración del deseo.
Regresé a casa al alba. Mi encuentro sexual con Luc y con Pierre había sido muy satisfactorio. Continué un tiempo viéndome con Pierre. Llegué incluso a pensar que posiblemente él cubriría la ausencia de Giovanni. Pero me equivoqué. La discusión que mantuvimos el día que yo, inocentemente, le pregunté por Luc, puso fin a nuestra relación. Le resultó difícil entender que yo no amaba a Luc. Aunque quizá le resultó más difícil entender que yo hubiera follado con Luc sin amarlo.
La comprensión de estos seres de espaldas estrechas, cuyo único atractivo es obnubilar el pensamiento masculino de tal manera que lleguen a pensar que somos bellas, no es fácil.
Hay que preocuparse siempre por el otro durante el sexo
El yo-yo es un artilugio consistente en dos discos unidos por un eje y un cordón. En la ranura que forman los discos y donde se oculta el eje, se enrolla el cordón que, anudado a un dedo y mediante sacudidas, sube y baja.
El yo-yo
Definición enciclopédica
En 1660, Rembrandt se pintó con su gorro blanco de pintor, un pincel y la paleta frente al caballete. Sólo su rostro escapa de la penumbra. Moriría nueve años después y aquél sería uno de sus últimos autorretratos.
Sólo temen al egoísmo los «egoístas». La comprensión, la compasión y el cariño son algo que sólo se puede ejercer desde el profundo conocimiento de uno mismo, después de haber conocido en uno mismo y desde uno mismo la incomprensión, la crueldad y el desprecio. El egoísmo, «la práctica del yo», bajo todas sus formas de «yoísmo» y «solipsismo», es una forma de ontología, una manera de entender que el mundo no es más que lo que el yo entiende por el mundo. Del yo se alimenta la poesía que se transmite a un nosotros y es el yo lo que los valientes se atreven a romper y a poner en riesgo para saber lo que es el otro. El egoísmo es, además, una ética: la del que no hace daño porque sabe lo que es el daño. Sólo aprendemos desde el yo lo que al otro yo no le gusta.
El insolidario, el estúpido y el ignorante no es un egoísta, es un ególatra que practica la devoción estéril de uno mismo para contentar a ese pobre uno mismo, o un megalómano que cree que fuera de él no existe nada.
Egoístas no hay muchos, ególatras y megalómanos sí. Nuestra cultura de la competencia y del sueño del caníbal triunfante los cultiva y protege. Al humanismo egoísta, en cambio, se le pone el nombre de egoísmo y luego se lo define en el diccionario.
Cuando entramos en la sala, el guía mandó guardar silencio. No sé muy bien por qué aquel día me había decidido, en el hueco largo que dejaban dos clases, a visitar el Louvre. Empecé el recorrido sola, pero tardé poco tiempo en sentirme abrumada, así que, nada más subir a la segunda planta, me adherí a un grupo de turistas alemanes. No tenía, por aquel entonces, ninguna dificultad con el idioma alemán, por lo que las explicaciones del solícito guía no me resultaban difíciles de entender.
Читать дальше