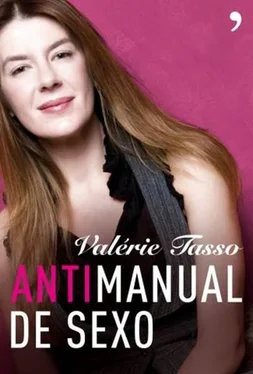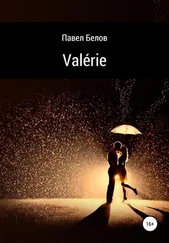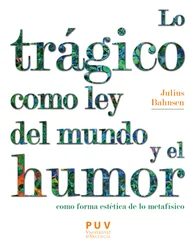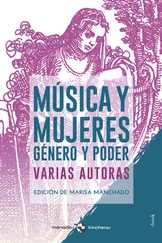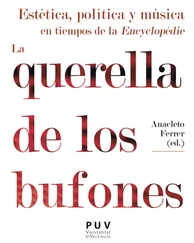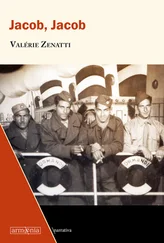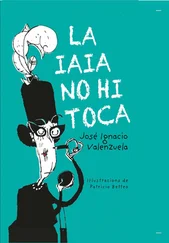En un plató de televisión conocí a Manuel. Médico de profesión, participábamos, junto a otros invitados, en un debate bastante riguroso. Al acabar, nos intercambiamos los teléfonos. Fue, después de la cena, cuando me decidí a aceptar su invitación para continuar la charla en su casa. Cuando desabrochó mi sujetador y apoyó su mano sobre mi pecho, me levanté y di por finalizada nuestra relación.
Una de las muchas cosas que en materia sexual confundimos es el «sexo» con la «interacción sexual». Lo primero hace referencia a todo aquello que se desprende de nuestra condición de seres sexuados. Lo segundo se refiere al uso que hacemos de esa condición durante un encuentro con otro ser humano o con cualquier elemento que nos impulse a manifestarnos sexualmente durante un tiempo determinado. Lo primero es como el lenguaje, lo segundo, como una opinión dada a un conocido. Lo primero está vigente en nosotros desde que nacemos hasta que morimos, lo segundo existe mientras se prolonga el encuentro.
El «sexo» no entiende de principio ni final. Tampoco se define, ya lo hemos dicho en algún momento, a través del «orgasmo». La «interacción sexual» opera, normalmente, siguiendo unos mecanismos que se conocen como «la respuesta sexual humana» o por las siglas DEMOR (Deseo, Excitación, Meseta, Orgasmo y Resolución). Pero no siempre es así de lineal y previsible. En ocasiones una «interacción sexual» se agota en el deseo, otras en la fase de excitación y otras en la meseta. La ausencia de orgasmo no implica, en ningún caso, que el encuentro no haya existido, o que haya sido incompleto o que se tenga que interpretar como insatisfactorio.
Borja era vecino mío. Tenía un pene de dimensiones descomunales que manejaba con cuidado. Su piel era tostada y su acento sureño puso música a algunas de mis noches. Cuando su novia se quedó embarazada, concluimos con nuestra relación.
La satisfacción suele ser un asunto mucho más cultural de lo que creemos y mucho más subjetivo de lo que nos suelen hacer creer. Sentirse satisfecho depende en gran medida de la escala de valores que hemos ido adoptando, pero la satisfacción, como ocurre con la decepción, es siempre una interpretación subjetiva que hacemos de unas circunstancias concretas.
Si creemos que para alcanzar el éxito en una interacción sexual debemos obtener un orgasmo, nos frustraremos en el caso de que esto no suceda. Si entramos condicionados en ese encuentro por ese objetivo de finitud, el orgasmo, además estaremos generando, sin darnos ni cuenta, una enorme tensión que nos va a sabotear, además del destino, el propio viaje.
La inmensa mayoría de las consultas que recibo sobre dificultades sexuales comunes, como la eyaculación precoz, el vaginismo o la impotencia, tienen siempre un mismo origen; la obligatoriedad ineludible de procurar el orgasmo propio y el ajeno. Esa imposición proviene a su vez de que hemos equiparado el éxito al orgasmo, como en lo humano equiparamos el éxito al volumen de una cuenta bancaria. La misma lógica, la misma necedad. Esclavos ocasionales pero serviles de un éxito mal entendido.
Todo terminó con Andrés cuando se masturbó delante de mí. No es que me importara lo más mínimo que nuestra relación erótica pasara por esta práctica o que la hubiera puesto en escena sólo unas horas después de conocernos. Fue más bien un «defecto» de estética. Su manera de jadear, el aire rosado de sus pezones, los movimientos convulsivos de sus manos… completaron un cuadro que no me apetecía volver a ver.
Hablábamos de los japoneses y su estética. Ellos utilizan un concepto, shibui, intraducibie a nuestro idioma e incomprensible a nuestro pensamiento. La estética o el «buen gusto» derivados del shibui consiste en apreciar la belleza de lo incompleto, de lo insípido, de lo que nos deja la libertad para construir lo que pueda faltar, el disfrute de lo que no se ve pero está. Mejor que yo lo explica, por ejemplo, el probar el sashimi y tan bien como él, lo cuentan las relaciones que no acaban en orgasmo y nos colman.
Desde mi ruptura con Felipe hasta la salida del piso de Andrés, entre los primeros días de junio de 2003 hasta mediados del mismo mes, se produjeron varios finales para varios principios, todos en una sola continuidad: mi sexualidad.
El sexo está para pasárselo bien
(…) Y para disimular que estaba intacta de mi semen, fingió lavarse los muslos.
Amores. Libro III
Ovidio
El barco zarpó a la hora prevista.
No consigo recordar por qué, en aquella ocasión, utilicé un ferry de la compañía Grimaldi para desplazarme a Génova. Supongo que la premura con la que se organizaron mis vacaciones en Italia imposibilitaron que consiguiera un medio de transporte alternativo.
No soy muy amante de los barcos comerciales. Mi anterior y único viaje apoyada en el mar, dentro del alma siempre húmeda de una de estas máquinas, había sido cuando yo apenas contaba con dieciséis años, en un viaje de Le Havre a Southampton, donde me habían contratado como monitora en unas colonias veraniegas. La experiencia no resultó muy agradable.
Lo que sí recuerdo bien fue el motivo que me llevó a Génova. Debía encontrarme con Jacopo, con el que había entablado, en el trabajo, una de esas amistades que van más allá de las palabras y más allá de las manos. Recorrer con él, durante unos días, el sur de Italia era nuestro objetivo. Validaron mi pasaje casi tres horas antes de subir por la escalerilla del buque, así que tuve mucho tiempo para mirar.
El hedonismo es una actitud ante la vida. Es una filosofía vital que prima el instante sobre el devenir, que reivindica la valentía sobre el miedo, que respeta la materialidad y cuestiona el espíritu, que gestiona lo que sucede sin despreciarse por lo que nunca sucedió, que aprecia la lógica de vida y cuestiona la lógica de muerte, que sabe que lo suficiente es suficiente, que busca el placer donde está, no donde se busca, que hace de su cuerpo su aliado, no su prisión, que desea sin que lo esclavice su deseo, que emplea su tiempo más que su dinero, que hace del placer un entendimiento y no un elemento de uso y que cree que la felicidad de los otros, que pasa por la de uno, es alcanzable a poco que la entendamos. El hedonista ejerce el difícil arte de establecer la paz consigo mismo.
A los seguidores de Epicuro los llamaban los «cerdos», porque, al igual que ellos, se decía que no podían levantar la cabeza hacia el cielo. Epicuro era un hombre de salud frágil, que reflexionaba en un jardín, que bebía agua y comía verduras, aunque no despreciaba el que un día llegara vino o fresas y que creía que si bien el dolor era inevitable, el sufrimiento podía cuestionarse.
Fue después de que los coches hubieran ocupado la bodega de carga, cuando nos hicieron embarcar por orden. Reconocí el olor a salitre, a vómito cubierto de vómito camuflado, a la avaricia de la humedad y a suela de plástico que ha pisado cloro. La mar parecía calmada. Diecinueve horas de viaje eran muchas. Toqué su hombro derecho, el que quedaba al descubierto por una guitarra que le tapaba la espalda. «¿Te apetece que tomemos algo en alguna esquina?… Supongo que este barco tendrá esquinas…» «Bueno, ¿por qué no?», me respondió, mientras sonreía como si de la sonrisa hubiera hecho un oficio.
Con aquel hedonismo de los antiguos, nuestra sociedad ha construido una justificación de la economía de mercado. Vivimos tiempos de reivindicación continua del deber del gozo. De un placer asociado únicamente a la posesión, al consumo. Nos han hecho creer, y hemos caído como pardillos, que nuestra capacidad para acumular bienes de consumo es el indicativo de nuestro nivel de felicidad. Olvidando aquello tan sabio de que «las cosas son de nosotros tanto como nosotros de ellas», que el principio de la pérdida es la tenencia (o, como apunta aquel viejo refrán castellano, de que «de lo contado el lobo come») y que, como decía Séneca, «el pobre no es el que tiene poco, sino el que desea más».
Читать дальше