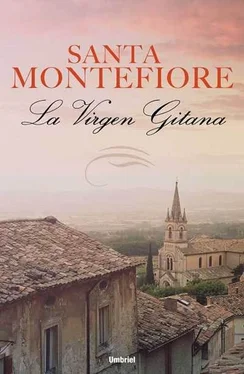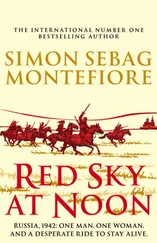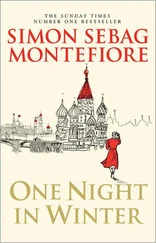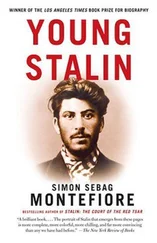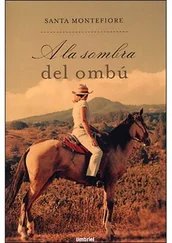– Qué miedo tengo por ti, Mischa -decía-. Te he traído al mundo, pero no soy capaz de protegerte. Hago lo que puedo, pero no es suficiente.
Otras veces se echaba a mi lado y me susurraba al oído:
– Eres todo lo que tengo, amor mío. Estamos tú y yo solos, maman y su pequeño chevalier.
Crecí rodeado de enemigos. Éramos como una isla en un mar infestado de tiburones. Para mí, el peor enemigo era Madame Duval. A causa de ella tuvimos que salir del château para instalarnos en el edificio de las caballerizas. Mi madre decía que era buena con nosotros y hablaba de ella con respeto y gratitud, como si le debiéramos la vida. Sin embargo, Madame Duval nunca nos sonreía ni se mostraba amable con nosotros. Sus ojillos de reptil contemplaban a mi madre con condescendencia. Y a mí me consideraba una alimaña, peor que las ratas a las que cazaban con trampas en las bodegas. Sólo de verme se ponía nerviosa. Cuando el hotel se inauguró, yo me escabullí hasta la primera línea para ver los lujosos coches que llegaban por el camino de grava, conducidos por hombres serios y bien vestidos, con guantes y sombrero. Madame Duval me agarró por la oreja y me arrastró hasta la cocina, donde me pegó en la cabeza con tanta fuerza que me tiró ai suelo. Sus gritos furibundos llamaron la atención de la cocinera, Yvette, y de su pequeño equipo. Todos se agruparon alrededor para ver lo que ocurría, pero nadie me ayudó. Yo me acurruqué en el suelo asustado, igual que en otras ocasiones, porque me rodeaban rostros llenos de odio. Mi madre me ayudó a levantarme, y una vez más sus lágrimas eran la prueba de que, a pesar de todo, me amaba profundamente.
Como el personal del hotel me daba miedo y como no podía hablar, me refugié en mi mundo. Con Pistou jugaba al escondite durante horas entre los viñedos. Él sabía esconderse y aparecía de repente en los sitios más insospechados, muerto de risa. Se reía tan fuerte que sacudía los hombros y tenía que sujetarse la barriga. Yo le imitaba, y entonces él se reía todavía más. Nos sentábamos en el puente de piedra y arrojábamos piedras al agua. Pistou las hacía rebotar, como la pelota de caucho que yo llevaba en el bolsillo. Era una pelota muy especial para mí, mi tesoro más preciado. Me la había regalado mi padre, y era lo único que me quedaba de él. Jugábamos a lanzarla y a recogerla, y la sosteníamos en la nariz, como hacen las focas. Una vez, la pelota cayó al agua con un sonoro plop, y al contrario de las piedras que arrojábamos, no se hundió, sino que bailó sobre el agua mientras la corriente la arrastraba río abajo. Me metí rápidamente en el río, y sólo me acordé de que no sabía nadar cuando el agua me llegó hasta la cintura. Aterrorizado, agarré mi pelota y me abrí paso jadeante entre el lodo y las algas. Pistou no parecía preocupado. Me miraba con los brazos en jarras y se reía. Salí del agua arrastrándome. Había estado a punto de ahogarme, pero tenía la pelota y estaba eufórico. Para celebrar mi acto de heroísmo, Pistou y yo bailamos sobre la hierba como pieles rojas, agitando los brazos y golpeando los pies contra el suelo. Con la pelota en la mano, juré que nunca volvería a ser tan descuidado.
Cuando los Duval compraron el château y lo convirtieron en un hotel, Pistou y yo empezamos a espiar a los huéspedes. Yo conocía el lugar mejor que nadie, sin duda mejor que los Duval. Había vivido allí, y me sabía todos los escondites, las puertas tras las que uno podía escuchar, las vías de escape. Bueno, no me escondía de personas como Joy Springtoe, que sabía guardar un secreto, pero sí que me escondía de Madame Duval y de su desagradable marido, que era feo como un sapo y fumaba cigarros, y besaba a las criadas cuando su mujer no le veía. A Pistou también le desagradaban los Duval. Le divertía esconderles cosas. Escondió los cigarros de Monsieur Duval y las gafas de Madame Duval, y nos ocultamos para contemplar cómo buscaban furiosos sus cosas.
Mi fascinación por Joy Springtoe llegó a superar mi miedo a Madame Duval. Sólo tenía seis años y tres cuartos, pero estaba enamorado. Para verla, me arriesgaba a cualquier cosa. Me colaba en la Zona Privada y me escondía tras los muebles y las plantas. El castillo, lleno de corredores estrechos, rincones y recovecos, tenía múltiples escondites para un niño de mi tamaño. Madame Duval pasaba una gran parte del día en su despacho, en la planta baja. Habían colocado una alfombra feísima, azul y dorada, que cubría las grandes losas de piedra sobre las que yo jugaba a deslizarme cuando era un bebé. Odiaba esa alfombra. El despacho del vestíbulo era la guarida de Madame Duval. Como una araña, aguardaba allí a los huéspedes que llegaban de Inglaterra y de Estados Unidos con los bolsillos bien provistos. Y mientras ella desplegaba su encanto, tan falso para los que conocíamos su verdadero rostro, yo me deslizaba por los pasillos para ver un momento a Joy Springtoe.
Un día me subí a la silla tapizada que había en el rincón junto a la ventana, y me puse a contemplar las idas y venidas de los huéspedes. Era temprano, y la suave luz matinal inundaba de verano el suelo alfombrado y las paredes blancas. Fuera se oía un clamor de trinos. Las primeras en llegar fueron los Tres Faisanes, como las llamaba mi madre, tres damas inglesas, algo mayores, que habían venido a pintar. A mí me gustaban los extranjeros. A los franceses los odiaba, excepto a Jacques Reynard, el hombre que cuidaba de los viñedos, el único que era amable conmigo. Los Tres Faisanes siempre estaban discutiendo, y me hacían sonreír. Llevaban semanas en el hotel, y me imaginaba sus habitaciones repletas de cuadros. La más alta, Gertie, tenía un cuello tan largo que parecía un faisán a punto de convertirse en cisne. Tenía el pelo blanco, y un rostro estrecho y anguloso donde brillaban dos ojillos negros. Cuando caminaba, sus grandes pechos se balanceaban a un lado y a otro y me recordaban dos huevos duros envueltos en muselina. Por debajo de la estrecha cintura, ceñida por un cinturón, su cuerpo se expandía en un gran trasero como si toda la gordura se le hubiera acumulado allí. Siempre era la primera en expresar una opinión, y toqueteaba con sus largos y pálidos dedos un collar de perlas, largo hasta la cintura.
Mi favorita era Daphne, la de las plumas en el pelo. Daphne era una excéntrica, se vestía siempre de forma sorprendente, a veces con vestidos llenos de puntillas, otras veces con adornos que semejaban flecos de cortinas. Tenía una cara redonda y sonrosada como un melocotón maduro, y una boca de labios llenos que siempre parecía sonreír, como si sólo discutiera por diversión. Iba siempre con un perrito lanudo que había logrado esconder a los aduaneros. El animal tenía tanto pelo que yo nunca le veía los ojos y no podía saber hacia dónde estaba mirando. En una ocasión llegué a agitar ante él una galleta para averiguarlo, y entonces me di cuenta de que lo que yo creía que era su cara era su trasero. Daphne tenía una voz ronca y grave, y me hablaba despacio para que la entendiera, aunque en realidad yo me había criado oyendo hablar inglés. Lo que más me gustaba eran sus zapatos: parecía tener un par para cada día, cada uno más colorido que el anterior. Estaban los de terciopelo rosa y los de satén rojo, unos tenían taconcitos y otros eran planos y de punta estrecha, y había un par que se ataban al tobillo con unas cintas de las que colgaban plumas o abalorios. Daphne tenía los pies pequeños y una figura menuda y femenina.
Luego estaba Debo, una mujer de aspecto lánguido, con vestidos floreados y vaporosos. Llevaba el pelo corto -una melenita oscura y brillante-, lo que acentuaba su mandíbula prominente y sus labios pintados de rojo intenso. Tenía los ojos grandes, de un verde muy pálido, y todavía era hermosa. Mi madre decía que se teñía, porque a su edad debía tener el pelo gris. También decía que las tres se vestían como si pertenecieran a otra época, pero como yo sólo tenía seis años y tres cuartos no sabía de qué época me hablaba. Desde luego, no se parecían a nadie que yo conociera; no tenían nada que ver con Joy Springtoe, en cualquier caso. Debo fumaba mucho. Aspiraba por su boquilla de marfil, y la punta del cigarrillo se encendía como una luciérnaga. Luego expulsaba el humo por un lado de su boca o lo sacaba formando nubecillas como una locomotora. No dejaba salir el humo, sino que jugaba con él como si la divirtiera. Su voz, a diferencia de la de Daphne, era aguda y quebradiza, y su risa parecía un cacareo. Hablaba como si tuviera la boca llena, sin mover las mandíbulas.
Читать дальше