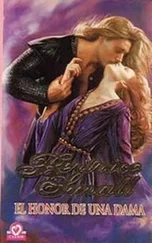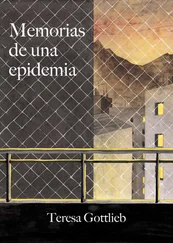Toda La Habana era una larga comedia. En el burdel Casa Marina, al lado del Sevilla Biltmore, las estrellas de Hollywood como Errol Flynn o George Raft se divertían. A menudo eran descubiertas, y las fans se apelotonaban en la puerta del burdel esperando que su ídolo terminase y saliese a firmarles un autógrafo. En la televisión, el negro Chicharito se ofrecía a recibirle las cenizas del habano a un senador. En el Tropicana y el Sans-Souci tocaban Benny Moré y Naja Kajamura. Bailaban Las esmeraldas del Pacífico. Todo formaba parte del mismo espectáculo. Nuestras familias, nuestros amigos, nuestros clubes: seguíamos viviendo una larga y dulce fiesta entre los escombros de un mundo que ya no nos pertenecía. Nuestros cócteles transcurrían en los mismos lugares. Alguna canción pasaba de moda, y el país seguía siendo esencialmente igual. El derrumbe de nuestra vida sonaba como un eco apagándose entre la música.
Después de un par de años con Francisco en este secreto a voces, hice un último intento de cambiar las cosas. Para entonces, incluso nuestras exploraciones amatorias se habían vuelto cotidianas, como las de un matrimonio. Pero aún me producían un gran placer. Una noche espesa y llena de grillos le propuse romper con todo. Estábamos en mi cama. Hacía calor:
– Quizá sea hora de hablar de divorciarnos, ¿no crees?
– No. Nunca es hora.
– No me quieres, ¿verdad? Tu esposa sabe lo nuestro, la mitad del país sabe lo nuestro. Pero no vamos hacia ninguna parte.
– Tú no entiendes, Diana. Yo te quiero. Y el problema no es mi esposa. Hace cuatro años que no la toco. Ella ya se acostumbró a vivir así. El problema es mi trabajo.
La embotelladora cuidaba al milímetro la vida personal de sus empleados y veía muy mal el divorcio de sus ejecutivos. Sólo quería hombres perfectos en todo aspecto, o que al menos supiesen fingir su perfección en las ocasiones sociales. Como si la empresa fuese la Iglesia católica. O peor, porque a diferencia de la Iglesia, la empresa puede arruinar tu carrera.
Puede parecer una barrera tonta, pero no es así. Si las esposas de nuestro medio vivían para sus esposos, ellos vivían para sus trabajos: necesitaban de sus compañías para crecer, como un niño necesita a su madre. Si no tenían trabajo, no eran nadie, no tenían nada que mostrar a sus amigos en los clubes, no podían presumir de yates, ni enjoyar a sus esposas. Y pensaban, ¿para qué vivir una vida así?
A pesar de su rechazo, ni siquiera entonces dejamos de vernos. Francisco y yo teníamos una especie de adicción mutua. Ya no había secreto, ni futuro, pero no conseguíamos liberarnos el uno del otro. Cada vez que nos veíamos, jurábamos que sería la última, y nunca lo era. Sólo una hecatombe podría separarnos.
Y la hecatombe llegó. En noviembre del 58, mis padres ofrecieron una cena de despedida al embajador italiano. Las autoridades decían que si planeábamos una fiesta, lo haríamos bajo nuestro propio riesgo porque el país estaba en guerra civil. Pero mamá, terca como siempre, organizó un baile. El embajador de Estados Unidos le había dicho que no había nada que temer, y que era nuestro derecho divertirnos. Así que mamá llamó a una cantante que trabajaba en el canal de papá, e invitó a mucha gente, incluso a Francisco y su esposa, que enviaron una tarjeta excusándose.
Pero esa noche, ningún invitado apareció. A las diez, el embajador llamó diciendo que nuestra casa estaba sitiada. Que no saliésemos. Ya para entonces, empezaban a sonar las balas y las explosiones en los alrededores. Pasamos la noche sentados con nuestros trajes de fiesta alrededor de una mesa de diez metros llena de canapés. Nuestra única música era el sonido de las ráfagas.
A partir de ese día, asistimos a las reuniones por grupos, todos en el mismo auto para no llamar la atención. La gente pasaba sus vacaciones en La Habana o el extranjero, nada de playas ni campos alejados. Mi fidelidad marital aumentó considerablemente, porque era peligroso escaparse en un coche por la noche y sin testigos. Las citas con Francisco se restringieron hasta desaparecer. Y sin él, yo no entendía para qué me despertaba por las mañanas.
Muy poco después, una noche de Año Nuevo, todo terminó.
Francisco y yo asistimos por separado a la fiesta de Año Nuevo que organizaba Batista en el Campamento Militar de Columbia. Yo lo echaba de menos, y llevaba semanas soñando con una de nuestras escapadas a algún rincón. Sólo quería un abrazo. Robarle un beso. Empecé a perseguirlo por toda la fiesta. Pero él me evitaba.
Por su parte, Manuel estaba más insoportable que nunca, coqueteando descaradamente con alguna de las camareras. Bebí demasiado y se lo reproché. Supongo que me molestaba que él coquetease mientras a mí me ignoraba mi propio amante. Se había roto el equilibrio de infidelidad que mantenía nuestra relación en pie. Le monté una escena. O al menos lo intenté. Recuerdo que grité y pataleé. Pero nadie lo notó. Ni siquiera él. Nadie estaba escuchando a nadie. En la fiesta corría el champán, la música, las carcajadas que ya resultaban presagios de la caída.
Traté de ir al baño a mojarme la cara para volver a casa. Había un pequeño desbarajuste entre las señoras, al que no hice caso al principio. Sólo mientras me pintaba en el tocador, presté atención a sus conversaciones. Una de las invitadas decía:
– Hay un salón atrás de la cocina lleno de maletas. Hasta el techo. Se lo he dicho a mi marido pero no me cree. Se ha reído de mí, ese estúpido.
A su alrededor se había reunido un grupo de las damas presentes, hijas y esposas de militares, empresarios y políticos allegados al dictador.
Quizá fue la consabida tendencia al chisme que el cliché atribuye a las mujeres. Quizá, más bien, el sexto sentido. El caso es que, en minutos, todas las señoras de la fiesta habían visto u oído sobre las maletas de ese misterioso cuarto y cuchicheaban entre ellas o con sus maridos. Lenta y disimuladamente, toda la fiesta fue pasando cerca de las maletas. Yo también. En efecto, llenaban un salón entero, y nadie entendía qué hacían ahí. Cuando el rumor se expandió, alguien se atrevió a preguntarle al propio Batista:
– ¿Tú te estás yendo, chico?
Al principio, Batista trató de negarlo. Dijo que no entendía de qué le hablaban, que no sabía nada de ninguna maleta, que le parecía absurdo. Pero su fiesta, entre la música y las bebidas, ya sólo acogía un sordo murmullo de protesta, no porque Batista huía, sino porque huía solo. A su alrededor, en un círculo cada vez más amplio, la atmósfera de la fiesta se congelaba. Al fin, Batista admitió ante sus más cercanos que huiría esa noche. Y ellos amenazaron con obstruir su salida a menos que los llevase con él.
Batista no tuvo más remedio que acceder con los primeros. Pidió discreción, pero ellos no se podían ir sin sus padres, sin sus hermanos, sin sus amantes o sus socios. La cosa se fue volviendo incontrolable. Las colas en los teléfonos y el nerviosismo general alertaron cada vez a más gente, hasta que el dictador logró escapar del tumulto con un grupo. Sólo salieron con él los que cabían en el avión.
De madrugada, en la pista de despegue, se acumulaban los autos de familias desesperadas por huir. Innumerables aviones levantaron el vuelo. La pista parecía una avenida congestionada, con colas de aeroplanos pugnando por salir, empujándose unos a otros y tocándose las bocinas. Abajo quedaron los que no se habían enterado a tiempo, los que no creyeron a sus esposas, algún advenedizo despistado, y seguramente algún borracho que despertó al día siguiente solo entre las mesas, víctima de la resaca de un país recién hundido.
Yo también estaba hundida. Francisco iba en uno de esos aviones. Lo que hubiese pasado con el resto del país me daba igual.
Читать дальше