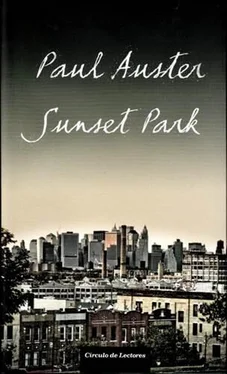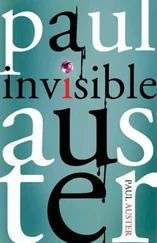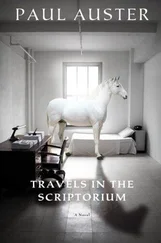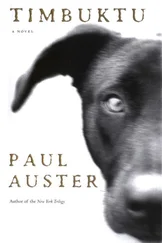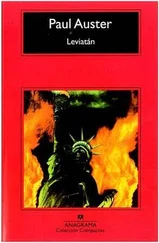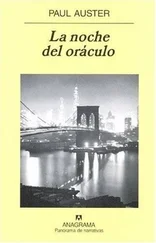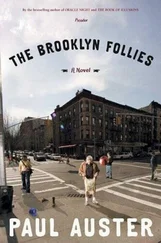Nunca tuvieron esos conflictos que tan a menudo veía él en las familias de sus amigos, chicos abofeteados por sus padres, que les gritaban, padres agresivos que tiraban a la piscina a sus aterrorizados hijos de seis años, padres desdeñosos que se burlaban de sus hijos adolescentes por gustarles una música discordante, por llevar ropa inapropiada, que los miraban de mala manera, padres veteranos de guerra que pegaban a sus hijos de veinte años por resistirse al reclutamiento, padres débiles que temían a sus hijos ya crecidos, padres desconectados que no podían recordar los nombres de los hijos de sus hijos. De principio a fin, nunca se habían producido antagonismos ni dramas parecidos, sólo algunas bruscas diferencias de opinión, leves castigos impuestos de forma mecánica por pequeñas infracciones a las normas, alguna palabra severa cuando no se portaba bien con sus hermanas o se olvidaba del cumpleaños de su madre, pero nada de importancia, nada de bofetadas, ni gritos ni coléricos insultos, y a diferencia de la mayoría de sus amigos, jamás se sintió avergonzado de su padre ni se volvió contra él. Al mismo tiempo, sería erróneo suponer que estaban especialmente unidos. Su padre no era de esos progenitores sentimentales que buscaban compadreo y pensaban que su hijo debería ser su mejor amigo, era simplemente un hombre que se sentía responsable de su mujer y sus hijos, una persona tranquila, ecuánime, con talento para ganar dinero, habilidad que el hijo no llegó a apreciar hasta los últimos años de su vida, cuando se convirtió en el principal patrocinador y socio fundador de Heller Books, pero aunque no estuvieran unidos en el sentido en que lo están algunos padres con sus hijos, aunque de lo único que hablaran alguna vez con verdadera pasión fuera de deportes, él sabía que su padre lo respetaba, y ser objeto de esa ininterrumpida consideración desde el principio hasta el final era más importante que cualquier abierta manifestación de cariño.
Cuando era pequeño, a los cinco o seis años, se sentía decepcionado porque, a diferencia de los padres de la mayoría de sus amigos, el suyo no había combatido en la guerra, y mientras ellos habían estado en lejanas partes del mundo matando japoneses y nazis y convirtiéndose en héroes, su padre se había quedado en Nueva York, inmerso en los intrascendentes detalles de su empresa inmobiliaria, comprando edificios, administrando, restaurando inmuebles sin parar, y no lograba entender por qué a su padre, que parecía tan fuerte y sano, lo habían rechazado en el ejército cuando quiso alistarse. Pero en ese momento era aún muy joven para conocer la grave lesión que tenía en el ojo, para saber que estaba legalmente tuerto del ojo izquierdo desde los diecisiete años, y como su padre había dominado el arte de vivir con esa desventaja hasta el punto de equilibrarla por completo, no comprendía que una persona tan dinámica como él fuese un discapacitado. Más adelante, cuando tenía ocho o nueve años y su madre le contó finalmente la historia de la lesión (su padre nunca le habló de ella), comprendió que no era muy diferente de una herida de guerra, que una parte de su vida quedó destrozada en aquel campo de béisbol del Bronx en 1932 del mismo modo que el brazo de un soldado de un disparo en un campo de batalla europeo. Era el lanzador principal del equipo de béisbol de su instituto, un zurdo de buena pegada que ya empezaba a llamar la atención de los cazatalentos de las ligas mayores, y cuando se puso en el montículo por Monroe aquel día de primeros de junio, poseía un historial imbatido y lo que parecía un lanzamiento imposible de batear. En su primer turno del partido, justo cuando los defensas ocupaban sus posiciones a su espalda, lanzó una bola rápida al parador en corto de Clinton, Tommy DeLucca, pero la pelota en línea que volvió hacia él como una flecha iba bateada con tal fuerza, con tan feroz potencia y velocidad, que no tuvo tiempo de alzar el guante para protegerse la cara. La misma lesión que destruyó la carrera de Herb Score en 1957, el mismo disparo quebrantahuesos que cambia el rumbo de una vida. Y si aquella pelota no se hubiera estrellado contra el ojo de su padre, ¿quién podría decir que no lo hubieran matado en la guerra…, antes de casarse, antes de que nacieran sus hijos? Ahora Herb Score también está muerto, piensa Morris, muerto desde hace seis o siete años, Herb Score, con el profético segundo nombre de Jude, y recuerda la conmoción de su padre cuando leyó en el periódico matinal sobre la lesión de Score y que, durante años, justo hasta el final de su vida, se refería cada cierto tiempo a Score, afirmando que aquel accidente era una de las cosas más tristes que jamás había ocurrido en la historia del béisbol. Ni una palabra sobre sí mismo, ni el más ligero indicio de relación personal alguna. Sólo Score, pobre Herb Score.
Sin ayuda de su padre, la editorial jamás habría nacido. Morris era consciente de que no tenía madera de escritor, y menos cuando podía compararse con el ejemplo del joven Renzo, su compañero de cuarto en la residencia universitaria de Amherst durante cuatro años, aquella inmensa y agotadora lucha, las solitarias y largas horas, la acuciante necesidad y la sempiterna incertidumbre, de manera que optó por lo más parecido, enseñar literatura en vez de producirla, pero al cabo de un tiempo abandonó los estudios de doctorado en Columbia, al comprender que tampoco estaba hecho para la vida académica. Acabó en el mundo editorial, en cambio, donde pasó cuatro años haciendo todo tipo de trabajos en dos empresas diferentes y encontró al fin un sitio para él, una misión, una vocación, el término que mejor se aplique a una sensación de compromiso y determinación, pero había demasiadas frustraciones y componendas en los estratos más altos del mundillo y cuando, en el espacio de dos breves meses, el director rechazó su recomendación de publicar la primera novela de Renzo (la siguiente al manuscrito quemado) y desestimó igualmente su propuesta de publicar la primera novela de Marty, acudió a su padre y le dijo que quería marcharse de la egregia casa en que trabajaba para fundar una pequeña editorial propia. Su padre no sabía nada de libros ni del negocio editorial, pero algo debió de ver en los ojos de su hijo que le decidió a invertir a fondo perdido una parte de su capital en una empresa que lo tenía casi todo para fracasar. O tal vez consideró que el presumible fracaso serviría de lección al muchacho, contribuyendo a expulsar el gusanillo de su pensamiento y haciéndolo volver a la seguridad de un trabajo normal. Pero no fracasaron, o al menos las pérdidas no fueron tan mayúsculas como para hacerles pensar en dejarlo, y después de aquel catálogo inaugural de sólo cuatro libros su padre volvió a rascarse el bolsillo y aportó una nueva inversión equivalente a diez veces la cantidad del desembolso inicial, y de pronto Heller Books remontaba el vuelo, una entidad pequeña pero viable, una editorial de pies a cabeza con oficina en la parte baja del oeste de Broadway (alquileres regalados por entonces en un Tribeca que aún no era Tribeca), una plantilla de cuatro personas, una distribuidora, catálogo bien concebido y un creciente plantel de autores. Su padre nunca se entrometió. «El socio silencioso», se denominaba a sí mismo, y durante los últimos cuatro años de su vida utilizó esas palabras para anunciarse cuando llamaba por teléfono. Nada de «Soy tu padre», ni «Tu viejo al habla» sino, indefectiblemente, el cien por cien de las veces, «Hola, Morris, soy tu socio silencioso». ¿Cómo no echarlo de menos? ¿Cómo no tener la impresión de que hasta el último libro que ha publicado en estos treinta y cinco años es un producto salido de la invisible mano de su padre?
Son las nueve y media. Tenía intención de llamar a Willa para felicitarle el año, pero ahora son las dos y media en Inglaterra y sin duda lleva horas durmiendo. Vuelve a la cocina a servirse otro whisky, el tercero desde que ha vuelto al piso, y sólo ahora, por primera vez en toda la noche, se le ocurre comprobar el contestador automático, cuando piensa de pronto que Willa podría haber llamado mientras él estaba en casa de Marty y Nina o volviendo del Upper West Side. Hay doce mensajes nuevos. Uno por uno, los escucha todos; pero ni palabra de Willa.
Читать дальше