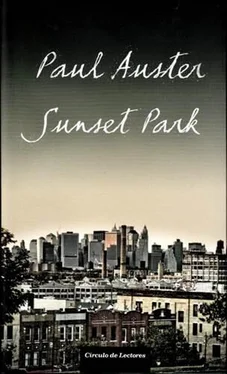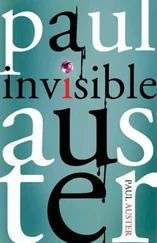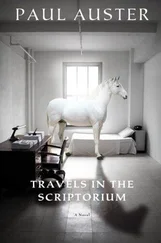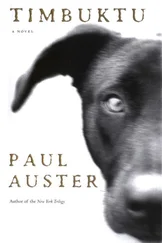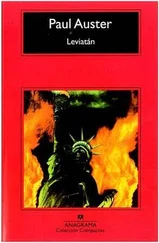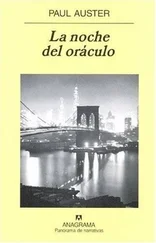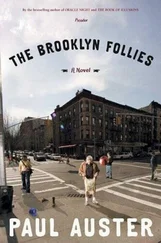Tiene un televisor pequeño y un reproductor de DVD. Como en la casa no hay conexión por cable, el aparato no recibe las emisiones normales, pero sí puede ver películas, y ahora que va a empezar el capítulo de Los mejores a ñ os de nuestra vida, considera que debe echarle otra mirada, darle un último repaso antes de ponerse a trabajar. Ya ha caído la noche, pero al acomodarse en la cama para verla, apaga la lámpara para estudiar la película en una oscuridad total.
Le resulta muy familiar, naturalmente. Después de verla cuatro o cinco veces, se la sabe prácticamente de memoria, pero se ha propuesto descubrir pequeñas cosas que se le hayan podido escapar antes, esos detalles que transcurren rápidamente y que en definitiva dan textura a una película. Ya en la primera escena, cuando Dana Andrews está en el aeropuerto tratando sin éxito de reservar un billete para volver a Boone City, sorprende a Alice que el hombre de negocios con los palos de golf, el señor Gibbons, pague tranquilamente su penalización por exceso de equipaje sin hacer el menor caso a Andrews, capitán de la fuerza aérea que acaba de contribuir a ganar la guerra para el señor Gibbons y sus conciudadanos; de ahora en adelante, decide ella, tomará nota de los actos de indiferencia civil hacia los soldados que regresan. La complace ver lo rápidamente que se multiplican a medida que avanza la película: el conserje del edificio de apartamentos donde vive Fredric March, por ejemplo, reacio a permitir que el sargento de uniforme entre en su propia casa, o el encargado de Midway Drugs, el señor Thorpe, que insidiosamente desecha el historial militar de Andrews cuando le ofrece un puesto de trabajo mal pagado, o incluso la mujer de Andrews, Virginia Mayo, que le dice que «se olvide de todo», que no irá a ninguna parte hasta que deje de pensar en la guerra, como si el hecho de haber entrado en combate se considerase un inconveniente menor, comparable con una desagradable sesión en el dentista.
Más detalles, más pequeñas cosas: Virginia Mayo quitándose las pestañas postizas; el repulsivo señor Thorpe vaporizándose la ventana izquierda de la nariz; Myrna Loy intentando besar al dormido Fredric March, que en respuesta casi le da un puñetazo; el estrangulado sollozo de la madre de Harold Russell al ver por primera vez los ganchos ortopédicos de su hijo; Dana Andrews metiéndose la mano en el bolsillo en busca del fajo de billetes cuando Teresa Wright lo despierta, sugiriendo con un rápido e instintivo movimiento las muchas noches que debe de haber pasado con mujeres de mala vida en ultramar; Myrna Loy poniendo flores en la bandeja del desayuno de su marido, para luego decidir quitarlas; Dana Andrews cogiendo la fotografía de la cena en el club de campo, rompiéndola por la mitad para conservar la imagen de Teresa Wright sentada a su lado, y luego, tras una breve vacilación, rompiendo también esa mitad; Harold Russell tartamudeando y equivocándose al decir sus votos matrimoniales en la escena de la boda al final; el padre de Dana Andrews tratando torpemente de ocultar la botella de ginebra el primer día que su hijo está en casa después de la guerra; un letrero visto por la ventanilla de un taxi que pasa: «¿Se conforma con un perrito caliente?».
Le interesa especialmente la interpretación de Teresa Wright en el papel de Peggy, la joven que se enamora del infelizmente casado Dana Andrews. Quiere saber por qué se siente atraída hacia ese personaje cuando todo apunta a que Peggy es demasiado perfecta para resultar creíble como ser humano -demasiado desenvuelta, bondadosa, guapa, inteligente, una de las encarnaciones más puras de la norteamericana ideal que conozca-, y sin embargo, cada vez que ve la película comprueba que ese personaje la atrae más que ningún otro. En el momento en que Wright hace su aparición en la pantalla, entonces -al principio, cuando su padre, Fredric March, vuelve con Myrna Loy y sus dos hijos- Alice decide rastrear hasta el último matiz del comportamiento de Wright, examinar los mejores aspectos de su interpretación con ánimo de entender por qué ese personaje, que en potencia es el vínculo más débil de la película, acaba dando solidez a la historia. No es la única en pensar eso. Incluso Agee, tan duro en su juicio sobre otros aspectos de la película, manifiesta efusivamente su admiración por el papel de Wright. «Esta nueva interpretación suya, carente por completo de grandes escenas, artificios o truculencias -apenas puede llamarse actuación-, me parece una de las creaciones más sabias y deliciosas que he visto en años.»
Inmediatamente después de los dos planos largos de March y Loy abrazándose al fondo del pasillo (uno de los momentos característicos de la película), hay un corte y la cámara enfoca en primer plano a Wright, y justo entonces, en esos pocos segundos en que Peggy ocupa la pantalla ella sola, Alice sabe lo que tiene que buscar. La interpretación de Wright se centra por entero en los ojos y en el rostro. Sólo hay que seguir la mirada y la cara, y el enigma de su maestría queda resuelto, porque son unos ojos insólitamente expresivos, sutil pero vívidamente explícitos, y el rostro registra sus emociones con una autenticidad tan sensible y comedida que no puede pensarse en ella sino en un personaje plenamente encarnado. Mediante los ojos y el rostro, Wright, en su papel de Peggy, es capaz de sacar al exterior lo más íntimo, e incluso cuando está callada, sabemos lo que piensa y siente. Sí, sin duda es el personaje más sano, más impetuoso de la película, pero ¿cómo no reaccionar ante su airada declaración a sus padres sobre Andrews y su mujer, «Voy a romper ese matrimonio», el contrariado desaire que hace a su atractivo galán de la cena cuando intenta besarla, diciéndole «No seas cargante, Woody», o la breve carcajada cómplice que comparte con su madre cuando se dan las buenas noches después de haber acostado a dos hombres borrachos? Eso explica por qué Andrews piensa que deberían fabricarla en serie. Porque es única, y cuánto mejor sería el mundo (¡cuánto mejores serían los hombres!) si hubiera más Peggys andando por ahí.
Hace lo que puede por concentrarse, por mantener los ojos fijos en la pantalla, pero a mitad de la película empieza a distraerse. Mientras observa a Harold Russell, el tercer protagonista masculino junto con March y Andrews, el actor no profesional que perdió las manos en la guerra, se pone a pensar en su tío abuelo Stan, el marido de Caroline, hermana de su abuela, el manco de tupidas cejas Stan Fitzpatrick, veterano del desembarco en Normandía, empinando el codo en fiestas familiares, contando chistes verdes a los hermanos de Alice en el porche de la casa de sus abuelos, uno de los muchos que nunca lograron recobrar la compostura después de la guerra, el hombre con treinta y siete trabajos distintos, el querido tío Stan, muerto hace ya diez años, y las historias que su abuela le ha contado últimamente de cómo «solía zurrar un poco a Caroline», a la ya fallecida Caroline, de cómo la sacudía de tal manera que un día perdió dos dientes, y luego están sus dos abuelos, aún vivos, uno apagándose y el otro lúcido, que combatieron en el Pacífico y Europa cuando eran muy jóvenes, tanto que parecían niños, y aunque ha intentado preguntar al abuelo lúcido, Bill Bergstrom, marido de la abuela que aún vive, nunca le dice mucho, sólo cuenta generalidades muy vagas, sencillamente no le resulta posible hablar de esos años, todos estaban desequilibrados cuando volvieron a casa, mutilados de por vida, y hasta los años de posguerra siguieron formando parte del conflicto, los años de pesadillas y sudores nocturnos, los años de querer atravesar la pared de un puñetazo, de modo que su abuelo le sigue la corriente diciéndole que fue a la universidad aprovechando la ley que ayudaba a los veteranos de guerra, que conoció a su abuela en un autobús y se enamoró de ella a primera vista, tonterías, gilipolleces de principio a fin, pero es uno de esos hombres que no puede hablar, miembro activo de la generación de hombres incapaces de hablar, y por tanto debe acudir a su abuela para que le cuente lo ocurrido, pero su abuela no estuvo en la guerra, no sabe lo que pasó allí y de lo único que puede hablar es de sus tres hermanas y sus maridos, la fallecida Caroline y Stan Fitzpatrick y Annabelle, cuyo marido resultó muerto en Anzio y que luego volvió a casarse con un tal Jim Farnsworth, otro veterano del Pacífico, pero ese matrimonio tampoco duró mucho, su marido le fue infiel, falsificó cheques o participó en una estafa bursátil, los detalles son confusos, pero Farnsworth desapareció mucho antes de que ella naciera, y el único marido que ella conoció fue Mike Meggert, el viajante de comercio, que tampoco hablaba nunca de la guerra, y por último está Gloria, Gloria y Frank Krushniak, el matrimonio con seis hijos, pero la guerra de Frank fue diferente de la de los demás, fingió una discapacidad y no tuvo que prestar servicio, lo que significa que Gloria tampoco tiene nada que decir, y cuando se pone a pensar en esa generación de hombres callados, los niños que crecieron durante la Depresión para ser ya mayores cuando estalló la guerra y convertirse o no en combatientes, no les reprocha que se nieguen a hablar, que no quieran volver al pasado, pero qué curioso resulta, piensa ella, qué incoherencia tan sublime que su propia generación, que no tiene mucho que contar todavía, haya producido hombres que nunca dejan de hablar, personas como Bing, por ejemplo, o como Jake, que se pone a hablar de sí mismo a la menor oportunidad, que tiene opinión sobre todos los temas, que vomita palabras de la mañana a la noche, aunque el hecho de que hable no quiere decir que ella quiera oírle, mientras que en lo que se refiere a los hombres callados, a los viejos, a los que están a punto de desaparecer, daría cualquier cosa por escuchar lo que tuvieran que decir.
Читать дальше