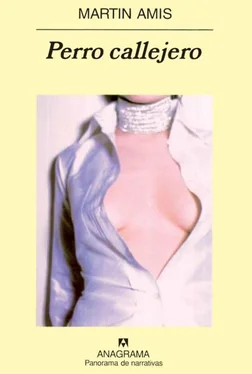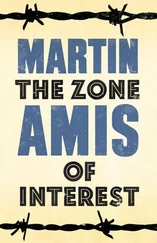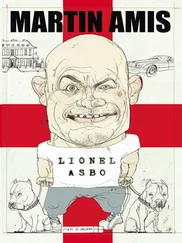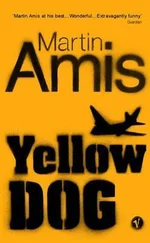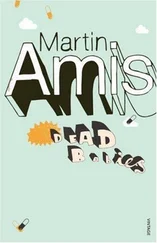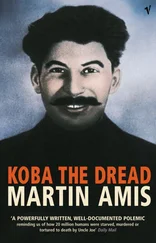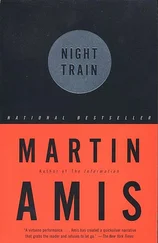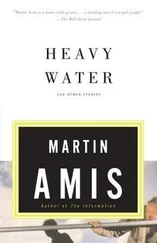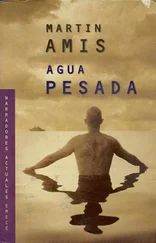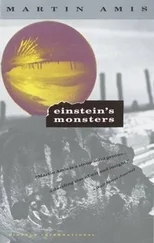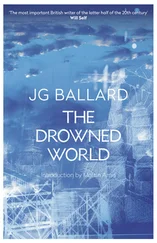– Pero es un poco extraño, señor. Podríamos…
– Llevo años intentando despedirlo.
– ¿Señor?
– Sí, Bugger. Por su aspecto físico. Pero jamás he podido con él. En fin, despreocúpate de él ahora, y vamos a lo nuestro. Tienes ese resplandor especial en los ojos, Bugger… Sí, lo tienes. Yo diría que me estás preparando para algo horrible…
Enrique miró por la ventanilla del tren real pero no había nada que ver. Dirigirse al norte, al norte de Ewelme, con sus nieblas y espumas parduzcas, y en la peor época del año… El momento de duda, pensó. Tendré que volver a él, que revivirlo. El momento de duda…
– Está bien, Amor. -Enrique aguardó unos momentos, y luego dijo, dirigiéndose a Victoria-: ¿Tú crees en la vida después de la muerte?
– Tratas de cambiar de tema, padre.
– No estoy cambiando de tema. Es prácticamente el único tema que hay. Contigo. Estos días, querida.
– Bueno, sí… Sí creo. ¿Y tú?
– … No.
– ¿Ves? Lo que tú tienes no es fe. Es mera costumbre.
– Fe… La fe es una fuerza. Se debilita a medida que envejeces. Como todas las fuerzas.
– Sí has cambiado de tema. Porque el tema es precisamente éste: distraer la atención de mi…, de mi embrollo en la Casita Amarilla…
– Fuera lo que fuese lo ocurrido allí.
– Sí, fuera lo que fuese. Y, para distraer la atención y ganarte las simpatías de los medios de comunicación y de millones de personas -dijo-, vamos a Escocia a matar a mamá.
– No… digas… tonterías, querida.
Al cabo de un rato, siguió:
– Bugger… Brendan, mejor dicho, me contó que le habías dicho que había algo que yo podía hacer. Interpretó que querías decir que había alguna cosa que yo podía hacer para arreglar las cosas.
– Puedo decirte una que no haría. Asesinar a mamá. Y no puedo ayudarte. Tendrás que arreglártelas tú por tu cuenta.
Se acercaba el crepúsculo. Corrían a su encuentro. Enrique se retrepó en su asiento y trató de consolarse pensando en El Zizhen.
En su dormitorio en Tongue las corrientes de aire lo habían despertado a las cinco y media. Obligó a Amor a saltar de su catre militar dándole una patada y después bebió té con unos buenos chorros de brandy hasta que los dientes dejaron de castañetearle. Un baño con agua simplemente tibia; un afeitado con agua fría… Se puso su traje negro y su abrigo más recio, heredado de su padre, Ricardo IV, y conservado aún como sobrio tributo al poder protector del cachemir y la seda. Y después se adentró en el crepúsculo matinal y el canto del gallo.
A diferencia de su predecesor numérico, que habitualmente agotaba a una docena de corceles en el espacio de una tarde, Enrique IX aborrecía todo cuanto tuviera que ver con caballos (con la única excepción del Royal Ascot); pero Pamela, por supuesto, había sido una excelente amazona durante toda su vida. Eran incontables las veces que Enrique había sacudido la cabeza y se había levantado de su asiento para verla trotar desde la habitación situada a unos nueve metros del suelo… Aquel septiembre, en Tongue, la reina tardaba en volver de su segundo paseo de la tarde. Volvió su yegua, Godiva, pero Pamela no regresaba. El rey tomó una bicicleta del patio y tras muchas indecisiones y rodeos…
A pie ahora, enfundado en su abrigo, Enrique dejó la gravilla y pasó al prado, donde comenzó a seguir nuevamente aquellos pasos.
Recordaba la forma como había cambiado el color del día. Al principio estaba simplemente muy espantado, sobre todo por sí mismo (por la bici), y también bastante irritado (podía imaginar ya los exasperantes plácemes por la normalidad recuperada). Pedaleó por el camino de ceniza hasta pasar al otro lado de la colina y, al volverse, vio a Godiva, sin su jinete, en el patio de las cuadras. Y a partir de ese instante cambió el color del día.
Fue él quien la encontró… Pamela le había hablado del lugar en que se amortiguaba el ruido de los cascos de los caballos en las proximidades de la cantera de yeso, y fue hacia allí…, hasta que, con un horrible frenazo, tuvo que detenerse y hacer un alto para contemplar el asqueroso reptil que se hallaba en mitad del camino; una serpiente gruesa, ya muerta, ya pudriéndose: resbaladiza, húmeda, amarilla. Como el forúnculo reventado de un troll o un genio [33] tutelares… Sí, pensó, se podía perdonar a Godiva que hubiera retrocedido ante semejante espectáculo. Y allí, en la ladera llena de zarzas, yacía Pamela, con sus botas, sus pantalones de montar, su chaqueta de tweed, su casco recubierto de terciopelo, arqueada hacia atrás sobre un peñasco, con los ojos abiertos de par en par. La bicicleta cayó con un breve ronroneo de los radios de las ruedas, Enrique comenzó a bajar por aquel paisaje nevado, un paisaje lunar, del yeso invernal.
– ¡Oh, no, Pemmy! -exclamó, acentuando la segunda y la cuarta sílabas, como lo había hecho muchas veces antes cuando le recordaba algún deber social recurrente, le censuraba que se pusiera un pañuelo chillón en la cabeza, o conseguía una mano decisiva en el ludo o el backgammon.
Y entonces, rítmicamente, como acopiando aire para ese momento, su momento de duda, Enrique dijo:
– Por lo menos, por lo menos, por lo menos… se han acabado ya las condenadas… -Fue entonces cuando empezaron a temblarle los hombros-… ¡Por lo menos, se han acabado ya las condenadas citas a las tres de la tarde!
Y las palabras lo envolvieron como un irreconocible pedo cuando añadió:
– Sí, oh, sí… Ésta eres tú, ésta eres tú.
A bordo ya del helicóptero le descubrieron un levísimo pulso en la ingle, y una hora más tarde estaba ya en la máquina en el Royal Inverness.
Esto había ocurrido hacía dos años. Enfundado en su traje negro, en su abrigo negro, Enrique se hallaba ahora de pie en la tierra blanca del campo de yeso. Era ya hora de despertar a la princesa.
La paciente semejaba una enorme y vieja mujer india, con las pinturas de guerra de la muerte marcadas en su rostro, pero respirando regiamente.
Enrique pasó la mano por abajo a través del aire.
– Mamá está…-dijo Victoria.
Victoria señaló las líneas paralelas que aparecían en la pantalla.
– Pero respira.
Y respiraba ávidamente, codiciosamente. ¿Podría alargar la mano y asirlo, y retenerlo y arrastrarlo allí dentro? Y entonces Enrique volvió a oler su propio rastro, el olor humeante del secreto que lo consumía, como un fuego apagado en ríos de sudor.
– Sólo es la máquina -dijo Victoria-. Sólo es la máquina la que respira.
– Desconéctenla -gritó Enrique-. Apáguenla. ¡Desconéctenla!
6. 14 FEBRERO (1.25 P. M.): 101 HEAVY
Sistema de Mantenimiento de Aeronaves en Vuelo: Uno cero uno heavy, repita, por favor.
Comandante John Macmanaman: Confirmo fallo por explosión en el motor número dos. Perdida la caja de accesorios número dos. Los restos han dañado el estabilizador horizontal y la línea número uno y la línea número tres. Esos sistemas hidráulicos están inutilizados. ¿Entendido?
SAM: Entendido, uno cero uno heavy. Han perdido ustedes la número dos.
Macmanaman: No. Hemos perdido las tres.
SAM: Uno cero uno heavy. ¿Han perdido la número tres?
Macmanaman: Hemos perdido todas.
SAM: Uno cero uno heavy. Conservan aún la número uno, ¿es correcto?
Macmanaman: Se han perdido las tres. Repito. Hemos perdido las tres.
SAM: Uno cero uno heavy. Entendido, entendido. Disponen ustedes de un sistema hidráulico de emergencia.
Читать дальше