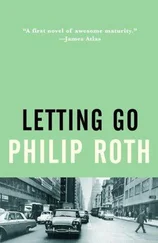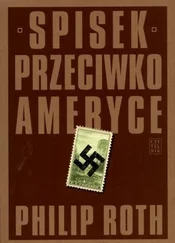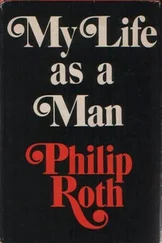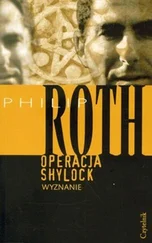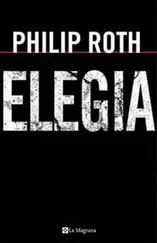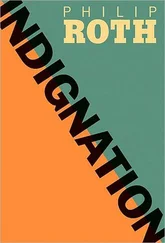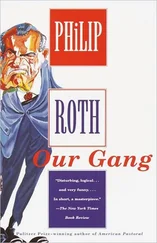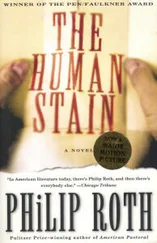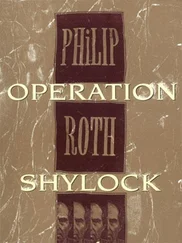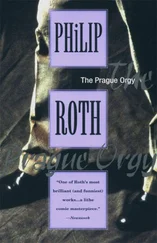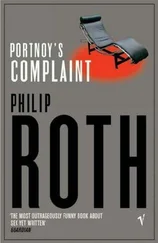Además, yo le había dicho ya que era un error, y después de eso no nos hablamos durante un mes y medio, un distanciamiento que sólo terminó porque fui a Nueva York, le expliqué que me había equivocado, le rogué que no me guardara rencor y logré hacer las paces. Me habría pegado un tiro si lo hubiera intentado por segunda vez. Y una separación total habría sido terrible para los dos. Yo había cuidado de Ira desde que nació. A los siete años empujaba su cochecito infantil por la calle Factory. Tras la muerte de nuestra madre, cuando mi padre volvió a casarse y una madrastra vino a vivir con nosotros, si yo no hubiera estado presente, Ira habría terminado en un reformatorio. Teníamos una madre estupenda; y ella tampoco se lo pasaba muy bien. Estaba casada con nuestro padre, lo cual no era nada fácil.
– ¿Cómo era vuestro padre? -le pregunté.
– Es muy triste entrar en eso.
– Ira decía lo mismo.
– Es que no hay otra cosa que decir. Teníamos un padre que… bueno, mucho después supe de dónde sacaba su energía, pero por entonces ya era demasiado tarde. En cualquier caso, tuve más suerte que mi hermano. Cuando murió nuestra madre, tras aquellos meses terribles en el hospital, yo ya iba a la escuela. Luego conseguí una beca en la Universidad de Newark. Estaba encaminado. Pero Ira seguía siendo un crío, un muchacho díscolo, rudo, lleno de desconfianza.
¿Has oído hablar del funeral del canario en el antiguo distrito primero, cuando un zapatero enterró a su canario? Esto te mostrará lo duro que era Ira… y hasta qué punto no lo era. Fue en 1920. Yo tenía trece años y Ira siete, y en la calle Boyden, a un par de calles de distancia de nuestra vivienda, había un zapatero remendón, Russomanno, Emidio Russomanno, un anciano esmirriado, menudo, de grandes orejas, cara demacrada y perilla blanca, que llevaba un traje raído y viejísimo. En el taller tenía un canario que le hacía compañía. Se llamaba Jimmy, y vivió mucho tiempo. Pero comió algo que no debía y se murió.
Russomanno se quedó desolado. Contrató a una banda de desfiles, alquiló un coche fúnebre y dos coches de caballos y, tras poner al canario de cuerpo presente sobre un banco, en el taller de zapatero, una hermosa exhibición con flores, velas y un crucifijo, hubo un cortejo fúnebre por las calles del distrito, pasaron por delante del comercio de Del Guercio, en cuya fachada había cestos de almejas y una bandera americana en la ventana; por delante del puesto de frutas y verduras de Melillo, la panadería de Giordano y la de Mascellino, la panadería Italian Tasty Crust de Arre, la carnicería de Biondi, la guarnicionería de De Lucca, el taller de reparación de coches de De Cario, la tienda de café de D'Innocenzio, la zapatería de Parisi, el taller de bicicletas de Nole, la latteria de Celentano, los billares de Grande, la barbería de Basso, la barbería de Esposito, el puesto de limpiabotas, con las dos viejas sillas de comedor llenas de cortes sobre una plataforma, en las que los clientes tenían que sentarse para que les lustraran los zapatos.
Hace cuarenta años que desapareció todo eso. El Ayuntamiento derribó todo el barrio italiano en 1953, a fin de hacer sitio para levantar altos bloques de pisos de bajo alquiler. En 1994 demolieron los bloques de pisos, salió por la televisión nacional. Por entonces llevaban veinte años deshabitados. Eran inhabitables. Ahora no queda absolutamente nada. Sólo Santa Lucía, eso es lo único que se mantiene en pie. La iglesia parroquial, pero sin parroquia y sin parroquianos.
El café de Nicodemi en la Séptima Avenida, el Café Roma y el banco D'Auria, en la misma avenida. Ese era el banco donde, antes de que estallara la última guerra, le dieron crédito a Mussolini. Cuando Mussolini tomó Etiopía, el sacerdote hizo sonar las campanas de la iglesia durante una hora. Aquí, en Estados Unidos, en el distrito primero de Newark.
La fábrica de macarrones y la de medallas, la tienda junto al monumento y el teatro de marionetas, el cine, los callejones donde jugaban a las bochas, la fábrica de hielo, la imprenta, los clubes y restaurantes. El cortejo fúnebre pasó ante el tugurio del gángster Ritchie Boiardo, el café Victory. En los años treinta, cuando Boiardo salió de la cárcel, levantó el Vittorio Castle en la esquina de la Octava y Summer. Gente del mundo del espectáculo viajaba desde Nueva York para cenar en el Castle. Es ahí donde comió Joe DiMaggio cuando fue a Newark. El Castle fue donde DiMaggio y su novia dieron la fiesta de su compromiso. Desde el Castle, Boiardo mandaba despóticamente sobre el distrito primero. Ritchie Boiardo controlaba a los italianos en el primero y Longy Zwillman a los judíos en el tercero, y esos dos gángsters siempre estaban en guerra.
Pasadas las docenas de tabernas del barrio, el cortejo giró de este a oeste, avanzó al norte por una calle y al sur por la siguiente, en dirección a la casa de baños municipal de la avenida Clifton, el edificio arquitectónico del primer distrito más extravagante después de la iglesia y la catedral, la gran casa de baños pública adonde mi madre nos llevaba de pequeños a bañarnos. Mi padre también iba allí. La ducha era gratis, y había que pagar un centavo por la toalla.
Depositaron al canario en un pequeño ataúd blanco, y lo llevaron entre cuatro hombres. Una gran multitud se había reunido, tal vez diez mil personas, a lo largo de la ruta que seguía el cortejo. La gente se apretujaba en las escaleras de incendios y los tejados. Familias enteras se asomaban a las ventanas de sus pisos para contemplar la comitiva.
Russomanno iba en el coche detrás del féretro, Emidio Russomanno, llorando mientras todos los demás del primer distrito se reían. Algunas personas se descoyuntaban de risa hasta tal punto que acababan echándose al suelo, pues no podían mantenerse en pie y reír de esa manera. Incluso los portadores del féretro se reían. Por respeto al deudo, la gente en la acera procuraba mantener un semblante serio hasta que el coche de Russomanno había pasado, pero aquello era demasiado jocoso para ellos, sobre todo para los niños.
El nuestro era un barrio pequeño lleno de crios: crios en los callejones, crios que llenaban los porches, crios que salían en tropel de los bloques de pisos e iban de estampida desde la avenida Clifton a la calle Broad. Durante todo el día y, en verano, la mitad de la noche, se oía a esos niños que intercambiaban gritos. Adondequiera que uno mirase, pandillas de niños, batallones de niños, dedicados a arrojar monedas como si fuesen tejos, jugar a los naipes y a los dados, chupar polos, jugar al derribo de estacas y a la pelota, encender fogatas, asustar a las chicas. Sólo las monjas provistas de palmetas podían dominar a los muchachos. Había millares de pendencieros chiquillos italianos, hijos de los operarios que habían tendido las vías férreas, pavimentado las calles y cavado las alcantarillas, hijos de los buhoneros, obreros fabriles, traperos y taberneros, chicos llamados Giuseppe, Rodolfo, Raffaele y Gaetano, y un solo muchacho judío que se llamaba Ira.
Bueno, los italianos se lo estaban pasando en grande. Jamás habían visto nada parecido al funeral del canario, y jamás volverían a verlo. Desde luego, había habido cortejos fúnebres con anterioridad, bandas que tocaban melodías lúgubres y deudos que desfilaban por las calles. Había festividades a lo largo del año, con procesiones de santos que se habían traído desde Italia, centenares de personas que veneraban al santo especial de su sociedad, al que vestían de gala, y deambulaban enarbolando el pendón bordado del santo y llevando cirios del tamaño de desmontadores de neumáticos. Y cuando llegaba la Navidad, en Santa Lucía instalaban el presepio, una reproducción de un pueblo napolitano que representaba el nacimiento de Jesús, un centenar de figuritas alrededor de María, José y el Bambino. Los gaiteros italianos desfilaban con un Niño Jesús de yeso, detrás del cual iba la gente en procesión, cantando villancicos italianos. A lo largo de las calles había vendedores de anguilas para la cena de Nochebuena. La gente acudía en masa a las celebraciones religiosas, metía billetes de un dólar en los pliegues de la túnica de la imagen de yeso del santo y arrojaba pétalos de flores desde las ventanas, como confeti. Incluso soltaba pájaros enjaulados, palomas que volaban alocadas por encima de la multitud, desde un poste de teléfono al siguiente. En una de esas fiestas, las palomas debían de desear no haber visto nunca el exterior de la jaula.
Читать дальше