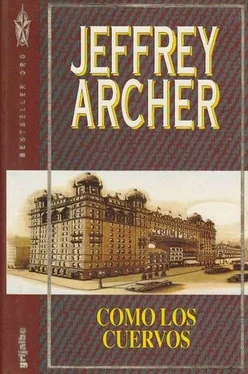– Es posible que necesite su ayuda… para un amigo, por supuesto -dije, sintiéndome bastante estúpida.
– Un amigo. Sí, claro. En ese caso, lo mejor sería concertar una entrevista.
– Pero no en su oficina -insistí.
– Lo entiendo muy bien, señora. ¿Le va bien en el hotel St. Agnes, de la calle Bury, South Kensington, mañana a las cuatro de la tarde?
– Sí -contesté, y colgué el teléfono, dándome cuenta de que él no sabía mi nombre y yo no conocía su aspecto.
Cuando llegué al St. Agnes, un lugar espantoso al lado de Brompton Road, South Kensington, di varias vueltas a la manzana antes de decidirme a entrar en el vestíbulo. Un hombre de unos treinta o treinta y cinco años se hallaba apoyado en el mostrador de recepción. Dio un salto en cuanto me vio.
– ¿Busca al señor Harris, por casualidad? -inquirió.
Asintió y, sin perder tiempo, me condujo al salón de té y me ofreció un asiento en el rincón más apartado. Se sentó frente a mí y le examiné con toda atención. Debía medir alrededor de un metro setenta y era corpulento, de cabello castaño oscuro y bigote aún más castaño. Vestía una chaqueta de tweed Harris a cuadros sobre fondo marrón, una camisa crema y una estrecha corbata amarilla. Cuando empecé a explicarle mi propósito, se puso a chasquear los nudillos, uno a uno, primero de la mano izquierda y luego de la derecha, distrayéndome. Tuve ganas de levantarme y marcharme, y lo habría hecho de haber creído por un momento que me resultaría fácil encontrar a alguien menos repugnante para realizar mis deseos.
Tardé bastante en convencer al señor Harris de que no buscaba un divorcio. Le expliqué mi problema con todo lujo de detalles en aquella primera entrevista. Me quedé de piedra cuando solicitó la exorbitante cantidad de cinco chelines a la hora, sólo para iniciar las investigaciones. Sin embargo, presentí que no tenía muchas alternativas al alcance de mi mano. Convine con él en que empezara al día siguiente, y que nos volveríamos a encontrar una semana después.
El primer informe del señor Harris corroboró que, según la opinión de los que pasaban la mayor parte de sus horas de trabajo en una taberna de Chelsea llamada «El Mosquetero», Charlie Trumper era el padre del hijo de Rebecca Salmon, y que, cuando se le preguntaba directamente, no lo negaba. Como para demostrar esta aseveración, la señorita Salmon y él se casaron a los pocos días de nacer el niño, en la oficina del registro y a hurtadillas.
El señor Harris no tuvo problemas para conseguir una copia del certificado de nacimiento del niño. Confirmaba que Daniel George Trumper era hijo de Rebecca Salmon y Charlie George Trumper, que residían en Chelsea Terrace, 147. Observé que los nombres del niño correspondían a los de ambos abuelos. En mi siguiente carta a Guy incluí una copia de la partida de nacimiento, junto con un par de detalles que Harris me había proporcionado, relativos a la boda y al nombramiento del coronel Hamilton como presidente del consejo de administración de los Trumper. Supuse que aquello daba carpetazo al tema.
No obstante, dos semanas después recibí una carta de Guy; imagino que se cruzó con la mía. Explicaba que sir Danvers se había puesto en contacto con su oficial en jefe, el coronel Forbes. La insistencia de éste en que se celebrara una investigación oficial dio lugar a que Guy tuviera que presentarse ante un grupo de oficiales para explicar su relación con la señorita Salmon.
Me senté de inmediato a escribir una larga carta al coronel Forbes. Guy no estaba en condiciones de presentar todas las pruebas que yo había logrado encontrar. Incluí también otra copia de la partida de nacimiento para que no le quedara ninguna duda de que mi hijo no tenía nada que ver con la señorita Salmon. Añadí, sin mala voluntad, que el coronel Hamilton era ahora presidente de la junta de administración de los Trumper, un cargo del que obtenía cierta remuneración. Las largas hojas informativas que Harris me enviaba cada semana me resultaban de considerable utilidad, he de admitirlo.
Durante un corto tiempo las cosas volvieron a la normalidad. Gerald se dedicó a sus tareas parlamentarias, mientras yo me concentraba en ocupaciones poco absorbentes, como el nombramiento del nuevo capillero del vicario y mi círculo de bridge.
El problema, sin embargo, se agudizó más de lo que yo había imaginado, pues por pura casualidad descubrí que ya no estábamos incluidos en la lista de invitados de Daphne Harcourt-Browne, con motivo de su boca con el marqués de Wiltshire. Cabe decir que Percy jamás se habría convertido en el duodécimo marqués de no ser porque su padre y su hermano sacrificaron sus vidas en el frente occidental. Sin embargo, averigüé por otras personas presentes en la ceremonia que tanto el coronel Hamilton como los Trumper fueron vistos en Santa Margarita y en la recepción posterior.
Durante este período, el señor Harris siguió proporcionándome informes sobre las idas y venidas de los Trumper, y sobre su floreciente imperio comercial. Debo confesar que no tenía el menor interés en ninguna de sus transacciones comerciales; era un mundo totalmente ajeno a mí, pero no por ello dejé de informarme, pues así obtenía un perfil útil de los adversarios de Guy.
Pocas semanas después recibí una nota del coronel Forbes, comunicándome que había recibido mi carta, y no volví a escuchar nada más sobre el infortunado equívoco concerniente a Guy. Asumí que las aguas habían vuelto a su cauce y que las patrañas del coronel Hamilton habían recibido el desprecio que merecían. Al año siguiente, una mañana de junio, llamaron a Gerald desde el ministerio de la Guerra, para lo que él imaginó un asunto relacionado con el parlamento.
Cuando mi marido volvió a Chester Square aquella tarde, me hizo sentar y beber un whisky antes de explicarme que traía desagradables noticias. Nunca le había visto tan serio. Guardé silencio, preguntándome qué podía ser tan importante para obligarle a volver a casa por la tarde.
– Guy ha presentado la dimisión -anunció con gravedad-. Volverá a Inglaterra en cuanto se hayan resuelto los trámites burocráticos.
– ¿Por qué? -pregunté estupefacta.
– No ha dado ninguna explicación. Me convocaron en el ministerio de la Guerra esta mañana -prosiguió Gerald- y fui recibido por Billy Cuthbert, un camarada de los Fusileros. Me informó en privado de que si Guy no hubiera dimitido, le habrían expulsado.
Durante el tiempo que esperé el regreso de Guy, examinaba todos los informes que el señor Harris me entregaba sobre el creciente imperio de los Trumper, por insignificante que me pareciera. Entre las numerosas páginas que el detective me hizo llegar, sin duda para justificar sus exagerados honorarios, reparé en un tema que debía ser tan importante para los Trumper como la reputación de mi hijo para mí.
Procedí a investigarlo por mi cuenta, y tras examinar la propiedad un domingo por la mañana telefoneé a Savill's el lunes para ofrecer dos mil quinientas libras por la propiedad en cuestión. Me llamaron a finales de semana para decir que alguien les había ofrecido tres mil.
– Entonces, ofrezca cuatro mil -dije, antes de colgar el teléfono.
Los agentes de bienes inmuebles me confirmaron por teléfono aquella tarde que ya era la propietaria de Chelsea Terrace, 25-99, un bloque de pisos. Les di permiso para comunicar al representante de los Trumper quién iba a ser su nueva vecina.
Guy Trentham llegó a la puerta de Chester Square, 19, una fría tarde de 1922, a finales de septiembre, justo después de que Gibson retirase el servicio de té. Su madre nunca olvidaría aquel momento, porque cuando Guy entró en la sala de estar casi no le reconoció. La señora Trentham estaba redactando una carta en su escritorio, cuando Gibson anunció:
Читать дальше