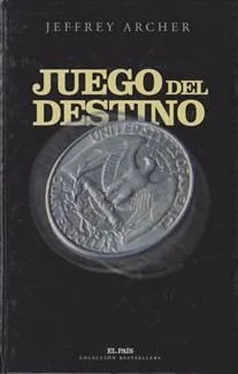– No necesariamente -replicó la muchacha-. El ordenador que llevó al primer hombre a la luna era más grande que esta casa, pero viviremos para ver cómo una nave espacial llega a Marte controlada por un ordenador no más grande que esta mesa de cocina.
– ¿No más grande que esta mesa? -repitió Susan, que intentaba hacerse a la idea.
– Silicon Valley, en California, se ha convertido en la nueva meca de la tecnología. IBM y Hewlett Packard comienzan a darse cuenta de que sus últimos modelos se quedan anticuados en cuestión de meses; en cuanto los japoneses se lancen a toda marcha, quizá será cuestión de semanas.
– ¿Qué tendrán que hacer las empresas como la mía para mantenerse al día? -preguntó Michael.
– Sencillamente tendrá que cambiar de ordenador con la misma frecuencia que un coche; en un futuro no muy lejano, podrá llevar en su bolsillo la información detallada de cada uno de sus clientes.
– Te lo repito -insistió Michael-, mi empresa tiene en la actualidad cuarenta y dos mil clientes.
– Aunque tenga cuatrocientos veinte mil, señor Cartwright, un ordenador que podrá llevar en la mano le informará de todo lo que necesita.
– Piensa en las consecuencias -apuntó Susan.
– Son muy emocionantes, señora Cartwright -dijo Su Ling. Se calló un momento con el rostro arrebolado-. Perdón, he hablado demasiado.
– No, no -la tranquilizó Susan-, es fascinante, pero quería preguntarte cosas de Corea, un país que siempre he deseado visitar. Si no es una pregunta ridícula, ¿os parecéis más a los chinos o a los japoneses?
– A ninguno de los dos -la informó Su Ling-. Somos tan diferentes como un ruso de un italiano. La nación coreana estaba formada por tribus y probablemente comenzó a existir por el siglo segundo…
– Pensar que les dije que eras tímida -comentó Nat mientras se acostaba junto a Su Ling, pasada la medianoche.
– Lo siento mucho -se disculpó ella-. No respeté la regla de oro de tu madre.
– ¿Cuál de ellas?
– Aquella que cuando dos personas se encuentran, la conversación se repartirá por partes iguales; tres personas, un tercio; cuatro, el veinticinco por ciento. Yo estuve hablando durante casi un noventa por ciento del tiempo. Me siento avergonzada por haberme comportado de una manera absolutamente incorrecta. No sé lo que me pasó. Supongo que habrá sido cosa de los nervios. Estoy segura de que no les haría gracia tenerme como nuera.
– Te adoran -replicó Nat, muy contento-. Mi padre se quedó hipnotizado con tus conocimientos de informática y mi madre fascinada con las costumbres coreanas, aunque no le comentaste nada de lo que ocurre si una muchacha coreana toma el té con los padres de su pretendiente.
– Eso no se aplica a una norteamericana de primera generación, como es mi caso.
– Que se pinta con lápiz de labios rosa y viste minifaldas -dijo Nat, que cogió un pintalabios rosa y lo agitó en el aire.
– No sabía que te pintaras los labios, Nat. ¿Otra moda que adoptaste en Vietnam?
– Solo durante las operaciones nocturnas. Ahora date la vuelta.
– ¿Darme la vuelta?
– Sí -dijo Nat, con un tono firme-. Creía que las mujeres coreanas eran obedientes, así que haz lo que te digo y date la vuelta.
Su Ling se puso boca abajo y apoyó la cabeza en la almohada.
– ¿Cuál es la próxima orden, capitán Cartwright?
– Quítate el camisón, Pequeña Flor.
– ¿Esto es lo que les sucede a todas las chicas norteamericanas durante la segunda noche?
– Quítate el camisón.
– Sí, capitán. -Su Ling deslizó lentamente el camisón de seda blanca hacia arriba y después de pasarlo por encima de la cabeza, lo dejó caer en el suelo-. ¿Qué pasa ahora? ¿Es cuando me pegas?
– No, eso no ocurrirá hasta la tercera noche, pero te haré una pregunta.
Nat cogió el pintalabios y le escribió en la espalda tres palabras entre signos de interrogación.
– ¿Qué has escrito, capitán Cartwright?
– ¿Por qué no lo averiguas tú misma?
Su Ling se levantó de la cama y se miró la espalda por encima del hombro en el espejo de cuerpo entero. Pasaron unos segundos antes de que apareciera una sonrisa en su rostro. Cuando se volvió, Nat estaba despatarrado en la cama y sostenía el pintalabios por encima de la cabeza. La muchacha se acercó lentamente, le quitó la barra de carmín y se quedó mirándole el pecho durante unos instantes. Luego le escribió en la piel las palabras: sí, quiero.
– Annie está embarazada.
– Eso es fantástico -exclamó Jimmy mientras salían del comedor y cruzaban el campus para ir a su primera clase de la mañana-. ¿De cuántos meses?
– Solo de dos, así que ahora es tu turno de dar consejos.
– ¿A qué te refieres?
– No te olvides que eres tú quien tiene experiencia en esto. Eres padre de una niña de seis meses. Primera pregunta: ¿cómo puedo ayudar a Annie durante los próximos siete meses?
– Limítate a darle todo tu apoyo. Nunca olvides decirle que está preciosa aunque parezca una ballena varada en la playa, y si se le ocurren ideas tontas, tú síguele la corriente.
– ¿Qué ideas?
– A Joanna le encantaba comerse medio kilo de helado de chocolate con virutas todas las noches antes de irse a la cama, así que yo también comía; si se despertaba de madrugada a menudo se comía otro medio kilo.
– Eso tuvo que ser todo un sacrificio -opinó Fletcher.
– Efectivamente, sobre todo porque al helado le seguía una cucharada de aceite de hígado de bacalao.
– Cuéntame más cosas -le pidió Fletcher, cuando dejó de reírse y se acercaban al edificio Andersen.
– Annie tendrá que ir muy pronto a las clases de preparación al parto; los instructores por lo general recomiendan que asistan los maridos para que aprendan a valorar lo que están pasando las esposas.
– Estoy seguro de que me gustará -afirmó Fletcher-, sobre todo si tengo que comerme todas esas montañas de helado.
Subieron las escalinatas y entraron en el edificio.
– En el caso de Annie, bien podría darle por las cebollas o por los pepinillos en vinagre -le advirtió Jimmy.
– Si es así, quizá no me muestre muy entusiasta.
– Después tenemos los preparativos para el nacimiento. ¿Quién ayudará a Annie en todo eso?
– Mamá le preguntó si quería a la señorita Nichol, mi vieja niñera, pero Annie no ha querido ni oír hablar del tema. Está decidida a criar al bebé sin la ayuda de nadie.
– Joanna no hubiese vacilado en aprovechar los servicios de la señorita Nichol, porque por lo que recuerdo de la mujer, hubiese accedido a pintar la habitación del bebé además de cambiarle los pañales.
– No tenemos habitación para el bebé, solo el cuarto de los invitados.
– Pues a partir de hoy queda convertido en la habitación del bebé y Annie esperará que te encargues de pintarla, mientras ella se compra todo un vestuario nuevo.
– Tiene vestidos más que suficientes -replicó Fletcher.
– Ninguna mujer tiene vestidos más que suficientes -afirmó Jimmy-. Además, dentro de un par de meses no podrá usar ninguna de las prendas que tiene y eso será antes de que comience a pensar en las necesidades del bebé.
– Entonces ya puedo dedicarme a buscar trabajo como camarero -dijo Fletcher mientras caminaban por el pasillo.
– No creo que tu padre…
– No pretendo pasar toda mi vida aprovechándome de mi padre.
– Si mi padre tuviese tanto dinero como el tuyo -comentó Jimmy-, te juro que no hubiese pegado sello.
– Sí que lo hubieses hecho, porque de lo contrario Joanna nunca hubiese aceptado casarse contigo.
– No creo que acabes trabajando de camarero, Fletcher, porque después de tu triunfo en el caso Kirsten podrás escoger entre los mejores empleos de la bolsa de trabajo de la facultad. Si hay algo que sé de mi hermanita, es que no permitirá que nada se interponga en el objetivo de que seas el primero del curso. -Jimmy guardó silencio un momento-. ¿Qué te parece si hablo con mi madre? Ella ayudó mucho a Joanna en multitud de cosas sin que pareciera demasiado evidente. Claro que esperaría recibir algo a cambio.
Читать дальше