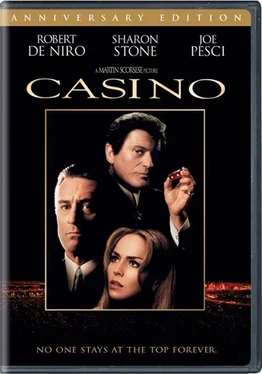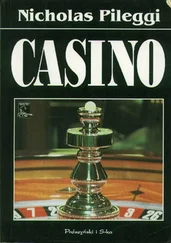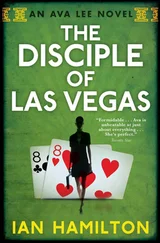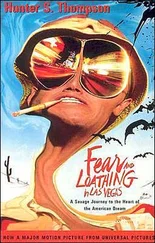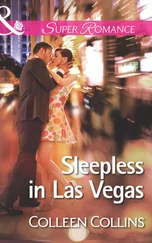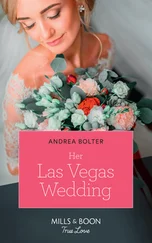– Quiero que hayas abandonado la ciudad a medianoche y que no vuelvas a aparecer por aquí -dice-. No nos interesa que la gente de tu calaña circule por aquí. ¿Me entiendes?
– Creo que sí -respondo.
– Veamos, ¿cuándo te vas?
– No lo sé -digo.
Seguidamente, se levanta, da la vuelta a la mesa, se coloca detrás de mí y de pronto me agarra por el cuello y empieza a apretar. Aprieta tanto que casi pierdo el aliento. Me mareo. Notaba que me iba a desvanecer. Entonces me soltó.
– Ya me has oído, Zurdo -dice. Me llamaba Zurdo -. A medianoche, fuera de aquí, porque ahí fuera, en el desierto, tenemos un montón de agujeros y no querrás tapar alguno, ¿verdad?
Cuando me soltaron, llamé a Dean Shandell, un amigo mío, que estaba en el Caesar's. Un individuo importante. Sabía por dónde andaba. Un fulano de primera. Sabía que él y el sheriff eran uña y carne. Le conté la historia. Me citó en el Galleria. Eran las ocho o las nueve de la noche. Fui al bar y empezamos a hablar. Le pregunté: «¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me detienen por robo en mi propia habitación?».
En aquel momento, levantamos la vista y vemos que aparece por allí precisamente Gene Clark, el jefe de policía, y los dos agentes que me habían detenido hacía poco.
– Tienes mala memoria, ¿verdad? -dice-. El último avión está a punto de salir.
– ¿Por qué no lo dejas tranquilo? -dijo Dean levantándose.
– Tú a lo tuyo -le dice Clark-. Es asunto del sheriff.
Dicho esto, me detiene de nuevo. Tras pasar una noche en chirona, me metieron en un avión hacia Chicago a la mañana siguiente.
Pasé unos días haciendo una serie de llamadas y arreglé la vuelta. El sheriff dijo a Dean que me habían dado la lata tan sólo por mi conflictivo expediente. El FBI y la poli de Chicago afirmaron que yo estaba relacionado con un montón de historias, pero la verdad es que trabajaba totalmente por mi cuenta. Así pues, volví para allá.
Me instalé en el hotel Tropicana. Pasaba todo el día en la habitación del hotel leyendo los periódicos. O bien iba con Elliott Price al garito de apuestas en deportes Rose Bowl. Quedaba en la misma calle del Caesar's y allí se apostaba. Hacía mis apuestas en el Rose Bowl. Luego, por la noche, me iba al Galleria, en el Caesar's, y pasaba el rato con individuos como Toledo Blacky, Bobby El Jorobado, Jimmy Caselli y Bobby Martin.
Los domingos me iba bien. Fue una buena temporada. El lunes siempre fue un día especial. El lunes por la noche era definitivo. Por aquella época estaba totalmente concentrado. Apostaba contra los principales corredores de apuestas del país y los superaba de lejos.
Durante aquella temporada gané en todos los partidos de fútbol americano jugados el lunes por la noche excepto en uno. Al cabo de un tiempo, lo curioso fue observar el cambio y ser consciente de que éste se producía por culpa mía.
Había visto que el juego se abría con seis. Sin ninguna oscilación. Ni un secreto. El juego no podía bajar de cinco ni pasar de siete. Un punto en cada sentido. Pero, por aquel entonces, cuando hacía un movimiento, era capaz de ampliar la gama hasta en tres puntos.
Me iba a casa a ver cada uno de los partidos. Desconectaba el teléfono. Si tenía una apuesta fuerte en un partido, jamás lo veía acompañado. Siempre lo miraba solo. Estaba demasiado comprometido. No quería que me distrajera nadie.
Mientras tanto, conocí a Geri. Bailaba en el Tropicana. Jamás había visto una muchacha tan bonita. Era alta. Escultural. Un porte extraordinario. Todos los que la conocían quedaban prendados de ella a los cinco minutos. La muchacha tenía un maravilloso encanto. Dónde quiera que fuera, la gente se volvía para mirarla. Era así de espectacular.
Cuando la conocí, también se buscaba la vida en las mesas de juego. Era una trabajadora. Salía con un par de tipos y sacaba unos cincuenta mil dólares al año.
Casi siempre la veía cuando salía de trabajar, pero cuanto más tiempo salí con ella, más cosas le encontraba. Me di cuenta de que cambiaba mi actitud con relación a la chica una noche que fui a verla bailar al Trop. Cuando salió a escena, vi que bailaba desnuda de cintura para arriba. De pronto, aquello me molestó. Me fui. Luego le dije que la había visto y que había tenido que salir del local antes de que se acabara el espectáculo.
Ella no le dio mucha importancia. Pensó que yo andaría atareado. No creo ni que se le ocurriera pensar que empezaba a sentir algo por ella.
Se dedicaba a bailar, luego liquidaba sus chanchullos de juego y finalmente venía a verme al Caesar's. Una noche me dijo que tenía una cita en el Dunes y que ya nos veríamos más tarde.
No sé por qué, pero me entró la curiosidad. Quería ver qué llevaba entre manos. Con quién estaba. De forma que hice lo que no había hecho nunca. Me fui al Dunes para verla en acción.
Cuando llegué allí, el ambiente estaba al rojo vivo. Ella controlaba una tirada tras otra en la mesa de dados y el individuo que estaba a su lado iba amontonando las ganancias. A juzgar por las pilas de fichas de cien dólares que tenía él delante, la muchacha tenía que haberle conseguido sesenta mil dólares. Geri levantó la vista y, cuando me vio, me dirigió una mirada siniestra. Yo ya sabía que a ella no le gustaba que apareciera por allí. Se centró de nuevo en los dados y falló.
Mientras tanto, había amasado una pequeña fortuna para el tipo. Evidentemente, a cada tirada de ella, yo me daba cuenta de que despistaba unas cuantas fichas negras de cien dólares de la pila y las dejaba caer en su bolso.
Cuando el tipo se disponía a cambiar las fichas por dinero, Geri lo miró y le preguntó:
– ¿Qué hay de mi astilla?
El tipo miró hacia el bolso de ella y dijo:
– La llevas aquí dentro.
Lo establecido, cuando una chica hace una operación de este tipo para ti, marca que le entregues cinco, seis o siete de los grandes. Geri no había llegado a esta cifra ni de lejos, aun tratándose de fichas de cien dólares.
– Quiero mi astilla -dijo ella en voz muy alta.
El individuo le coge el bolso. Va a vaciarlo delante de todo el mundo. Pero antes de que lo haga, Geri se inclina hacia delante, agarra los montones de fichas y las lanza hacia arriba con todas sus fuerzas.
De pronto por todo el casino llueven fichas negras de cien dólares y fichas verdes de veinticinco dólares. Caen y rebotan por las mesas, las cabezas, los hombros de la gente y van rodando por el suelo.
En unos segundos, todos los que se hallan en el casino se lanzan a por las fichas. Me refiero a los jugadores, los croupiers, los encargados, los guardias de seguridad: todo el mundo intenta pescar las fichas del tipo esparcidas por el suelo.
El tipo va gritando y recogiendo todas las que puede. Los de seguridad y los croupiers le entregan seis y se meten tres en el bolsillo. Es una escena de locos.
En este punto, yo soy incapaz de quitarle los ojos de encima. Geri se mantiene de pie como un miembro de la realeza. Ella y yo somos las dos únicas personas en todo el casino que no se han echado al suelo. Me mira y yo la miro.
– Te gusta, ¿verdad? -dice y sale por la puerta.
Entonces me di cuenta de que me había enamorado.
«¿Verdad que nunca has estado con alguien como yo?»
Cuando El Zurdo la conoció, Geri McGee llevaba unos ocho años saliendo con individuos de los casinos. Era propietaria de la casa donde vivía. Cuidaba de su hija de once años, Robin Marmor, cuyo padre era el novio que había tenido Geri en el instituto, Lenny Marmor. Ayudaba a su madre, Alice, que estaba enferma, y a su hermana, Barbara, a quien el marido había abandonado con dos hijos. De vez en cuando, Lenny Marmor acudía a casa de Geri para ver a su hija y casi siempre para pedirle dinero prestado para algún negocio que iba a salir redondo. En alguna ocasión, recibía la visita de su padre, Roy McGee, un mecánico de automóviles de California, que llevaba muchos años separado de su madre.
Читать дальше