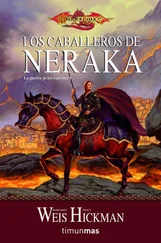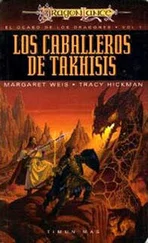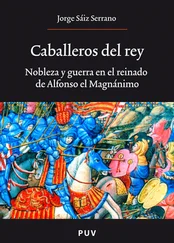Al final nos regaló unos diez kilos de conservas y patés, salchichas y jamón, ensaladas y arenques, y no nos quedó más remedio que aceptar todo aquello entre reverencias de agradecimiento. Greta no quería que pasáramos hambre, y a la vista de todo aquello parecía que lo conseguiría.
Ya en la escalera, Henry decidió ir a ver a Verner. Era algo que solía hacer por navidades.
– Ahora ya sale un poco. Me refiero a Verner. Pero le gusta que alguien pase a saludarle de vez en cuando.
– Es terrible -dijo Greta, con una cara de tristeza como solo una madre puede poner-. No entiendo qué les ha pasado a nuestros chicos.
– No te preocupes, mamá -dijo Henry-. Solo necesitan un poco de paz y tranquilidad por un tiempo. Después todo se arreglará. Te lo prometo.
Greta sonrió y se alisó el delantal sin replicar.
– Bueno, bueno -dijo al cabo-. Lo que tenga que ser, será. En fin, muchas gracias por haber venido, a los dos. -Y en medio de aquella solemnidad, saltó de repente con uno de sus lapidarios dichos de la isla de Storm-: «Ha estado muy bien la fiesta, dijo la vieja después de enterrar a su marido».
Le deseamos felices fiestas y nos marchamos. Bajamos hasta el segundo piso y Henry llamó a la puerta de los Hansson con dos rápidos timbrazos, como lo había hecho siempre. Tardaron cerca de un minuto en abrir. Quien lo hizo fue la madre de Verner. Se la veía muy cansada y nos ofreció una sonrisa bastante rígida.
– Hola, Henry -dijo con una voz inexpresiva-. ¡Cuánto tiempo…!
– Más o menos un año por estas fechas -dijo Henry-. ¿Está Verner en casa?
– Verner… No, Verner no está en casa -dijo la mujer, e incluso un niño inocente habría descubierto que mentía.
– ¿Se ha ido a vivir solo? -preguntó Henry algo desconcertado.
– No… A veces está aquí, y otras en casa de amigos.
– Bueno, salúdelo de mi parte. Dígale que me llame.
– Lo haré… -alcanzó a decir, cuando se oyó un pequeño estruendo, un gemido y un sonido como de arañar procedente de la habitación que daba al recibidor-. Feliz Navidad y gracias por haber venido -dijo cerrando la puerta de golpe.
Henry no parecía muy sorprendido, pero cabeceó amargamente.
– Qué terrible es todo esto -dijo con un suspiro-. Verner permanece encerrado ahí dentro, bebiendo y resolviendo problemas clásicos de ajedrez. Tiene una de las mentes más preclaras de toda la ciudad. Pero es como un niño al que han castigado en un rincón. Resulta imposible llegar hasta él.
Verner era un hombre que una vez había sido un niño. De niño había sido protegido de este mundo asqueroso, pero de adulto sucedía todo lo contrario: el mundo debía ser protegido de él. Aquel fue su atroz destino.
Un día Henry escribió una única tarea en su planificación de actividades de la jornada: «Limpieza de Navidad». Teniendo en cuenta el tamaño del apartamento, más de doscientos metros cuadrados, daba la impresión de que aquello podría durar varios días si queríamos hacerlo a fondo. Cada alfombra debía ser sacudida abajo en el patio, los suelos fregados y encerados, y demás.
Empezamos inmediatamente después del desayuno, y Henry no paraba de maldecir furiosamente a Leo, porque el muy cabrón siempre estaba fuera cuando había que hacer algo útil en casa. Un poco de trabajo duro no le vendría nada mal. Henry se encargó de sacudir las alfombras, mientras yo me dedicaba a pasar una vieja aspiradora Nilfisk que sin duda había conocido mejores tiempos. Así transcurrió la mañana. Después nos concentramos en limpiar armarios, la biblioteca y algunos roperos que debían ser saneados de cualquier presencia indeseable.
En el pasillo del servicio había una larga hilera de armarios que solo se usaban para guardar trastos viejos, el tipo de objetos abandonados que un arqueólogo tardaría varios años en clasificar y descartar. Henry aseguraba haber hecho importantes esfuerzos en este último sentido, pero sin aparentes resultados. Allí estaba toda la ropa del abuelo Morgonstjärna, así como el vestuario y los zapatos de la abuela paterna, junto con cajas de sombreros llenas de cartas y varias cómodas que contenían de todo un poco. Henry me aconsejó no rebuscar en aquellos armarios porque, una vez que comenzabas a hurgar en ellos, no podías dejarlo por un malsano sentido de la curiosidad.
Fue justo en uno de aquellos roperos donde descubrí el fusil ametrallador. El último cajón de una de las cómodas estaba cerrado con llave, y eso bastó para despertar mi interés. En el llavero colgado en la cocina había llaves del desván y del sótano, junto con otras muchas que no se sabía muy bien para qué servían, como en la mayoría de los manojos de llaves. Henry estaba abajo en el patio, dirigiendo un auténtico concierto con el sacudidor de alfombras, así que aproveché para coger el llavero e ir probando hasta encontrar la llave que encajaba. Abrí el cajón de la cómoda y al instante me vi sorprendido por el rancio aroma de bolas de naftalina mezclado con olor a grasa y aceite. Levanté una tela gruesa de yute y allí estaba el viejo fusil, como una serpiente fría, congelada.
La ametralladora era un modelo anticuado, del tipo ligeramente más pesado y difícil de manejar que se usaba antes de 1945. Era de color gris, y su mecanismo parecía sólido y seguro. Como la mayoría de los suecos, no estaba muy familiarizado con las armas de fuego salvo por lo poco que se aprendía en el servicio militar obligatorio. Sin embargo, pude percibir que aquel fusil se mantenía en muy buenas condiciones. Estaba muy bien envuelto en su funda con naftalina, pero algo me decía que el contenido de aquel cajón en concreto no corría la misma suerte de abandono y olvido que el resto de las cajas y cajones polvorientos que había en aquellos guardarropas.
Una vez satisfecha mi curiosidad, y después de examinar a fondo el arma, cerré el cajón, volví a colgar el llavero en la cocina y proseguí con la limpieza. Cuando Henry regresó del jardín con un par de alfombras recién sacudidas, me sentí avergonzado, casi a punto de enrojecer. Claro que él no se dio cuenta. Y enseguida empecé a pensar en todas las cosas que me quedaban por hacer.
Muy pronto todo el apartamento empezó a oler a jabón y a cera abrillantadora, lo cual nos llenaba con la sensación del trabajo bien hecho. Encontramos dos cajas de cartón de los años cuarenta llenas de viejos adornos navideños, y casi tardamos dos noches en colocarlos por toda la casa. Competíamos en confeccionar los arreglos más exóticos a base de grupos de elfos, muérdago y candelabros. Una avezada ama de casa no lo habría hecho mejor.
Henry y yo habíamos llegado a un pacto entre caballeros: protestaríamos contra el consumismo compulsivo de las navidades negándonos a hacernos regalos, ni siquiera pequeños obsequios simbólicos. Aun así, teníamos que adquirir millones de cosas si queríamos sobrevivir a aquellas fiestas como solteros que se precien. Hicimos extensas listas de lo que debíamos comprar, de lo que nos gustaría comprar, y de lo que razonablemente podríamos comprar teniendo en cuenta el estado de nuestras finanzas. Gracias a nuestros esfuerzos combinados -sin siquiera consultarme Henry sacrificó una enciclopedia de historia universal en una docena de volúmenes con encuadernación en piel-, logramos reunir una respetable suma de dinero para gastar en comida, bebida y otros productos que hicieran más soportables aquellas fiestas.
El 23 de diciembre fuimos cada uno por nuestra cuenta a la ciudad para comprarlo todo. Regresé a casa a las seis de la tarde y comencé a preparar la cena. Oí un portazo y pensé que Henry había vuelto a casa. Sin embargo, se trataba de Leo, y tenía un aspecto bastante lamentable.
– ¿Dónde diablos has estado? -pregunté-. Te hemos buscado durante semanas.
Читать дальше