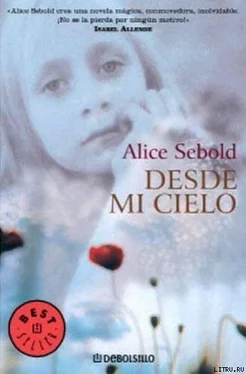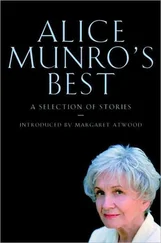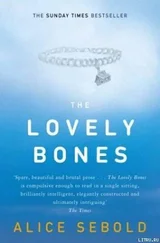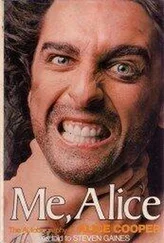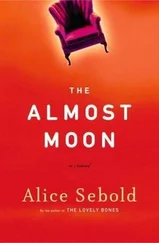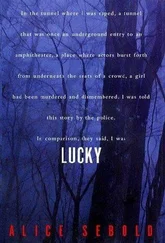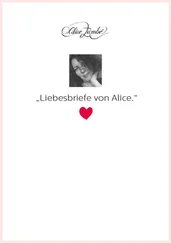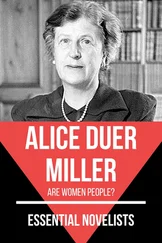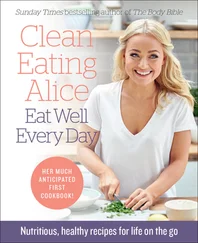– Sí -respondió mi madre.
– La encontramos cerca de una tumba, en Connecticut.
Mis padres se quedaron callados un momento, como animales atrapados en hielo, los ojos inmóviles y muy abiertos, suplicando a todo el que pasara que, por favor, los liberara.
– No era Susie -dijo Len, apresurándose a llenar el silencio-. Lo que significa que Harvey ha estado relacionado con otros asesinatos cometidos en Delaware y Connecticut. Encontramos el colgante de Susie en una tumba de las afueras de Hartford.
Mis padres vieron a Len abrir con torpeza la cremallera ligeramente atascada de su mochila. Mi madre alisó el pelo de mi padre y trató de atraer su mirada. Pero mi padre estaba concentrado en la posibilidad que les ofrecía Len: reabrir el caso de mi asesinato. Y mi madre, justo cuando empezaba a tener la sensación de pisar un terreno más firme, tuvo que ocultar el hecho de que nunca había querido que todo volviera a empezar. El nombre de George Harvey le hacía enmudecer. Nunca había sabido qué decir de él. En su opinión, vivir pendiente de que lo capturasen y lo castigasen significaba optar por vivir con el enemigo en lugar de aprender a vivir en el mundo sin mí.
Len sacó una gran bolsa de cremallera. Al fondo, mis padres vieron un destello dorado. Len se lo dio a mi madre y ella lo sostuvo ante los ojos.
– ¿No lo necesita, Len? -preguntó mi padre.
– Ya lo hemos analizado a fondo -dijo él-. Hemos tomado nota de dónde se encontró y hecho las fotografías necesarias. Podría darse el caso de que tuviera que pedirles que me lo devolvieran, pero hasta entonces pueden quedárselo.
– Ábrelo, Abbie -dijo mi padre.
Vi a mi madre sostener la bolsa abierta e inclinarse hacia la cama.
– Es para ti, Jack -dijo ella-. Se lo regalaste tú.
A mi padre le tembló la mano al introducirla en la bolsa y tardó un segundo en palpar con la yema de los dedos los bordes afilados de la piedra. Sacó el colgante de una forma que me hizo pensar en cuando Lindsey y yo jugábamos a Operación de pequeñas. Si tocaba los lados de la bolsa, sonaría una alarma y tendría que pagar una prenda.
– ¿Cómo puede estar tan seguro de que él mató a esas otras niñas? -preguntó mi madre.
Miraba fijamente el pequeño rescoldo dorado en la palma de mi padre.
– No hay nada seguro -dijo Len.
Y el eco volvió a resonar en los oídos de mi madre. Len tenía una colección de frases hechas. Ésa era la frase que mi padre había tomado prestada para tranquilizar a su familia. Era una frase cruel que se aprovechaba de la esperanza.
– Creo que ahora debería irse -dijo ella.
– ¿Abigail? -dijo mi padre.
– No quiero oír nada más.
– Me alegro de tener el colgante, Len -dijo mi padre.
Len se quitó un sombrero imaginario en dirección a mi padre antes de darse media vuelta para marcharse. Le había hecho el amor a mi madre antes de que ella se marchara. El sexo como acto de olvido voluntario. La clase de sexo que practicaba cada vez más a menudo en las habitaciones de encima de la barbería.
Me dirigí al sur para reunirme con Ruth y Ray, pero, en cambio, vi al señor Harvey. Conducía un coche anaranjado reconstruido a partir de tantas versiones distintas de la misma marca y el mismo modelo que parecía un monstruo de Frankenstein sobre ruedas. Una correa elástica sujetaba el capó, que se sacudía con el aire que venía en dirección contraria.
El motor se había negado a superar el límite de velocidad, por mucho que él había pisado el acelerador. Había dormido junto a una tumba vacía y soñado con el «¡Cinco, cinco, cinco!», y se había despertado poco antes del amanecer para conducir hasta Pensilvania.
El contorno del señor Harvey se volvía extrañamente borroso. Durante años había mantenido a raya los recuerdos de las mujeres y niñas que había matado, pero ahora, uno a uno, regresaban.
A la primera niña le había hecho daño por accidente. Perdió la cabeza y no pudo detenerse, o así es como se lo explicó a sí mismo. Ella dejó de ir al instituto al que iban los dos, pero a él no le extrañó. A esas alturas se había mudado tantas veces de casa que supuso que era eso lo que había hecho ella. Había lamentado esa silenciosa y como amortiguada violación a una amiga del instituto, pero no la había visto como algo que quedaría grabado en la memoria de alguno de los dos. Era como si algo ajeno a él hubiera terminado en la colisión de sus dos cuerpos una tarde. Luego, durante un segundo, ella se había quedado mirándolo. Insondable. Finalmente, se había puesto las bragas rasgadas, metiéndoselas por debajo de la cinturilla de la falda para sujetárselas. No hablaron, y ella se marchó. Él se cortó el dorso de la mano con la navaja. Cuando su padre le preguntara por la sangre, tendría una explicación verosímil que ofrecer. «Ha sido un accidente, mira», diría, y se señalaría la mano.
Pero su padre no le preguntó nada, y nadie fue a buscarlo. Ni su padre ni su hermano ni la policía.
Luego vi lo que el señor Harvey sentía a su lado. A esa niña, que había muerto sólo unos años después, cuando su hermano se quedó dormido fumando un cigarrillo. Estaba sentada en el asiento del pasajero. Me pregunté cuánto tardaría en empezar a acordarse de mí.
Lo único que había cambiado desde el día que el señor Harvey me había entregado en casa de los Flanagan eran los pilones anaranjados colocados alrededor del terreno. Eso y las pruebas de que la sima se había agrandado. La esquina sudeste de la casa estaba inclinada y el porche delantero se hundía silenciosamente en la tierra.
Como precaución, Ray aparcó al otro lado de Flat Road, bajo un tramo cubierto de maleza. Aun así, el lado del pasajero rozó el borde de la acera.
– ¿Qué ha sido de los Flanagan? -preguntó Ray mientras bajaban del coche.
– Mi padre me dijo que la compañía que había comprado la propiedad los había compensado y se habían marchado.
– Este lugar es espeluznante, Ruth -dijo Ray.
Cruzaron la carretera vacía. El cielo estaba azul claro, con sólo unas pocas nubes desperdigadas. Desde donde estaban veían la parte trasera del taller de motos de Hal al otro lado de las vías del tren.
– Me pregunto si sigue siendo de Hal Heckler -dijo Ruth-. Estuve colada por él cuando éramos adolescentes.
Luego se volvió hacia el aparcamiento. Se quedaron callados. Ruth se movió en círculos cada vez más pequeños, con el hoyo y su indefinido borde como objetivo. Ray la seguía justo detrás. De lejos, el hoyo parecía inofensivo, como un charco de barro demasiado grande que empezaba a secarse. Había puñados de malas hierbas alrededor, y si te acercabas lo suficiente era como si la tierra terminara dando paso a carne de color marrón claro. Era blando y convexo, y engullía todo lo que se pusiera encima.
– ¿Cómo sabes que no nos engullirá a nosotros? -preguntó Ray.
– No pesamos lo suficiente -dijo Ruth.
– Si notas que te hundes, párate.
Al verlos me acordé de cómo había cogido a Buckley de la mano el día que fuimos a enterrar la nevera. Mientras mi padre hablaba con el señor Flanagan, Buckley y yo nos habíamos acercado al lugar donde el suelo se volvía más blando e inclinado, y yo habría jurado que cedía un poco bajo mis pies, la misma sensación que tenía cuando caminaba por el cementerio de nuestra iglesia y me hundía de pronto en los túneles poco profundos que los topos habían cavado entre las lápidas.
Читать дальше