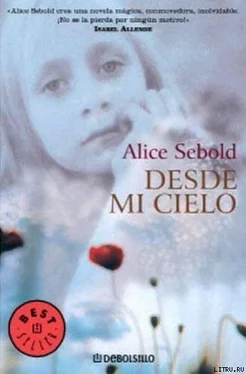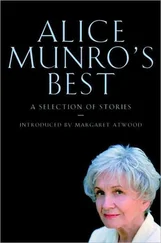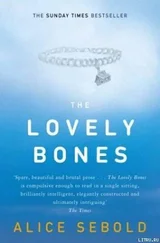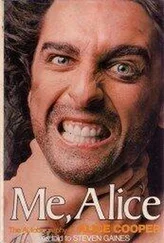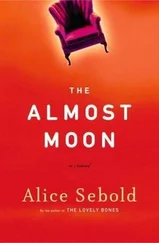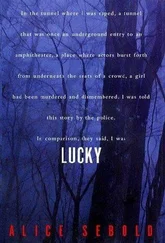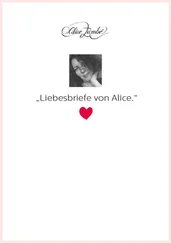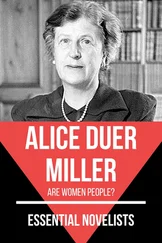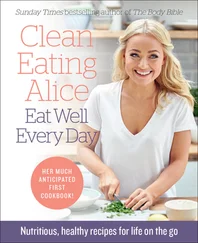– Cuando no tienes tiempo para ponerte colorete, esto les da un poco de vida -respondió ella, y Buckley la copió y se pellizcó las mejillas.
Samuel Heckler estaba junto a las piedras que delimitaban el sendero que conducía a la puerta de la iglesia. Iba vestido completamente de negro, y a su lado estaba su hermano mayor, Hal, con la machacada cazadora de cuero que Samuel había llevado el día de Navidad.
Su hermano era una copia de Samuel en más moreno. Tenía la cara bronceada y curtida de ir en moto a toda velocidad por las carreteras rurales. Cuando mi familia se acercó, Hal se volvió rápidamente y se alejó.
– Éste debe de ser Samuel -dijo mi abuela-. Yo soy la abuela mala.
– ¿Entramos? -dijo mi padre-. Me alegro de verte, Samuel.
Lindsey y Samuel entraron los primeros mientras mi abuela se quedaba atrás y caminaba al otro lado de mi madre. Un frente unido.
El detective Fenerman estaba junto al umbral con un traje que tenía todo el aspecto de picar. Saludó a mis padres con la cabeza y pareció no apartar los ojos de mi madre.
– ¿Nos acompaña? -preguntó mi padre.
– Gracias -dijo él-, pero sólo quiero estar cerca.
– Se lo agradecemos.
Entraron en el atestado vestíbulo de la iglesia. Yo quería reptar por la espalda de mi padre, rodearle el cuello y hablarle en susurros al oído. Pero ya estaba allí, en cada poro y en cada grieta.
Se había despertado resacoso y se había dado media vuelta en la cama para observar la respiración poco profunda de mi madre contra la almohada. Su encantadora mujer, su encantadora niña. Sintió deseos de ponerle una mano en la mejilla, apartarle el pelo negro de la cara, besarla… pero mientras dormía estaba tranquila. Él no se había despertado ni una sola mañana desde mi muerte sin ver el día como algo que sobrellevar. Pero la verdad era que el día del funeral no iba a ser peor. Al menos era sincero. Era un día que giraba en torno a lo que tan absortos los tenía: mi ausencia. Ese día no iba a tener que fingir que volvía a la normalidad, fuera cual fuese. Ese día podía llevar su dolor con la cabeza alta, lo mismo que Abigail. Pero sabía que, en cuanto ella se despertara, él pasaría el resto del día sin mirarla, sin mirarla de verdad y ver a la mujer que había creído que era antes del día que les habían dado la noticia de mi muerte. Después de casi dos meses, la noción de eso se desdibujaba en el corazón de todos menos en el de mi familia y en el de Ruth.
Ella llegó con su padre. Se quedó de pie en un rincón, cerca de la vitrina donde guardaban un cáliz utilizado durante la guerra de la Independencia norteamericana, durante la cual habían convertido la iglesia en hospital. Los señores Dewitt charlaban con ellos. Encima del escritorio de su casa, la señora Dewitt tenía un poema de Ruth. El lunes se proponía ir con él al asesor psicológico. Era un poema sobre mí.
– Mi mujer parece estar de acuerdo con el director Caden -decía el padre de Ruth- en que el funeral ayudará a todos los niños a aceptarlo.
– ¿Y qué opina usted? -preguntó el señor Dewitt.
– Creo que es mejor olvidar el pasado y dejar a la familia tranquila. Pero Ruthie ha insistido en venir.
Ruth vio a mi familia saludar a la gente y se fijó horrorizada en la nueva imagen de mi hermana. Ella no creía en el maquillaje. Le parecía que degradaba a las mujeres. Samuel Heckler y Lindsey iban cogidos de la mano. Acudió a su mente una palabra que había leído: «subyugación». Pero luego la vi mirar por la ventana y fijarse en Hal Heckler. Estaba junto a las viejas tumbas de la parte delantera, fumando un cigarrillo.
– ¿Qué pasa, Ruthie? -preguntó su padre.
Ella volvió a centrar su atención en él y lo miró.
– ¿Qué?
– Estabas mirando fijamente al vacío -dijo él.
– Me gusta el aspecto del cementerio.
– Ah, niña, eres un ángel -dijo él-. Vamos a sentarnos antes de que se acaben los buenos sitios.
Clarissa estaba allí con un Brian Nelson de aire cohibido que llevaba un traje de su padre. Se abrió paso hacia mi familia, y en cuanto el director Caden y el señor Botte la vieron, se retiraron para dejar que se acercara.
Ella estrechó primero la mano de mi padre.
– Hola, Clarissa -dijo él-. ¿Cómo estás?
– Bien. ¿Cómo están usted y la señora Salmón?
– Estamos bien, Clarissa -respondió él. «Qué mentira más extraña», pensé yo-. ¿Quieres sentarte con nosotros en el banco reservado para la familia?
– Mmm… -Ella bajó la vista hacia sus manos-. Estoy con mi novio.
Mi madre entró como en trance y se quedó mirando fijamente a Clarissa a la cara. Clarissa estaba viva y yo muerta. Clarissa empezó a notar los ojos que la taladraban y quiso huir. Luego vio el vestido.
– Eh -dijo, cogiendo del brazo a mi hermana.
– ¿Qué pasa, Clarissa? -replicó mi madre.
– Esto… nada -respondió ella.
Volvió a mirar el traje y comprendió que no podía pedir que se lo devolvieran.
– ¿Abigail? -llamó mi padre con una voz que estaba en sintonía con la de ella, con su cólera.
Algo iba mal.
La abuela Lynn, que estaba un poco más atrás, le guiñó un ojo a Clarissa.
– Acabo de fijarme en lo guapa que está Lindsey -dijo Clarissa.
Mi hermana se sonrojó.
La gente del vestíbulo empezó a moverse y a hacerse a un lado. Era el reverendo Strick, que caminaba con sus vestiduras hacia mis padres.
Clarissa retrocedió para buscar a Brian Nelson. Cuando lo encontró, se reunió con él entre las tumbas.
Ray Singh no asistió. Me dijo adiós a su manera: mirando mi foto -el retrato de estudio- que yo le había dado ese otoño.
Escudriñó los ojos de esa foto y vio a través de ellos el fondo de ante veteado delante del cual había tenido que sentarse cada niño bajo un brillante foco. ¿Qué significaba estar muerto?, se preguntaba. Significaba extraviado, significaba paralizado, significaba desaparecido. Sabía que nadie era realmente como salía en las fotos. Sabía que a él no se le veía tan furioso ni tan asustado como cuando estaba solo. Mientras miraba fijamente mi foto llegó a darse cuenta de algo: que no era yo. Yo estaba en el aire que flotaba a su alrededor, estaba en las frías mañanas que pasaba ahora con Ruth, estaba en el silencioso tiempo que pasaba solo estudiando. Yo era la niña que él había elegido besar. Quería ponerme en libertad de alguna manera. No quería ni quemar mi foto ni tirarla, pero tampoco quería mirarme más. Lo vi guardar la fotografía en uno de los enormes volúmenes de poesía india en los que él y su madre prensaban flores frágiles que poco a poco quedaban reducidas a polvo.
En el funeral dijeron cosas bonitas sobre mí. El reverendo Strick. El director Caden. La señora Dewitt. Pero mis padres aguantaron en un estado de atontamiento hasta el final. Samuel no paraba de apretar la mano de Lindsey, pero ella no parecía notarlo. Apenas parpadeaba. Buckley se quedó sentado con un pequeño traje que le había prestado para la ocasión Nate, que había asistido a una boda el año anterior. Se movía inquieto en su asiento y observaba a mi padre. Fue la abuela Lynn quien hizo lo más importante ese día.
Durante el último himno, mientras mi familia se ponía en pie, se inclinó hacia Lindsey y susurró:
– Junto a la puerta, es ése.
Lindsey miró.
Justo detrás de Len Fenerman, que ahora cantaba dentro de la iglesia, había un hombre del vecindario. Iba vestido con ropa más informal que el resto, con unos pantalones caqui forrados de franela y una gruesa camisa también de franela. Por un instante, Lindsey creyó reconocerlo. Se miraron, y de pronto ella se desmayó.
En medio del alboroto para atenderla, George Harvey se escabulló entre las tumbas de la guerra de la Independencia norteamericana que había detrás de la iglesia y se alejó de allí sin que nadie reparara en él.
Читать дальше