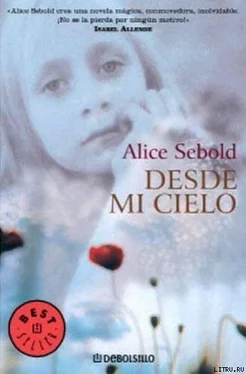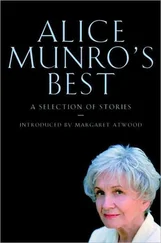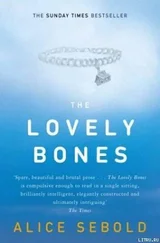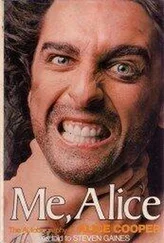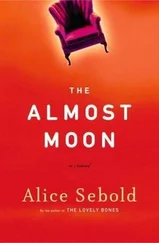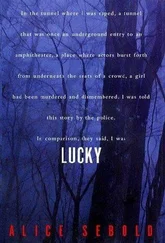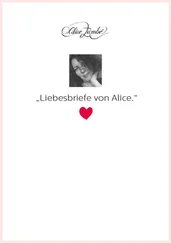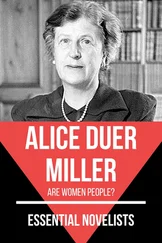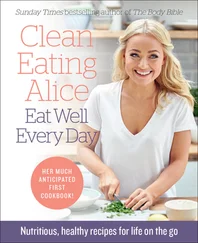Cuando murió, su hijo animó a mi madre a que nos llevara a Lindsey y a mí al funeral. «Mi madre parecía tener un cariño especial a sus hijas», escribió.
– Si ni siquiera sabía cómo me llamaba, mamá -gimoteó Lindsey mientras nuestra madre abotonaba el infinito número de botones redondos del abrigo de Lindsey. «Otro regalo poco práctico de la abuela Lynn», pensó mi madre.
– Al menos te llamaba de alguna manera -dijo.
Era después de Semana Santa y había habido una ola de calor primaveral.
Toda la nieve del invierno se había fundido menos la más obstinada, y en el cementerio de la iglesia donde se celebraba el funeral de la señora Utemeyer todavía se aferraba a la base de las lápidas mientras cerca asomaban los primeros ranúnculos.
La iglesia era lujosa. «De un católico subido», había dicho mi padre en el coche. Y a Lindsey y a mí nos pareció muy gracioso. Mi padre no había querido ir, pero mi madre estaba tan embarazada de Buckley que no cabía detrás del volante. Estaba tan incómoda la mayor parte del tiempo que evitábamos estar cerca de ella por temor a que nos sometiera a su servidumbre.
Pero su embarazo le permitió escapar de algo sobre lo que Lindsey y yo hablamos sin parar durante semanas y con lo que soñamos hasta mucho tiempo después: la visión del cadáver. Yo veía que mis padres no querían que ocurriera, pero el señor Utemeyer vino derecho a nosotras dos en cuanto llegó el momento de desfilar por delante del ataúd.
– ¿A cuál de las dos llamaba Natalie? -preguntó.
Nos quedamos mirándolo. Yo señalé a Lindsey.
– Me gustaría que os acercarais a decirle adiós -dijo. Olía a un perfume más dulzón que el que se ponía a veces mi madre, y el punzante olor en la nariz, junto con la sensación de verme excluida, me dieron ganas de llorar-. Ven tú también -me dijo, alargando una mano para que lo escoltáramos por el pasillo.
No era la señora Utemeyer. Era otra persona. Pero, al mismo tiempo, sí que era la señora Utemeyer. Traté de clavar la mirada en los brillantes anillos dorados de sus dedos.
– Madre -dijo el señor Utemeyer-, te he traído a la niña a la que llamabas Natalie.
Lindsey y yo reconocimos más tarde que habíamos esperado que la señora Utemeyer hablara, y que habíamos decidido, cada una por su cuenta, que si lo hacía íbamos a cogernos de la mano y echar a correr como locas.
Un par de insoportables segundos después todo terminó y él volvió a dejarnos con nuestros padres.
No me sorprendí mucho la primera vez que vi a la señora Bethel Utemeyer en el cielo, ni me chocó cuando Holly y yo la encontramos paseando cogida de la mano de una niña pequeña y rubia que nos presentó como su hija, Natalie.
La mañana de mi funeral, Lindsey se quedó todo lo que pudo en su habitación. No quería que mi madre viera que seguía maquillada hasta que fuera demasiado tarde para hacer que se lavase la cara. Se había convencido también de que no pasaba nada si cogía un vestido de mi armario. Que a mí no me importaría.
Pero era extraño verlo.
Abrió la puerta de mi habitación, una cámara acorazada que hacia el mes de febrero era visitada cada vez más a menudo, aunque nadie, ni mi madre ni mi padre ni Buckley ni Lindsey, confesaba haber entrado o cogido cosas que no tenían pensado devolver. Hacían la vista gorda a los rastros que dejaban todos los que iban a verme allí y echaban la culpa de cualquier alteración a Holiday, aunque fuera imposible achacársela a él.
Lindsey quería estar guapa para Samuel. Abrió las puertas dobles de mi armario y contempló el desorden. Yo nunca había sido lo que se dice ordenada, de modo que cada vez que mi madre nos decía que arregláramos la habitación, metía dentro del armario, de cualquier modo, lo que había en el suelo o encima de la cama.
Lindsey siempre había querido la ropa que yo estrenaba y que ella siempre heredaba.
– Guau -susurró hacia la oscuridad del armario. Se dio cuenta, con una mezcla de remordimientos y alegría, de que todo lo que veía ante ella ahora era suyo.
– ¿Hola? Toc, toc -dijo la abuela Lynn.
Lindsey dio un brinco.
– Perdona que te moleste, cariño -dijo-. Me ha parecido oírte aquí dentro.
Mi abuela llevaba uno de sus vestidos a lo Jackie Kennedy, como los llamaba mi madre. Nunca había comprendido por qué, a diferencia del resto de la familia, su madre no tenía caderas y podía ponerse un vestido de corte recto que incluso a sus sesenta y dos años le quedaba como un guante.
– ¿Qué estás haciendo aquí? -preguntó Lindsey.
– Necesito que me ayudes con la cremallera.
La abuela Lynn se volvió, y Lindsey vio lo que nunca había visto en nuestra madre. La parte posterior del sostén negro y la parte superior de la combinación de la abuela Lynn. Dio el par de pasos que la separaban de nuestra abuela y, tratando de no tocar nada más que la cremallera, se la subió.
– ¿Y el corchete de arriba? -añadió la abuela Lynn-. ¿Llegas?
El cuello de nuestra abuela olía a polvos de talco y a Chanel número 5.
– Es una de las razones para tener a un hombre, no puedes hacer estas cosas tú sola.
Lindsey era tan alta como nuestra abuela, y seguía creciendo. Al coger el corchete con ambas manos, vio los finos mechones de pelo rubio teñido en la nuca. Vio el sedoso vello grisáceo que le cubría la espalda y el cuello. Abrochó el vestido y se quedó donde estaba.
– He olvidado cómo era -dijo Lindsey.
– ¿Qué? -La abuela Lynn se volvió.
– No logro acordarme, ¿sabes? -dijo Lindsey-. Me refiero a su cuello. ¿Lo miré alguna vez?
– Oh, cariño, ven aquí -dijo la abuela Lynn, abriendo los brazos, pero Lindsey se volvió hacia el armario.
– Necesito estar guapa -dijo.
– Eres guapa -dijo la abuela Lynn.
Lindsey se quedó sin aliento. Si algo no hacía la abuela Lynn era repartir cumplidos. Cuando llegaban eran como un regalo inesperado.
– Vamos a encontrarte un bonito conjunto -dijo la abuela Lynn, y se acercó a grandes zancadas a mi ropa.
Nadie sabía rebuscar entre perchas como la abuela Lynn. En las raras ocasiones que venía a vernos al comienzo del curso, salía de compras con nosotras. Nos maravillábamos al observar sus hábiles dedos tocar las perchas como si fueran teclas. De pronto vacilaba sólo un instante, sacaba un vestido o una camisa y lo sostenía en alto. «¿Qué os parece?», preguntaba. Siempre era perfecto.
Mientras observaba mis prendas sueltas, las sacaba y las colocaba sobre el torso de mi hermana, dijo:
– Tu madre está fatal, Lindsey. Nunca la he visto así.
– Abuela.
– Chisss. Estoy pensando. -Sostuvo en alto mi vestido favorito para ir a la iglesia. Era de algodón oscuro, con un cuello a lo Peter Pan. Me gustaba sobre todo porque la falda era tan larga que podía sentarme con las piernas cruzadas en el banco y estirar el dobladillo hasta el suelo-. ¿Dónde consiguió este saco? -preguntó-. Tu padre también está fatal, pero él por lo menos está furioso.
– ¿Sobre qué hombre le preguntabas a mamá?
Ella se puso rígida al oír la pregunta.
– ¿Qué hombre?
– Le preguntaste a mamá si papá seguía creyendo que ese hombre lo había hecho. ¿Qué hombre?
– Voilà!
La abuela Lynn sostuvo en alto un corto vestido azul marino que mi hermana nunca había visto. Era de Clarissa.
– Es demasiado corto -dijo Lindsey.
– Estoy pasmada con tu madre -dijo la abuela Lynn-. ¡Que haya dejado a su hija comprarse algo tan elegante!
Mi padre gritó desde el pasillo que nos esperaba a todos abajo en diez minutos.
La abuela Lynn se apresuró. Ayudó a Lindsey a ponerse el vestido por la cabeza, corrieron juntas a la habitación de Lindsey en busca de zapatos, y por último en el pasillo, bajo la luz del techo, le arregló la raya y el rimel. Terminó con unos toques de colorete que le aplicó en sentido ascendente en cada mejilla. No fue hasta que mi abuela bajó y mi madre comentó lo corto que era el vestido de Lindsey mirando con recelo a la abuela Lynn cuando mi hermana y yo caímos en la cuenta de que la abuela iba con la cara lavada. Buckley se sentó entre ellas en el asiento trasero, y cuando se acercaban a la iglesia, observó a la abuela Lynn y le preguntó qué hacía.
Читать дальше