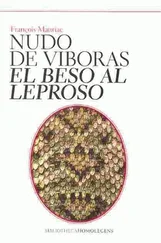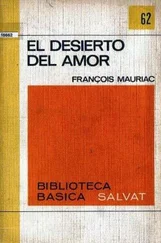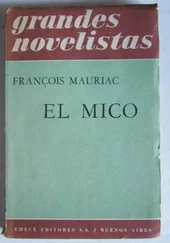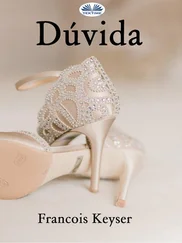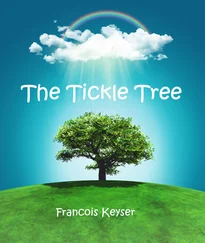Xavier dejó caer sobre la alfombra las hojas celestes cubiertas de la gran letra inclinada y puntiaguda, y no las recogió en seguida. Tomó el otro sobre y lo acercó a los labios. Carta casi seca, sin ternura, y totalmente dedicado a dar indicaciones precisas. Dominique se había informado como él se lo había pedido por su colega, que recibía niños en pensión. Sí, le quedaba un lugar para Roland, llegado el caso. "¡Si eso podía decidir a Xavier a abandonar Larjuzon! " No agregaba nada a ese voto expresado. En resumen, Dominique esperaba precisamente de él lo que también exigían sus padres: que volviera a tomar su lugar en la casa de familia, que volviera a ser un estudiante. Dominique lo vería en secreto donde él quisiera. No harían nada malo… "Era aquí, en Larjuzon -pensaba Xavier-, donde hacía mal con su sola presencia." Dominique escribía: "¿Quién podrá retenerlo en Larjuzon cuando Roland esté conmigo? Lo desafío a que me diga que es esa horrible pareja. Entonces, ¿quién? Ya no hay nadie para usted en Larjuzon. Es lo que me tranquiliza. Sólo por los árboles del parque podría sacrificarnos a Roland y a mí".
Suspiró. Ella no sabía que aquel sacerdote estaba en su vida. Entre ella y él había, además, el sacerdote. Se erguía como una cruz negra, una última cruz que habría que abatir para alcanzar a Dominique. Sí, abatirlo, pero no para cargarlo sobre sus hombros.
Se esforzaba por apartar el recuerdo de lo que acababa de ocurrir entre el cura de Baluzac y él, al final de aquella larga demostración sobre los mitos que no hay que tomar al pie de la letra, sino interpretar. Volvía a ver la biblioteca en el primer piso del presbiterio, libros que habían pertenecido al antiguo cura de Baluzac, el abate Calou, cuyo nombre acababa de recordarle su madre… Habían sido legados a Jean de Mirbel, que nunca se había interesado por ellos: "Papeleo teológico…", según el cura actual de Baluzac. Xavier, que podía decirse no había abierto la boca, en el momento de despedirse le había preguntado si recordaba lo que había decidido su vocación. ¿Cómo se hace para resignarse a dar el paso? Cuando estaba postrado ante el obispo, ¿qué había en él en ese momento? ¿Qué pasión? El cura había vacilado: ni una onza de ambición en ese gesto, por supuesto, había dicho, ni la sombra de un cálculo. Entonces, ¿qué? La respuesta fue: "Padecía influencias, imaginaba, creía…" Se había interrumpido, y Xavier había dicho: "¿Quizás amaba a alguien? Sólo el amor explica la locura de ciertos gestos. Y sin embargo, no puede uno amar una idea, no puede amar un mito". El cura entonces lo había interrumpido con violencia: "Se puede amar a alguien muerto desde hace casi dos mil años, es verdad. Yo soy la prueba, yo y muchos otros. ¡Cómo me ha engañado, cómo nos ha engañado de siglo en siglo!", agregó con voz estremecida. "He orado tanto, he suplicado tanto… A su edad uno hace las preguntas y las respuestas y cree que es Dios quien habla. No se sabe que no hay nadie."
Ya el cura, un poco apartado de la lámpara, no era sino una delgada forma negra clavada en la pared. Entonces Xavier había pronunciado estas palabras absurdas (¿las había pronunciado realmente?): "Sin embargo, estoy aquí. He venido". El otro lo había mirado largamente y había contestado: "Ha venido para que le impida cargar con el fardo que no está a la medida del hombre". Y Xavier: "He venido para ayudarlo a llevar su cruz…, o quizá para llevarla en su lugar". El sacerdote había suspirado: "¡Qué locura!" Y Xavier: "La verdad es esa locura". El sacerdote había alzado hacia él unos ojos sin pestañas, de un celeste desteñido. Y luego Xavier había tomado su impermeable. El sacerdote llevaba la lámpara de queroseno y bajaba ante él. Decía: "Tenga cuidado con este escalón…"
Xavier ya se había alzado el cuello de su gabardina. Tenía la mano sobre el picaporte: "Escuche", imploró de pronto el sacerdote. Xavier se volvió:
– ¡ No haga eso!
Xavier se apoyó en la puerta. El cura dejó la lámpara sobre un peldaño.
– No tome por ese lado. Como Xavier murmuraba:
– No lo comprendo…
– Sí, por supuesto que me comprende. Usted es temerario. Peca por temeridad.
– No, soy cobarde. Dios lo sabe.
El sacerdote miró largamente a Xavier, tan endeble en su impermeable gastado, luego cerró los ojos.
– Le tengo lástima -dijo-. No cargue con ese fardo.
Y como el muchacho preguntaba:
– ¿Qué fardo?
– Mi vida -contestó el sacerdote.
– Es demasiado pesado para usted. Lo aplastará.
El sacerdote había recordado después que a pesar suyo había dicho: "Lo aplastará". Entonces Xavier:
– ¿Puesto que no es verdad? ¡ Puesto que se trata de un mito!
– Sí, un mito…, pero nunca he negado que cubre…
– ¿Que cubre qué, señor cura?
El sacerdote respondió secamente:
– Cosas oscuras en las cuales-es mejor que usted no se meta.
El rostro de Xavier se iluminó:
– Usted tiene fe -dijo.
El sacerdote meneó la cabeza.
– ¿En un sentido amplio? Por supuesto. Creo en fuerzas ocultas con las cuales es temerario jugar.
Xavier repetía:
– ¡ Usted cree!
– Creo en un poder que acaso no sea el que usted supone. No lo deje penetrar en su vida.
– Está en mi vida -dijo Xavier, en voz baja-, puesto que usted está en mi vida. No puedo arrancarlo de mi vida. Nadie tiene el poder de apartar a nadie.
El sacerdote murmuró:
– Eso es verdad… Uno de mis colegas -agregó vacilando- está unido a una mujer… Sabe que aunque la abandonara, ella seguiría formando parte de su destino, para siempre.
– ¡Todas esas cuentas que saldar! -suspiró Xavier-. ¡Todas esas relaciones personales de hombre a mujer, de hombre a hombre, cada una de las cuales será juzgada aparte! La pregunta "¿Qué has hecho de tu hermano?", que nos será formulada tantas veces como en el curso de nuestra existencia hayamos reinado sobre alguien, hayamos tenido poder sobre un corazón, sobre un cuerpo, hayamos usado y abusado de ese cuerpo…
– Vayase -gritó el sacerdote-, ¡ déjeme!
Había abierto la puerta… Había empujado a Xavier por los hombros.
¿Qué podia haber al avanzar? Recordó aquel lugar del camino, cuando eran niños, en la cima de un cerro donde sólo se veía el cielo y que ellos llamaban el fin del mundo. Nada más allá de aquel cuarto, de aquella casa, de aquella noche. Y el Autor de una destrucción tan paciente había desaparecido a su vez, al ser arrancada la última ternura.
Xavier experimentaba una gran paz y no sabía que eso era la desesperación, la verdadera, la que no se libera entre lágrimas y que hace avanzar a su víctima entre dos paredes hacia una puerta que basta empujar para entrar en el descanso que no terminará nunca. ¡Oh sueño! ¡Oh pobre corazón que sólo sabía amar! ¡Oh memoria, por fin anonadada con todos los nombres y todos los rostros que retenía en su profundidad!
Abrió la ventana, empujó los postigos. Ningún soplo movía las copas de los árboles: inmovilidad que hacía pensar en una petrificación. Los pinos, que nunca duermen, dormían aquella noche, y era tal el silencio, que Xavier oía el agua correr bajo los álamos, muy lejos, del lado en que Roland tenía su isla. Pensó en el tronco de pino tumbado; se había sentado en él junto a Dominique. Sin duda aquel cadáver de árbol permanecería allí durante años sin ser explorado; quizá se pudriera menos rápidamente que aquel cuerpo vivo asomado a una ventana, semiencaminado ya en el frío de la noche. Y Xavier calculaba las pocas probabilidades que tendría de matarse si se dejara ir: las piernas rotas quizá…, a menos que cayera sobre la cabeza.
Se volvió violentamente como si tuviera que hacerle frente a alguien que lo hubiera empujado de los hombros; no, nadie. Nadie, salvo esa faz desencajada en el espejo sobre la chimenea, esa cara delgada, todavía adolescente, bajo el pelo desordenado, y que lo miraba. De pronto sintió piedad de él, se tuvo lástima. Pasó lentamente sobre los párpados las palmas de las manos y pronunció en voz baja: "Pobrecito…" Hubiera querido que alguien estuviera allí, cualquiera, alguien: una criatura viva como él y perecedera. Pensó en Roland, que dormía arriba, en su cuarto en forma de buhardilla.
Читать дальше