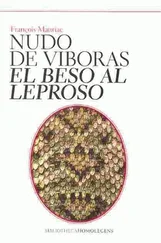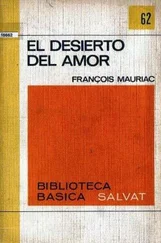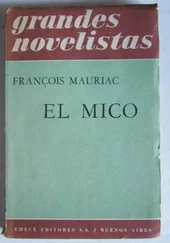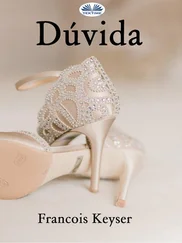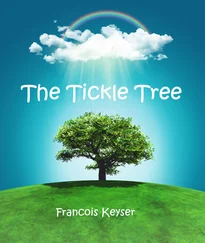Él protestó que no tenía.
– ¡Pero podría tener! No se trata de una verdadera mentira, pues está realmente enfermo.
Cuando estuvo vestida pensó de nuevo en los calcetines, envueltos en un pedazo de diario. Su traje sastre no tenía ningún bolsillo donde poder disimularlos. Se le ocurrió enterrarlos en el parque. Lloviznaba. Aunque el terreno estaba empapado, bajó hacia la zanja de la pradera. Veía en espíritu el lugar donde deseaba desprenderse de la cosa: allí donde había visto a Xavier acuclillado a orillas del agua mirando los renacuajos. Había justo al lado uno de esos heléchos llamados osmondes. Desprendió algunas matas, depositó el paquete en la tierra húmeda y marcó el lugar -con una piedra, como lo hacía de chica cuando enterraba una vieja muñeca o un pájaro muerto.
– ¿No acompañaste al señor Xavier a misa? Michéle había entrado en el cuarto de servicio, contiguo al de Octavie, para hacerle la cama a Roland; había abierto los postigos. El sol de octubre entraba con el olor podrido de las hojas de un álamo Carolina. Ella se extrañaba de encontrar al pájaro en el nido. Sobre los hombros delgados se erguía una cabeza enmarañada. La nariz, más colorada que el resto de la cara, cobraba cierta importancia. Pero la boca entreabierta era todavía infantil. Los hermosos ojos oscuros miraban hacia otro lado.
– Anoche, en mi presencia, te pidió que lo acompañaras.
– Me dijo que no estaba obligado…, no es domingo.
– Hubieras podido darle ese placer. Piensa en lo que hace por ti.
Roland no daba ninguna señal de que fuera sensible a lo que Xavier hacía por él. Michéle insistió:
– Si todavía estás en Larjuzon es porque él aceptó darte clases. En resumidas cuentas, te pasamos de mano: él se encarga de ti… Pero, en fin, contesta cuando se te habla -gritó.
Roland la miró de pies a cabeza: ella tuvo conciencia de que advertía esos mechones sobre la cara sin colorete ni polvo.
– Yo no pedí nada -dijo por fin.
– Por eso es todavía mejor de su parte -dijo Michéle-. Está mal ser ingrato.
– Puesto que no he pedido nada…
– No tienes corazón. Si alguien lo sabe, soy yo. Levántate y empieza a estudiar. -Hoy no tengo que estudiar. Es jueves.
– En ese caso, desaparecerás. Que no te vea en todo el día.
Salió golpeando la puerta. Pensó en Xavier, sintió vergüenza, volvió al cuarto. Roland estaba acostado de bruces, la cabeza hundida en la almohada, sollozando. Se inclinó hacia él:
– Vamos, cálmate, no he querido ofenderte.
Le acariciaba el pelo, pero él se arrinconó contra la pared y se tapó la cabeza con la almohada.
– Mírame. Sonríe.
Había tomado a la fuerza su cabeza entre las manos e hizo girar hacia la luz una carita convulsa, bañada en lágrimas. Al principio no comprendió lo que balbucía:
– Si cree…, si cree… que es por usted…
– No, por supuesto que no es por mí.
– ¡ Si cree que tengo ganas de quedarme aquí!
Michéle ya no estaba irritada. Observaba tristemente al zorrito erizado que nunca lograría domesticar.
– ¿Y yo? ¿Crees que tengo ganas de que te quedes? ¿Y que me divierte hacerte la cama?
Bajó al primer piso, abrió suavemente la puerta de un cuarto todavía hundido en la penumbra y que era el de Jean. Oía en la sombra la tranquila respiración del sueño humano, ese ruido regular de un río vivo, esa resaca de la vida dentro de un cuerpo inerte, sometido a leyes oscuras. Poco a poco su vista se habituó a la oscuridad. El sol de media estación se filtraba, pese a los postigos cerrados. Vio la extensión pálida de las sábanas que envolvía por completo la masa de ese cuerpo de hombre. ¿ Por qué despertarlo? Dormía, no sufría. Detrás de la oreja veía el hermoso pelo un poco ondulado, que ella había amado tanto y el músculo poderoso del cuello. Él estaba allí sin ninguna defensa, y sin embargo inaccesible, incurable. Al alcance de su mano, de su boca, y sin embargo perdido para siempre.
Pensó en Xavier, que iba a volver de la misa; era la primera vez desde su llegada a Larjuzon. Pensaba en aquel corazón viviente, alma viviente, venida no sabía de dónde; pájaro del mar que la tempestad había arrojado lejos de las costas, en el interior de la tierra, y convertido en el prisionero de aquella casa, de aquellos árboles, de aquel hombre dormido. ¿Qué esperaba Jean, qué anhelaba? Le repetía: "Ya verás, ya verás. No hay paciencia que resista a ese chiquilín atroz. Xavier no tardará en agotarse, se sentirá desamparado, triste. Entonces habrá sonado nuestra hora". Michéle sabía muy bien que en su boca eso significaba: "Mi hora…" Y apartaba de sí este pensamiento: "A menos que sea la mía…" ¿Por qué no, después de todo? Brigitte Pian no volvería a dejar a Dominique al alcance de Xavier. El primer entusiasmo no resistiría a una separación que la vieja se las arreglaría para que fuera definitiva… Xavier no tendría en quién refugiarse. "Y yo estaré ahí; de día, de noche, estaré ahí."
Sí, había que desechar tal pensamiento. Michéle se vistió con más cuidado que de costumbre. Pensaba adelantarse para recibir a Xavier. Sin duda él se demoraría, pues pensaba comulgar, ya que se había ido muy temprano con la intención de confesarse. ¡Pobre cura! ¿Qué habría pensado del penitente? Ella se había echado sobre los hombros un abrigo de tweed que por lo general sólo llevaba en la ciudad. Xavier apareció a la vuelta del sendero. Michéle apresuró el paso para juntarse con él. Pero a medida que se acercaba, iba más despacio. Con la cabeza gacha, caminaba lentamente como si alguien le estuviera hablando, como si escuchara una voz débil y lejana, una palabra difícil de comprender. Pasó a su lado sin que ella se atreviera a decirle una palabra o simplemente a sonreírle. Quizá no la hubiera visto.
– ¿Usted es el joven de Larjuzon?
Esa pregunta del cura había liberado a Xavier de una gran inquietud. El sacerdote sabía quién era, y lo que tenía que confesar le parecía menos extraño. Brigitte Pian debía de haber hablado de él, pero antes del drama y cuando no alimentaba malos sentimientos. Le alegró que el sacerdote no perteneciera al tipo "cura de aldea bonachón". Era más bien endeble. Sus pálidos ojos huían bajo la mirada. Xavier se arrodilló. Se esforzaba por adentrar en las fórmulas preparadas con anticipación sus faltas, de contornos mal definidos.
– Sí -decía el cura-, comprendo…, sí…, sí… ¿Eso es todo? Y bueno, no veo en eso nada verdaderamente… Usted no es culpable por haber vacilado en el umbral del Seminario. Me permití decírselo a una señora de edad que se interesa por su caso. En cuanto a ciertas tentaciones, a ciertas inclinaciones, no veo ninguna razón para que se alarme. Están dentro del orden de la naturaleza, y por lo tanto en los designios de Dios. Diga desde el fondo del corazón su acto de contrición. -Ya alzaba la mano. Xavier, un poco jadeante, lo interrumpió:
– Tengo la impresión, padre, de que no he sabido hacerme entender, pues usted no me juzga Culpable y yo sé que lo soy.
– En la medida en que es culpable, está perdonado -dijo el cura con fastidio.
De nuevo alzó la mano y farfulló muy rápido las fórmulas de la absolución. Un chico sofocado entró en la sacristía. Dijo:
– Buenos días, señor cura -y descolgó una sotana roja.
– ¿No hay nadie? -preguntó el cura.
– Sí, la señora Dupouy.
– Sí, decía bien: nadie… Me gustaría hablarle después de la misa -agregó volviéndose hacia Xavier-. Me parece que podría ayudarlo. Se tratan más libremente estos temas fuera del tribunal de la penitencia.
Xavier inclinó la cabeza y se dirigió a un lado de la iglesia donde el chico encendía una vela sobre el altar de la Virgen. Xavier buscó en su misal la festividad del día, pero la nave estaba mal iluminada. Creía que era el día de Santa Brígida. Los primeros responsos que farfullaba el monaguillo subían al mismo tiempo a sus labios: ¡había ayudado a tantas misas! "Señor -pensaba-, en menos de un cuarto de hora estaréis entre nosotros…" Y como le ocurría casi siempre se esforzaba por ceñirse a las palabras habituales, a los "Actos antes de la comunión", enseñados en el catecismo y que recitaba desde la infancia: "¿Quién soy para atreverme a acercarme a vos? El peso de mis pecados me abruma, las tentaciones me inquietan, estoy atormentado por mis pasiones, no veo a nadie que pueda socorrerme y salvarme salvo vos…" Callaba, naufragaba, tenía que remontarse de un abismo de silencio, de adoración y de ternura para estar seguro de que no era el momento de adelantarse hacia el altar. No, todavía no era el momento. Se aferraba a las fórmulas como quien lucha por mantenerse despierto: "Enfermo, acudo a mi médico; criatura, a mi creador; afligido, me arrojo entre los brazos de mi consolador…" La campanilla sonó, el sacerdote comulgaba. Xavier se levantó. El chico farfullaba el confiteor. Xavier, como lo hacía siempre, se desdoblaba; una parte de él mismo razonaba: "Es sensiblería, esto no significa nada". Habría querido hablarle, a Aquel que estaba allí, de Dominique, de Roland, de los Mirbel… ¿Para qué? ¿Acaso no los llevaba a todos con él? Aunque lo hubiera querido no habría podido separarse de ellos. "¡Oh Rey de las naciones y objeto de sus deseos! ¡Oh Oriente! ¡Esplendor de la luz eterna y sol de justicia! ¡Oh llave de David! ¡Oh Raíz de Jessé! ¡Oh Adonaí!" El abismo se abrió de nuevo, pero tenía el presentimiento de que no debía permanecer en él a causa del sacerdote, que rezaba su acción de gracias ante el altar, pero que debía de haberla terminado desde hacía rato: tosía, se sonaba la nariz. Xavier hizo un inmenso esfuerzo para salir de aquel pozo. Se levantó, tambaleante, y se dirigió a la sacristía. El cura lo había precedido.
Читать дальше