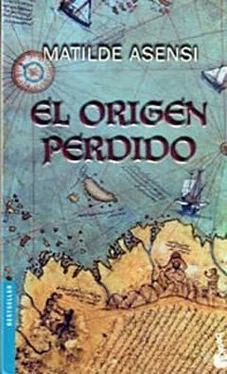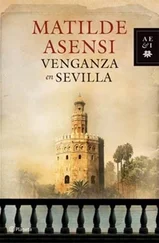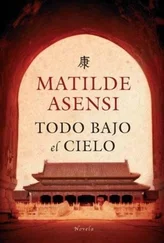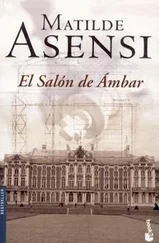– No quieres verlo, amigo mío. Lo tienes delante de la nariz y no quieres verlo.
– ¿Qué es lo que tengo delante de la nariz?
– Daniel descifró la clave de los quipus y tradujo la maldición. Estás perdiendo tu olfato de hacker.
Se echó hacia atrás el pelo rojo, que clareaba bajo la luz blanca de neón y me observó con aires de suficiencia.
– Ya te he dicho -protesté- que los quipus estaban escritos en quechua y que mi hermano sólo sabía aymara.
– ¿Lo has comprobado?
– ¿Qué tenía que comprobar?
– Si la maldición estaba en aymara -apuntó Proxi.
– No, no lo he hecho.
– Entonces, ¿por qué seguimos hablando? -arguyó Jabba, molesto.
Proxi le censuró con la mirada y, luego, me dijo:
– Daniel tuvo que encontrar algo que le hizo cambiar del quechua al aymara. Nos has contado que él le dijo a Ona que la solución estaba en esta última lengua. La pregunta es… ¿la solución a qué? Probablemente a algún quipu que no respondía a las reglas en quechua que iba encontrando. ¿Miraste todo lo que había en el despacho de tu hermano?
– No. Pero me llevé mucho material a casa. Mañana le echaré una ojeada.
– ¿Ves como ya no eres el de antes? -insistió Jabba, chasqueando la lengua con desprecio.
– No hay que olvidar, además, otros dos pequeños detalles -siguió diciendo Proxi -. Primero, el aymara es una lengua extraña que puede tener algo más que un simple parecido de forma con los lenguajes de programación. ¿Acaso no recordáis que los brujos, los magos y todo ese tipo de gente realizaba encantamientos pronunciando extrañas palabras? Mary Poppins, sin ir más lejos… ¡Siempre me acordaré!: Supercalifragilisticoespialidoso -entonó a lo Julie Andrews sin vergüenza alguna.
– Y, más recientemente, Harry Potter -propuso Jabba.
– ¡Oh, es fantástico! -exclamó Proxi, soñadora-. ¡Alohomora! ¡Obliviate! ¡Relaxo!
¿Aquélla era mi mejor mercenaria, la fabulosa y experta ingeniera a la que le pagaba una fortuna al año por encontrar fallos de seguridad en nuestros programas y agujeros en los programas de la competencia?
– Y también La bruja novata.
– ¡Eso! -grité-. ¡Tú dale alas a la loca esta!
– Treguna, Mekoides, Trecorum Satis Dee… -canturreó ella, sin apercibirse de que todo el mundo en la cafetería la estaba observando con una sonrisa en los labios-. Treguna, Mekoides, Trecorum Satis Dee…
– ¡Basta ya! He pillado la idea, en serio. Las palabras. Está clarísimo.
– Pero hay algo más -continuó Jabba -. Díselo, Proxi.
– Buscando información sobre los aymaras y su lengua, encontramos un documento muy extraño sobre unos médicos de la antigüedad que curaban con hierbas y palabras. Por lo visto tenían un lenguaje secreto y mágico. Creíamos que era una de tantas supersticiones y no le hicimos caso, pero ahora…
– ¡Aquí está el papel! -dijo Jabba sacando una hoja del montón-. Los yatiris, descendientes directos de la cultura Tiwanacota, reverenciados por los incas, que los consideraban de noble alcurnia. Eran aymaras, por supuesto, y, entre los suyos, se les honraba como a sabios o filósofos de grandes conocimientos. «Muchos etnolingüistas afirman -leyó, nervioso- que la lengua que utilizaban los yatiris no era sino el idioma secreto que la nobleza inca Orejona hablaba entre los suyos, empleando el quechua común para el resto.»
– ¡Yatiris! -dejé escapar, alarmado.
– ¿Qué pasa? -preguntó Proxi.
– ¡Es lo que dijo Daniel ayer! ¡Dijo que estaba muerto porque los yatiris le habían castigado! Repetía también otra palabra: lawt'ata.
– ¿Qué significa? -quiso saber Jabba.
– No tengo la menor idea. Tendré que comprobarlo.
– Antes lo habrías hecho inmediatamente.
– Sé comprensivo, Jabba -intercedió Proxi -. Su hermano está enfermo e ingresado en este hospital desde hace dos días.
Marc resopló.
– Por ahí se salva. Pero se está convirtiendo en un ordenador sin sistema operativo, en un teclado sin Enter, en un triste monitor de fósforo verde, en…
– ¡Marc! -le reprendió Proxi -. Ya es suficiente.
Pero Jabba tenía razón. Mi cerebro no estaba funcionando con la claridad habitual. Quizá era cierto que tenía miedo de meter la pata y de quedar como un tonto. Me estaba moviendo por un terreno muy resbaladizo, a medio camino aún entre mi mundo, racional y ordenado, y el mundo de mi hermano, confuso y enigmático. Yo me había proyectado hacia el futuro mientras que él lo había hecho hacia el pasado y, ahora, no sólo debía cambiar mi forma de pensar y mi escala de valores, sino también romper con unos cuantos prejuicios básicos y seguir una corazonada que no estaba fundamentada en la realidad sino en extrañas imprecisiones históricas.
– Dejadme todo este material. Voy a estudiarlo esta noche y, mañana, examinaré con mucha atención lo que cogí de casa de mi hermano. También iré allí para revisar lo que dejé. Si dentro de un par de días Daniel todavía no ha mejorado -declaré, mirándolos con determinación-, iré a hablar con la catedrática que le encargó el trabajo y le pediré ayuda. Ella tiene que saber más que nadie de todo esto.
Para nuestra desesperación y la de los médicos, Daniel no mejoró en absoluto durante los dos días siguientes. Diego y Miquel estaban tan perplejos por la ineficacia de los fármacos que, el viernes a última hora, decidieron cambiarle el tratamiento, pese a lo cual Miquel reconoció ante mi madre que, a esas alturas y viendo la total falta de evolución en cualquier sentido, albergaba ciertas dudas sobre una rápida y completa recuperación de mi hermano; a lo sumo, dijo, cabía esperar una ligera mejoría para finales de la siguiente semana o principios de la otra. Quizá estaba curándose en salud, exagerando por si las moscas, preparando el terreno por lo que pudiera pasar, pero, en cualquier caso, nos dejó destrozados, sobre todo a Clifford, que envejeció diez años en apenas unos minutos.
La presencia de mi abuela alivió mucho la presión que sufría la familia ya que, a las pocas horas de llegar, había organizado los turnos de tal manera que podíamos reconstruir nuestras vidas casi con normalidad, salvo por unos pequeños ajustes que a nadie molestaban porque se trataba de estar con Daniel. Mi abuela era una mujer fuerte y recia como un roble, con una gran capacidad de gestión y una cabeza infinitamente mejor amueblada que la de mi madre, a la que siempre ponía firme en cuanto se desmandaba en su presencia. Rápidamente se apoderó del relevo de la noche, enviándonos a Ona y a mí de vuelta a casa para dormir a las horas correctas. No pude evitar sospechar que, en breve, haría un montón de amigas y conocidas en la cafetería del hospital y que, pronto, aquel lugar se parecería a la plaza de Vic un domingo por la mañana después de misa.
Estaba citado a la una con Marta Torrent en su despacho de la universidad. Era sábado por la mañana -el mismo sábado, 1 de junio, en que los Barcelona Dragons jugaban el partido contra los Rhein Fire de Dusseldorf- y hacía un tiempo espléndido, una de esas mañanas luminosas que invitan a echarse a la calle para pasear con la excusa de comprar un buen libro o un CD de buena música. Mientras atravesaba con mi coche los túneles de Vallvidrera en dirección a la Autónoma, con las gafas de sol bien caladas sobre la nariz, seguía intentando descubrir la clave que diera sentido a las piezas del jeroglífico que había encontrado entre los papeles y en el despacho de mi hermano. Esperaba con toda mi alma que la catedrática pudiera ayudarme a resolverlo porque mi confusión todavía era mayor que la que sentía la noche que hablé con Jabba y Proxi en la cafetería.
Читать дальше