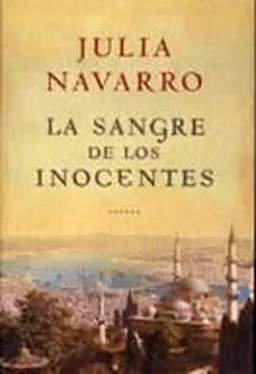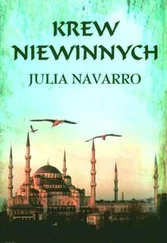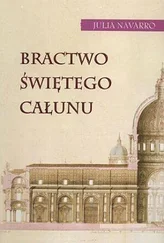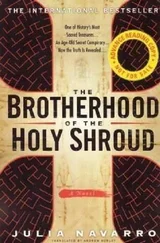El camarero les señaló una mesa vacía situada al fondo del restaurante. Para sorpresa de ambos en la mesa de al lado se encontraron con Mireille Béziers.
– ¡Vaya, esto sí que es casualidad! -dijo la joven.
– Buenas noches -respondió secamente Matthew Lucas.
Ovidio Sagardía la saludó con una inclinación de cabeza. No le habían presentado a esa joven, aunque sí la había visto por el Centro.
Mireille no hizo ademán de presentarles al hombre con el que estaba cenando y ellos tampoco hicieron nada por saludarle.
A Matthew Lucas se le notaba la incomodidad tanto como a Mireille, pero habría sido una grosería pedir que les cambiaran de mesa.
Mientras examinaban la carta, tanto Matthew Lucas como el sacerdote observaban de reojo a Mireille y a su acompañante, un hombre moreno, bien parecido, de rasgos inconfundibles: era magrebí, lo mismo podía ser de Marruecos que de Argelia. No era difícil saber que el hombre tenía cierta posición social: se veía en su aspecto, sobre todo en las manos finas y cuidadas, en la ropa que vestía, incluso en los modales.
Mireille y el hombre hablaban en árabe y se les notaba a gusto el uno con el otro.
Ovidio Sagardía y Matthew Lucas conversaron de generalidades; el sacerdote se había dado cuenta de la antipatía del norteamericano hacia aquella chica y se preguntaba la razón.
El acompañante de Mireille pidió la cuenta y entregó una tarjeta de crédito American Express Oro. Una vez firmado el recibo, dejó una buena propina sobre la mesa. Ella se despidió del sacerdote y de Matthew Lucas con un gesto con la mano; su acompañante ni siquiera les miró.
– Perdone si soy indiscreto, pero ¿quién es esa joven? Me ha parecido verla en el Centro -preguntó Ovidio a Matthew Lucas.
– Se llama Mireille Béziers. Su tío es un militar importante en la OTAN, y nos ha colocado a su sobrina en el Centro. -Veo que no le tiene mucha simpatía.
– No me gustan los enchufados.
– A lo mejor tiene alguna virtud -respondió riendo Ovidio Sagardía.
– Yo no se la encuentro. Lo que no sé es quién puede ser ese hombre.
– Tampoco tiene por qué saberlo.
– Era magrebí.
– Sí.
– Bueno, nuestro departamento se dedica a investigar el terrorismo islámico.
– ¿Y eso qué tiene que ver con ese hombre?
– Pues… bueno, resulta extraño ver a alguien del Centro con un magrebí.
– ¿Usted no conoce a ninguno?
Matthew se dio cuenta de que el sacerdote le estaba malinterpretando y se enfureció consigo mismo por haber dado pie a esa confusión.
– Sí, a unos cuantos.
– ¿Entonces? ¿Es que desconfía de todos los que no son occidentales?
– Mi padre es un judío de Nueva Jersey y mi madre pertenece a la Iglesia episcopaliana. Le aseguro que no tengo prejuicios ni raciales ni religiosos.
– Uno de los problemas de los seres humanos, de todos sin excepción, es la desconfianza hacia quien es diferente. No les entendemos y nos sentimos incómodos, con miedo.
– Le aseguro que no es mi caso, pero en esta profesión te vuelves un poco paranoico y terminas desconfiando de todo el mundo. Estamos librando una batalla contra un enemigo invisible.
– Lo sé, pero la manera de ganarla no es tratar como delincuentes a todos los que no son como nosotros.
Matthew enrojeció, al mismo tiempo que sentía irritación hacia el sacerdote que le trataba como a un chiquillo.
– ¿Y cómo ha vivido la contradicción de tener un padre judío y una madre episcopaliana? -le preguntó de repente Ovidio.
– En realidad no he vivido ninguna contradicción. Mi padre nunca iba a la sinagoga, ni mi madre a la iglesia. Vivimos sin religión. Cuando cumplí dieciséis años mis padres nos enviaron a mi hermana y a mí a Jerusalén a casa de unos tíos; allí entendí lo que significaba ser judío las veinticuatro horas del día. Me quedé en Israel más tiempo del previsto por mis padres, de los dieciséis a los dieciocho, y me enamoré locamente de una beduina israelí.
– ¿Una beduina israelí?
– Sí, ya sabe que en Israel hay palestinos y árabes con la ciudadanía israelí. Los padres de Saira son beduinos, aunque de cuando en cuando se asentaban cerca de Jerusalén y trabajaban en la finca de mis tíos, bueno, decir finca es decir mucho: tres mil metros de terreno donde tienen unos cuantos cultivos.
– No tiene por qué contarme nada, Matthew, no le estaba juzgando.
– Sí… bueno… creo que me he explicado mal al referirme al hombre que acompañaba a la señorita Béziers y quiero decirle que yo no soy antiárabe, ni antimusulmán, ni anti nada. Pero déjeme que le explique lo de Saira. Fue mi gran amor de los dieciséis a los dieciocho años; estaba dispuesto a casarme con ella, lo que no le hacía ninguna gracia a su padre y también preocupaba a mi tío. Tuve que regresar a Nueva Jersey para ir a la universidad, pero Saira y yo nos juramos que esperaríamos lo que hiciera falta, y que al final nos saldríamos con la nuestra y nos casaríamos.
– ¿Y qué pasó?
– Se lo puede imaginar. Ingresé en Harvard, luego me metí en el ejército, y cuando regresé a Jerusalén Saira estaba felizmente casada y tenía dos hijos maravillosos. Fin de la historia.
– Historia con la que me quiere demostrar que no tiene prejuicios. Ya le digo que no hacía falta. Pero déjeme que le diga que sí los tiene, los tiene respecto a esa chica, Mireille. No le gusta, le irrita, y piensa mal de ella hasta el extremo de buscar tres pies al gato porque la ha visto cenando con un hombre con aspecto magrebí.
Matthew Lucas bajó la cabeza incómodo. El cura le acabada de soltar un rapapolvo, pero se lo había ganado a pulso. Se sintió un estúpido por haberse justificado ante el sacerdote contándole lo de Saira.
Ovidio se dio cuenta del estado de ánimo de Matthew y decidió sacarle del apuro, de manera que dio un giro a la conversación, preguntándole sobre lo que pensaba del atentado de Frankfurt.
Hablaron un buen rato hasta que las miradas irritadas del camarero les hicieron ponerse de pie y dar por terminada la cena.
Al día siguiente el sacerdote tenía que volar a Belgrado, pero en su fuero interno el viaje se le antojaba inútil y había decidido cambiar de planes; regresaría a Roma, al Vaticano, y una vez allí pensaría si merecía la pena o no ir a Belgrado, porque si iba no podía hacerlo como quien era.
Milan Karakoz salió de su oficina rodeado por la docena de guardaespaldas a los que cada día confiaba su vida. Había combatido codo con codo con aquellos hombres matando a más gente de la que podía recordar. Darían su vida por él, como él la daría por ellos; estaban unidos por la sangre que habían derramado.
– A casa -ordenó al chófer que arrancó de inmediato el lujoso Mercedes blindado.
Karakoz encendió un cigarrillo y permaneció en silencio. Junto a él, Dusan, su lugarteniente, leía un mensaje que alguien acababa de enviarle al teléfono móvil.
– Deberíamos movernos -dijo cerrando la tapa del móvil.
– Sabes que ahora no debemos hacerlo o caerían sobre nosotros como hienas. Nos vigilan a todas horas; incluso leen tus mensajes al mismo tiempo que tú lo haces.
– Supongo que les costará descifrar: «Tu abuelita quiere verte, te echa en falta».
– No es muy original.
– No, pero tampoco es fácil encontrar a mi abuelita. Quizá podría ir yo…
– ¡No! A ti te conocen tanto como a mí, saben que lo que sé vo lo sabes tú, sería una estupidez que fueras a ninguna parte. Pero tendremos que mandar a alguien que no despierte sospechas.
– ¿En quién has pensado?
– En Borislav.
– ¡Vaya, eso sí que es una sorpresa!
– No debería serlo para ti.
Читать дальше