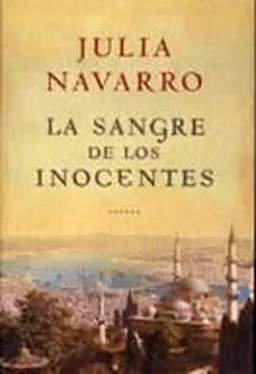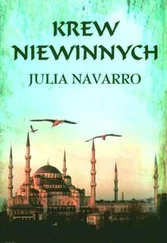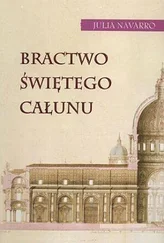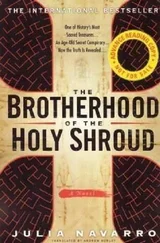Se bajó del tren rápidamente.
– ¿Qué ha pasado? -preguntó sin más preámbulo.
– David… está en el hospital… le hirieron en una emboscada. Está grave. Han avisado esta mañana, te llamaron a casa y a la universidad, y el rector nos llamó a nosotros… Tu madre te ha preparado la maleta, y yo he sacado los billetes de tren y de barco. Si no te importa, quiero acompañarte.
Pero Ferdinand ya no le escuchaba. Se le había contraído el rostro en una mueca de dolor y el aire parecía no llegarle a los pulmones. Estaba pálido, con los ojos desorbitados, mudo, incapaz de emitir sonido alguno. En el bolsillo de la chaqueta llevaba la última carta de David, palabras rebosantes de alegría, ganas de vivir y de esperanza. Y de repente aquellas palabras de tinta de su hijo se habían convertido en sangre.
Ignacio no sabía qué hacer ni qué decir, luego le agarró del brazo con fuerza y le instó a caminar.
– ¡Vamos, dese prisa!
Caminaron en silencio hasta que Ferdinand se recobró del estado de shock.
– ¿Está vivo? -musitó.
– Sí, está vivo, pero muy grave -respondió su padre.
– Se recuperará -afirmó Ignacio-, rezaremos y se recuperará…
– Dios nunca ha estado cuando le hemos necesitado -afirmó Ferdinand con un hilo de voz-, hace tiempo que tanto a mí como a mi hijo nos abandonó.
El profesor miró a su padre con los ojos enrojecidos. Sólo quería una respuesta a su pregunta: ¿Qué le ha ocurrido a David? ¿Qué le ha pasado?
Jerusalén, semanas antes
– Hamza, tienes que decidirte. -El tono del hombre no admitía dudas, y su mirada de color negro parecía taladrar los ojos de Hamza.
– No nos han hecho nada, ¿por qué no podemos hablar, llegar a un acuerdo? -respondió Hamza con cierto desafío en la voz a pesar de que el hombre le daba miedo.
– Los sionistas están consiguiendo que el mundo les apoye, hace unos años quisieron que formáramos un Estado juntos, ahora quieren partir nuestra tierra en dos. ¡No podemos aceptarlo! ¡O ellos o nosotros! -gritó el hombre.
– Por favor, cálmate… mi hijo es joven y no entiende bien lo que pasa… -intercedió el padre de Hamza.
– Verás, Rashid, o tu hijo es un traidor, en cuyo caso tú mismo resolverás el problema, o es un cobarde y también deberás resolverlo, o se une a nosotros y demuestra que es un patriota.
– No soy ni traidor ni cobarde, Mahmud -protestó Hamza-, sólo que pienso por mi cuenta.
– ¡Calla! -le conminó su padre, que sí estaba asustado porque sabía de lo que era capaz Mahmud.
Hamza bajó la cabeza consciente de que Mahmud no le dejaba ninguna salida y que desobedecerle podría costarle a él y a su familia la vida.
Su hermano Ali, de diez años, le observaba con ojos asustados sentado en el suelo, al lado de su hermano pequeño. Sus dos hermanas estaban en un cuarto junto a su madre, aquélla era una conversación de hombres.
– Lucharemos, casa por casa, huerto por huerto, con nuestros hermanos de Siria, de Jordania, de Egipto, de Irán… todos los hermanos árabes nos respaldan. No podernos dejarnos quitar la tierra por los judíos; los echaremos al mar -sentenció Mahmud-. O formas parte del Ejército de Salvación, o de nuestro grupo, o mueres con ellos, Hamza, decídelo tú.
– Luchará con vosotros -sentenció Rashid, el padre de Hamza-y yo también. Somos palestinos y buenos musulmanes. Tienes razón, ésta es nuestra tierra, debemos luchar por ella, los judíos son engañosos. Primero vinieron a establecerse junto a nosotros, pero ahora quieren quedarse con todo. Les echaremos al mar.
Hamza miró a su padre con asombro. No le reconocía en esas palabras que acababa de decir. Aún resonaban en sus oídos las palabras de paz de su padre, su convencimiento de que el enfrentamiento con los judíos sólo traería desgracias.
– Nosotros no tenemos que pagar lo que ha sucedido en Europa. Hitler no hizo bien su trabajo -dijo riéndose Mahmud-, si quieren posesiones que les den California, o la Selva Negra, o Provenza, pero que no nos las quiten a nosotros; nos quieren robar nuestra tierra para acallar sus conciencias.
– Tienes razón, Mahmud -respondió Rashid-, tienes razón, no tenemos por qué cederles nuestras tierras y convertirnos en invitados en nuestra propia casa. Lucharemos; estamos dispuestos a morir.
– Por ahora es suficiente con tu hijo mayor. Es a él a quien necesitamos, pero no dudes que te pediremos a tus otros hijos y tu propia vida si fuera necesario -dijo Mahmud en tono amenazante-. Mañana te mandaré llamar -le dijo a Hamza a modo de despedida.
Cuando Mahmud y sus hombres se fueron, Rashid se sentó junto a la mesa sabiéndose vencido. Su esposa salió de la habitación junto a las dos niñas y se acercó a él poniéndole una mano sobre el hombro para darle ánimos.
– Has obrado bien, Rashid, lo has hecho con inteligencia. No podemos hacer otra cosa -dijo la mujer.
– ¿No podemos o no queremos? -le interrumpió Hamza con rabia.
– Uno tiene que saber cuando no hay puertas en la pared. Si no lo ves estás perdido.
– Lo que yo veo es que esta guerra ya la han decidido por todos nosotros; ni siquiera ha sido Mahmud. ¿Crees que los pobres contamos? Mahmud es sólo uno de los muchos tontos útiles para morir y hacer morir a otros. Esta guerra la organizan en El Cairo, o en Damasco… Lo que sí sé es que nosotros, y los que son como nosotros, debemos morir -respondió Hamza.
– No te engañes, hijo, tus amigos judíos se defenderán y matarán, lo mismo que nosotros -afirmó su madre.
– ¿Y si no quiero luchar? -preguntó Hamza desafiando a su madre.
– Tienes dos hermanas. Están comprometidas para cuando sean un poco más mayores. Las rechazarán. Pero, además, un día nos levantaremos y nuestro huerto habrá sido destruido. Y otro día a tu padre le obligarán a matarte porque de lo contrario nos matarán a todos nosotros. Yo no he hecho las leyes, Hamza, las acepto como son, y tú debes hacer lo mismo para no traer a tu familia la vergüenza, el deshonor y la miseria. Lucha, hijo, lucha.
La mujer se acercó a su hijo y le acarició el rostro mirándole con pena.
Los dados de la suerte estaban echados. A ella le correspondía sacrificar al mayor de sus hijos y se veía incapaz de impedirlo.
– Hamza, no puedes volver a ver a David -le dijo su padre con voz cansada-. Evita a ese chico judío. Es lo mejor para ti y también para él.
– ¿Y qué debo decirle? Hola, David, hay gente que ha decidido que debemos matarnos. ¡Ah! Y no te ofendas, esto no es nada personal; tú y yo no somos nadie, no contamos, nuestra obligación es matarnos cuando nos digan que debemos hacerlo y ya está. ¿Quién disparará primero, tú o yo? -Hamza hacía una parodia amarga de lo que le diría a David.
Su padre, su madre y sus hermanos le miraban con pena. Le veían sufrir, pero al mismo tiempo se sentían incapaces de aplacar su dolor. Desde ahora Mahmud era uno de ellos. Había pasado de destripar terrones a dirigir hombres, y estaba dispuesto a hacer cuanto le pidieran: tenía fe en sí mismo y en la causa a la que iba a servir.
– Hamza, nuestra vida depende de ti -añadió su padre con tristeza-, no te puedo obligar a que luches, pero si no lo haces…
– Lo haré, padre, lo haré -asintió Hamza con los ojos bañados en lágrimas, mientras salía de la casa en busca de las sombras de la noche.
Caminó un buen rato sin rumbo. A pesar de la negra noche, conocía como su mano cada palmo del terreno y no necesitaba ver.
Había nacido en aquel trozo de tierra. Su madre le había traído al mundo en aquella casa modesta rodeada de árboles frutales y una acequia donde chapoteaba cuando era niño.
Читать дальше