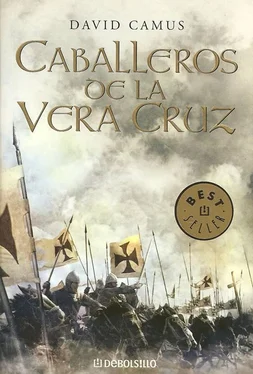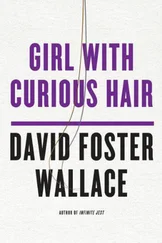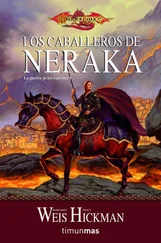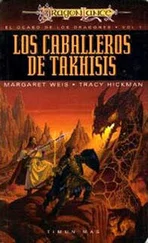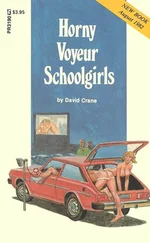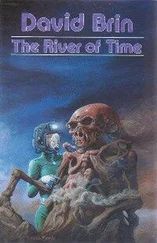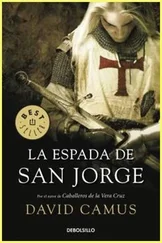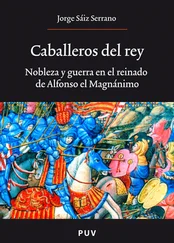– ¿Por qué esa indignación?
– Porque es vuestro amigo. La carga que dirigió solo tenía por objeto permitirle escapar. Él nunca ha tratado de causaros problemas. -Y añadió en un tono más bajo y casi acusador-: Habéis cerrado un acuerdo con Raimundo de Trípoli…
– No digo que lo haya hecho -respondió su interlocutor, enigmático-. Pero tampoco digo que no lo haya hecho.
Saladino observó a Lusignan, y una leve sonrisa iluminó por un instante su hermoso rostro, habitualmente grave y melancólico. El rey Guido creyó leer diversión en su mirada, pero lo que Saladino sentía estaba más próximo a la tristeza: el hombre que tenía ante sí no veía que su Dios lo había abandonado (pues no hay otro Dios que Alá); no veía que pronto todos los francos serían expulsados de Tierra Santa, que caerían bajo la espada o serían vendidos como esclavos. Ese hombre estaba ciego. Como estaban ciegos los que lo acompañaban y que se encontraban allí por ser cautivos de categoría, hombres cuyas familias deberían pagar un elevado rescate si querían volver a verlos: el condestable Amaury de Lusignan, hermano del rey de Jerusalén; Gerardo de Ridefort, maestre de la orden del Temple; el anciano marqués Guillermo III de Montferrat, de brazo tan valeroso como cuando había acompañado al rey LuisVII a Damasco; Unfredo IV de Toron, cobarde como una hiena a pesar de su sangre noble; algunos pequeños señores, como los de Yebail o de Boutron, y uno de los seres más viles que pudieran existir: Reinaldo de Chátillon, príncipe de Antioquía y señor de TransJordania. Los sarracenos lo llamaban «Brins Arnat», y lo odiaban porque, a pesar de las treguas, atacaba las caravanas de peregrinos que se dirigían a La Meca.
Los prisioneros habían sido despojados de sus armas y armaduras y vestían una simple túnica de tela cruda que les daba aspecto de pordioseros recién salidos de la cama. Con excepción de Reinaldo de Chátillon, todos temblaban de miedo ante la idea de ser entregados como alimento a las panteras de Saladino, que un mameluco de cara angulosa paseaba con aire despreocupado. De vez en cuando se escuchaba un bufido: un adolescente se divertía cosquilleando el morro de uno de los felinos con una pluma de avestruz. La bestia abría las fauces gruñendo, lanzaba un violento zarpazo y tiraba de la cadena en dirección al audaz. El mameluco hacía retroceder a la bestia; la cadena tintineaba y el animal se calmaba. El muchacho reía entonces a carcajadas y volvía a iniciar el juego.
– No temáis -dijo Saladino a sus invitados-. Estas panteras no le harán ningún daño. Lo conocen bien y lo dejan divertirse un poco. De hecho, las reservo a los posibles asesinos* (¡la peste caiga sobre ellos y sobre su jefe, Rashideddin Sinan!) que pudieran estar lo bastante locos, o drogados, para atreverse a entrar en mi tienda…
* Los asesinos (hashishin) eran una secta ismailí (chií) que usaba el asesinato de sus rivales como táctica política. Se decía que actuaban intoxicados por hachís, de ahí su nombre. (N. del E.)
El sultán se acercó a la mayor de las dos panteras y le acarició la cabeza entre las orejas. El animal ronroneó de placer y enseguida se tumbó en el suelo boca arriba para mostrar su vientre liso y negro a su amo.
– Como veis, son muy afectuosas. La primera, la que ahora se acerca al más joven de mis hijos (¡que es la niña de mis ojos, Dios lo guarde!), se llama Sahrazad. Estaba preñada de su hija cuando me la regalaron, y quise devolverla al desierto. Pero, como la heroína que le da nombre, se mostró tan encantadora que no pude resolverme a hacerlo. La segunda es la hija. La he llamado Maj-nun, nombre que se da a las personas poseídas por el demonio; pues, si de día es parecida a su madre, gentil y dócil, algo extraño le ocurre cuando cae la noche: entonces se transforma en un animal temible, y nadie, excepto yo, puede acercársele. Estas dos panteras son los únicos seres autorizados a permanecer en mi habitación cuando me acuesto.
Un silencio denso gravitaba en el aire, añadiéndose a las volutas de humo que surgían de las cazoletas de especias. La atmósfera era cada vez más pesada. Incómodos, los francos fingían encontrarse absortos en la contemplación de un pebetero o un tapiz de lana. La tienda era inmensa y albergaba a unas sesenta personas, la mayoría de las cuales se mantenían en la sombra. Solo algunos carraspeos y risas apagadas y el rumor de las conversaciones en voz baja señalaban su presencia. De hecho, los francos no llegaban a distinguir más que a una veintena de individuos: emires con lujosos vestidos de seda, muqaddam en cota de malla y brial de paño negro manchado con la sangre de los combates, mamelucos de la Jandáriyya de túnica de color amarillo azafrán, encargados de la protección personal de Saladino… Todos observaban a los prisioneros, disfrutaban con la contemplación de sus rasgos modelados por el miedo. Era un espectáculo penoso, pero Saladino lo prolongaba a voluntad; buscaba, a la vez, satisfacer a sus emires, gente cruel en su mayoría, y hacer comprender a los infieles que esta vez era el fin.
Con excepción de Chátillon, los francos lanzaban miradas en todas direcciones, buscando en el entorno de Saladino una razón para confiar aún, un indicio, una esperanza. Pero los mahometanos se mantenían imperturbables. El más fiel servidor de Saladino, el cronista Abu Shama -que, porque le gustaban las lenguas y conocía varias, ejercía el papel de traductor-, mantenía, por su parte, la cabeza baja. Él, de ordinario tan locuaz, charlatán como un loro, no apartaba la mirada de los motivos entrelazados de sus babuchas.
Cuando tuvo suficiente, después de haber saboreado a satisfacción su victoria, Saladino dio unas palmadas. Desde el fondo de la tienda se aproximaron una decena de sirvientes. El primero sostenía solemnemente un jarro de cristal decorado con suras del Corán y que contenía un líquido claro; el segundo, un par de candelabros; otros tres, platos decorados cargados de dátiles, pistachos, almendras y nueces, uvas secas e higos, y los últimos portaban instrumentos de música y empezaron a tocar. Un tañedor de ud -una especie de laúd- acompañaba a una pareja de tambores, mientras un cuarto músico extraía alegres sones de un arghul.
– Comed -dijo Saladino a sus huéspedes, invitándolos a ocupar un lugar sobre los cojines que cubrían el suelo de la tienda, recubierto de kilim.
Una joven bellísima salió de detrás de un biombo y se puso a bailar. Sus movimientos hechizadores cautivaron a la asistencia y la ayudaron a relajarse. A veces la bailarina jugaba con un pañuelo que pasaba ante sus ojos, y encantaba con la mirada, uno por uno, a los hombres presentes. Sus pequeños pies descalzos, decorados con hilos de oro, estaban dotados de una gracia y una ligereza fascinantes. ¿Era aquella joven una hurí descendida de su nube?, se preguntaba el viejo marqués de Montferrat, mientras la observaba boquiabierto. En cualquier caso, era la más hechizadora de las mujeres, y resultaba aún más sorprendente porque su piel era blanca, como la de las occidentales. Sin dejar de contemplarla, Saladino mojó sus labios en el jarro de cristal -lleno de agua de rosas refrescada por las nieves del Hermón- y luego lo pasó a Guido de Lusignan.
– Existe entre nosotros la noble costumbre de perdonar la vida a un cautivo que haya bebido y comido con su vencedor -dijo Saladino-. Bebed tanto como queráis, sé que estáis sediento.
Apenas había acabado de hablar el sultán, el rey de Jerusalén, después de haber bebido, pasó la copa de la paz a Chátillon, que la vació a grandes tragos.
Chátillon encontró el agua tan refrescante como si un canto de pájaros naciera en su pecho. Se sintió revivir a medida que el agua se deslizaba por su garganta y devolvía el vigor a sus miembros. Una luz nueva brillaba en sus ojos cuando su mirada se cruzó con la de Saladino.
Читать дальше