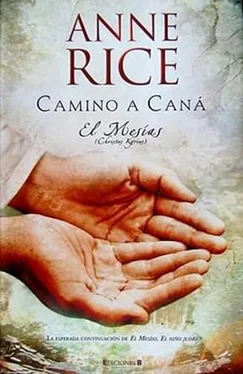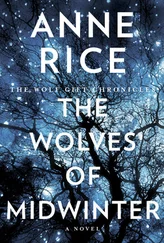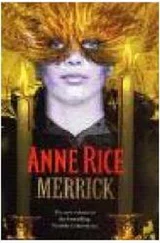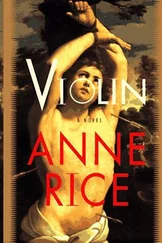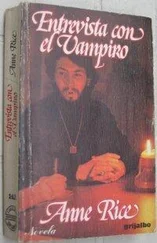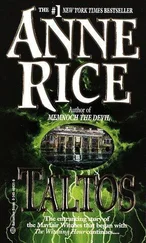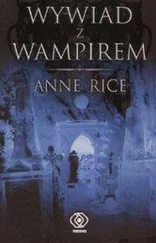Se me acercó y se acuclilló de nuevo, de modo que la luz mostró con toda claridad su rostro. -¿Tú crees en esas historias? -preguntó-. Dímelo, dímelo antes de que me vuelva loco.
No respondí.
– Yeshua -suplicó.
– De acuerdo, sí, creo en ellas -dije.
Me miró expectante durante un largo rato, pero yo no añadí nada.
Se llevó las manos a la cabeza.
– Oh, no tendría que haber dicho estas cosas. Prometí a tu primo Juan que nunca las revelaría. No sé por qué lo he hecho. Pensé… pensé…
– Son momentos amargos -dije-. Yitra y el Huérfano han muerto. El cielo tiene el color del polvo. Cada día encorva un poco más nuestras espaldas y trae dolor a nuestros corazones.
Me miró. ¡Deseaba tanto comprender!
– Y confiamos en la tierna misericordia del Señor -proseguí-. Esperamos que llegue el tiempo del Señor. -¿No tienes miedo de que todo sea mentira? Yeshua, ¿nunca has tenido miedo de que todo sea mentira?
– Tú sabes las historias que yo sé -repuse. -¿No te asusta lo que está ocurriendo en Judea?
Negué con la cabeza.
– Te quiero, Yeshua -dijo.
– Y yo te quiero a ti, hermano.
– No, no me quieras. Tu primo no me perdonará si sabe que te he contado estos secretos. -¿Y quién es mi primo Juan, si ha de vivir toda su vida sin confiarse siquiera a un amigo? -pregunté.
– A un mal amigo, a un amigo poco fiable -replicó.
– A un amigo con muchas ideas en la cabeza. Tuviste que resultar muy molesto para los Esenios. -¡Molesto! -Se echó a reír-. Me echaron.
– Lo sé -dije, y también reí. A Jasón le encantaba contar la historia de cómo los Esenios lo invitaron a marcharse. Casi siempre era lo primero que contaba a un nuevo conocido, que los Esenios le habían pedido que se fuera.
Tomé el pedazo cortante de arcilla y empecé de nuevo a cortar, deprisa, manteniendo la regla perfectamente inmóvil. Una línea recta.
– No vas a pedir la mano de Abigail, ¿verdad? -preguntó.
– No, no lo haré. -Fui a por el siguiente tablón-. Nunca me casaré. -Seguí midiendo.
– Pues eso no es lo que dice tu hermano Santiago.
– Jasón, déjalo -dije en tono suave-. Lo que diga Santiago es algo entre él y yo.
– El dice que vas a casarte con ella, sí, con Abigail, y que él se encargará.
Dice que el padre de ella te aceptará. Dice que el dinero no significa nada para Shemayah. Dice que eres el hombre que su padre… -¡Basta! -exclamé. Lo miré a los ojos. Estaba casi encima de mí, como si pretendiera amenazarme-. ¿Qué es? ¿Qué tienes dentro, en realidad? ¿Por qué no lo sueltas ya?
Se puso de rodillas y se sentó sobre los talones, de modo que de nuevo nuestros ojos se encontraron a la misma altura. Estaba pensativo y triste, y habló con voz ronca. -¿Sabes lo que dijo de mí Shemayah cuando mi tío fue a pedir la mano de Abigail para mí? ¿Sabes lo que dijo ese viejo a mi tío, a pesar de que sabía que yo estaba esperando detrás de la cortina y podía oírle? -Jasón -dije en voz baja.
– El viejo dijo que se me notaba lo que era desde una legua de distancia. Se burló. Utilizó la palabra griega, la misma con que calificaron a Yitra y el Huérfano…
– Jasón, ¿es que no puedes leer entre líneas? Es un hombre viejo, amargado. Cuando murió la madre de Abigail, él murió con ella. Sólo Abigail hace que siga respirando, caminando, hablando, quejándose de su pierna enferma.
Estaba pendiente de sí mismo. No me escuchaba.
– Mi tío simuló que no le había entendido, ¡qué astuto! Mi tío, sabes, es un maestro en guardar las formas. Soslayó el insulto. Se limitó a ponerse en pie y decir: «Bien, en todo caso tal vez más adelante cambie de opinión…» Y nunca me dijo lo que le había dicho Shemayah…
– Jasón, Shemayah no quiere perder a su hija. Ella es todo lo que tiene.
Shemayah es el granjero más rico de Nazaret, pero lo mismo podría ser un mendigo de los que acampan al pie de la colina. Lo único que posee es a Abigail, y tarde o temprano tendrá que darla en matrimonio a alguien, y teme ese momento. Llegas tú, con tu túnica de lino y tu cabello recortado y tus anillos y tu facilidad para expresarte en griego y latín, y le das miedo.
Perdónalo, Jasón. Perdónalo por el bien de tu propio corazón.
Se puso en pie y reanudó sus paseos.
– Ni siquiera sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? -dijo-. ¡No entiendes lo que intento decirte! Por un momento parece que me entiendes, ¡y al siguiente pienso que eres imbécil!
– Jasón, este lugar es demasiado pequeño para ti. Cada día y cada noche estás luchando con demonios en todo lo que lees, en lo que escribes, en lo que piensas, y probablemente también en tus sueños. Ve a Jerusalén, donde están los hombres que desean hablar sobre el mundo. Vuelve a Alejandría o a Rodas.
Eras feliz en Rodas. Es un buen lugar para ti, está lleno de filósofos. Puede que en Roma te encuentres aún mejor. -¿Por qué tengo que irme a esos sitios? -repuso con amargura-¿Por qué? ¿Porque crees que el viejo Shemayah tiene razón?
– No, no lo creo en absoluto.
– Bueno, déjame decirte una cosa: tú no sabes nada de Rodas ni de Roma ni de Atenas, no sabes nada de ese mundo. Hay un momento en que un hombre que disfruta de una compañía selecta, cuando se cansa de tabernas y ágoras y banquetes de borrachos, desea volver a su casa y pasear bajo los árboles que plantó su abuelo. Puede que yo no sea un esenio de corazón, pero soy un hombre.
– Lo sé.
– No lo sabes.
– Desearía poder darte lo que necesitas. -¡Como si tú supieras qué necesito!
– Mi hombro -dije-. Mis brazos alrededor de tu cuerpo. -Me encogí de hombros-. Un poco de cariño, nada más. Desearía poder dártelo ahora.
Se quedó boquiabierto. Las palabras hervían en su interior, pero ninguna salió de su boca. Se volvió a un lado y otro, y luego me dio la espalda.
– Pues será mejor que no lo intentes -murmuró, y me miró de arriba abajo con ojos como rendijas-. Nos lapidarían a los dos si hicieras eso, como lapidaron a esos chicos.
Se alejó hacia el extremo del patio.
– En un invierno como éste -dije-, es muy probable que lo hicieran.
– Eres un simplón y un bobo -replicó en un susurro surgido de las sombras.
– Conoces las Escrituras mejor que tu tío, ¿verdad? -Lo miré, una silueta gris contra la celosía. Chispas de luz en sus ojos. -¿Qué tiene que ver contigo y conmigo y con esto? -preguntó.
– Piénsalo. «Sed amables con los extranjeros que vienen a vuestra tierra, porque una vez fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. -Me encogí de hombros-. Y ya sabéis lo que significa ser extranjero…» De modo que dime, ¿cómo hemos de tratar al extranjero que hay dentro de nosotros mismos?
La puerta de la casa se abrió y Jasón se encogió un poco más contra la celosía, sobresaltado e inquieto.
Era Santiago. -¿Qué te pasa esta noche? -preguntó a Jasón-. ¿Por qué andas rondando, con tu túnica de lino? ¿Qué te pasa? Pareces haber perdido la razón.
Mi corazón se encogió.
Jasón resopló con desdén.
– Bueno, eso no puede arreglarlo un carpintero -dijo-. Seguro que no.
Y se marchó colina arriba.
Santiago dejó escapar un suave bufido. -¿Por qué lo aguantas, por qué le dejas entrar en este patio y comportarse como si estuviera en la plaza del mercado?
Volví a mi trabajo.
– Le aprecias mucho más de lo que das a entender -observé.
– Quiero hablar contigo -dijo Santiago.
– Ahora no, si me disculpas. Tengo que marcar estas líneas. Dije a los otros que lo haría. Les mandé a casa.
– Ya sé lo que has hecho. ¿Te piensas que eres el cabeza de familia?
Читать дальше