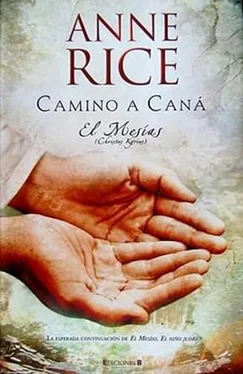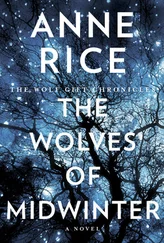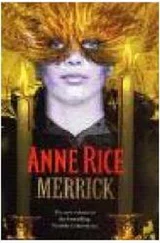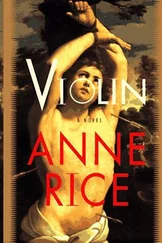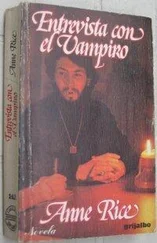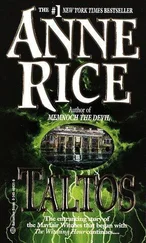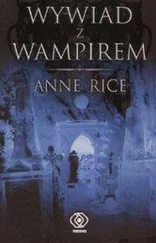Anne Rice - Camino A Caná
Здесь есть возможность читать онлайн «Anne Rice - Camino A Caná» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Историческая проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Camino A Caná
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Camino A Caná: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Camino A Caná»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Camino A Caná — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Camino A Caná», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
La voz de Cleofás resonó más alta de lo que nunca le había oído. Dio a todos una muestra de la oratoria que nosotros estábamos acostumbrados a oír bajo nuestro propio techo.
– No estaréis pensando que Sejano, al que tanto detestáis -declamó-, no hará nada para detener los disturbios en Judea, ¿verdad? Ese hombre no quiere disturbios. Quiere el poder, y lo quiere en Roma, y no quiere que nadie rechiste en el oriente del Imperio. Yo os digo que le dejéis alcanzar su poder.
Hace mucho que los judíos han regresado a Roma. Los judíos viven en paz en todas las ciudades del mundo, desde Roma hasta Babilonia. ¿Y sabéis cómo se ha forjado esa paz, vosotros que correríais a chocar de frente con la guardia romana en Cesárea?
– Sabemos que somos judíos, eso es lo que sabemos -declaró Menahim.
Santiago quiso pegarle, pero lo sujetaron.
En el otro lado del templo, mi madre cerró los ojos e inclinó la cabeza.
Abigail tenía los ojos abiertos de par en par y miraba a Jasón, que se había cruzado de brazos como si él fuera el juez de aquel pleito, y observaba con frialdad al pequeño grupo de ancianos. -¿Qué historia vas a contarnos? -preguntó Jasón a Cleofás, colocados los dos lado a lado en el banco-. ¿Vas a decirnos que hemos disfrutado de décadas de paz bajo Augusto? Lo sabemos. ¿Que hemos tenido paz con Tiberio? Lo sabemos. ¿Que los romanos toleran nuestras leyes? Lo sabemos.
Pero también sabemos que los estandartes, los estandartes con la figura de Tiberio, están en la Ciudad Santa desde esta mañana. Y sabemos que el Sumo Sacerdote José Caifás no los ha hecho retirar. Y tampoco Herodes Antipas. ¿Por qué? ¿Por qué no han sido retirados? Yo os diré por qué: la fuerza es la única voz que el nuevo gobernador Poncio Pilatos comprenderá. Ha sido enviado aquí por un hombre brutal, ¿y quién de nosotros no sabía que una cosa así podía ocurrir?
Los gritos se hicieron ensordecedores. El edificio resonaba como un enorme tambor. Incluso las mujeres estaban inflamadas. Abigail, acurrucada junto a mi madre, miraba a Jasón con admiración. Incluso Ana la Muda, con los ojos velados aún por la pena, lo contemplaba vagamente fascinada. -¡Silencio! -exigió Cleofás. Rugió la orden por segunda vez y empezó a golpear el banco hasta que las voces cesaron-. Las cosas no son como tú dices, pero ¿quiénes somos nosotros, simples mortales? Nosotros no somos criaturas brutales. -Se golpeó el pecho con ambas manos-. ¡La fuerza no es nuestro lenguaje! Puede que sea el lenguaje de ese gobernador loco y sus secuaces, pero nosotros hablamos una lengua distinta y siempre lo hemos hecho. Si no sabéis que las legiones pueden caer sobre nosotros desde Siria y llenar esta tierra de cruces en tan sólo un mes, no sabéis nada. Mirad a vuestros padres. ¡Mirad a vuestros abuelos! ¿Sois vosotros más celosos seguidores de la Ley que ellos?
Señaló aquí y allá. Señaló a Santiago. Me señaló a mí. Señaló a José.
– Recordad el año en que Herodes Arquelao fue depuesto -prosiguió-.
Diez años gobernó ese hombre, y después fue destituido. ¿Y qué ocurrió en esta tierra cuando el emperador, en defensa de todos nosotros, tomó esa decisión? Os voy a decir lo que ocurrió: en las montañas se levantaron Judas el Galileo y su cómplice fariseo, e infestaron el país, en Judea y Galilea y Samaria, de muertes, incendios, saqueos y revueltas. Y nosotros, que habíamos visto antes una carnicería tras la muerte de Herodes el Grande, volvimos a verla, oleada tras oleada. Como en el incendio de una pradera, las llamas despiden al aire la hierba muerta en forma de cenizas. Y vinieron los romanos como siempre hacen, y se levantaron cruces, y recorrer los caminos era pasar entre los gritos y los gemidos de los moribundos.
Silencio. Incluso Jasón lo miraba en silencio. -¿Queréis que vengan ahora otra vez? -preguntó Cleofás-. No queréis.
Os quedaréis donde estáis, en este pueblo, aquí en Nazaret, y dejaréis que el Sumo Sacerdote escriba al César y le exponga esta blasfemia. Dejaréis que los mensajeros se hagan a la vela, como sin duda van a hacer. Y esperaréis su decisión.
Por un momento, la discusión pareció zanjada. Hasta que se alzó un grito en el umbral: -¡Pero todo el mundo va allí! ¡Todos están yendo a Cesárea!
Al punto se oyeron protestas y declaraciones inflamadas.
Jasón sacudió la cabeza. Los ancianos se levantaron y los hombres buscaron a sus hijos.
Menahim se soltó del brazo de Santiago, desafiante, y éste enrojeció de ira. -¡Los hombres ya están en camino! -gritó otra voz desde atrás-. ¡Una multitud se está dirigiendo hacia allí desde Jerusalén!
Jasón gritó por encima del tumulto: -¡Eso es verdad! -dijo-. Los hombres no van a tolerar cruzados de brazos esa insolencia, esa blasfemia. Si José Caifás cree que vamos a tolerarlo para mantener la paz, ¡está muy equivocado! ¡Yo digo que vayamos a Cesárea, con nuestros vecinos!
Los gritos se hicieron más y más fuertes, pero él no había terminado.
– Digo que vayamos, pero no a armar disturbios, ¡no! Eso sería una locura.
Cleofás tiene razón. No iremos a luchar, sino a presentarnos ante ese hombre, ese arrogante, para decirle que ha quebrantado nuestras leyes, ¡y que no nos marcharemos hasta que nos dé satisfacción!
Pandemónium. No quedó ningún hombre joven sentado en el suelo; todos se levantaron, algunos saltaban excitados como niños, y agitaban los puños con furia y daban brincos aquí y allá. La mayoría de las mujeres también se levantaron. Y otras tenían que levantarse para poder ver algo por encima de las demás. Los bancos de un extremo de la sala retumbaban con el baile de pies.
Menahim e Isaac se abrieron paso hasta colocarse junto a Jasón y formar un frente con él, mirando ceñudos a su tío. Menahim se agarró al manto de Jasón.
Todos los jóvenes forcejeaban para acercarse a Jasón.
Santiago sujetó por el brazo a Menahim y, antes de que su hijo pudiera soltarse, Santiago le golpeó con el revés de la mano; pero Menahim se mantuvo firme. -¡Parad esto ahora, todos vosotros! -gritó Santiago, en vano.
José resopló. -¡Iréis a Cesárea y los romanos os recibirán con sus espadas! -gritó Cleofás-. ¿Creéis que les importará que llevéis dagas o rejas de arado?
El rabino repitió sus palabras. Los ancianos intentaban dar su opinión, pero era inútil con el griterío apasionado de los jóvenes.
Menahim saltó al banco junto a Jasón, y Cleofás perdió el equilibrio y cayó.
Yo le ayudé a incorporarse. -¡Vamos! -gritó Jasón-. Nos presentaremos delante de Poncio Pilatos en un número tan grande como no puede ni imaginar. ¿Es que Nazaret va a convertirse en sinónimo de cobardía? ¿Quién es el judío que no vendrá con nosotros?
Una nueva oleada de ruido recorrió el recinto, las paredes retemblaron, y por primera vez oí gritos en el exterior de la sinagoga. Fuera había gente que golpeaba las paredes. La noche estaba llena de gritos; podía oírlos a nuestras espaldas.
De pronto, la multitud que taponaba la puerta se apartó, empujada por un grupo de hombres vestidos para ir de viaje, con botas de vino colgadas del hombro. Yo conocía a dos de Cana, y a uno de Séforis.
– Esta noche nos vamos a Cesárea -anunció uno de ellos-. ¡Vamos a plantarnos delante del palacio del gobernador y allí nos quedaremos hasta que retire los estandartes!
José me indicó que le ayudara y se apoyó en Cleofás. Entre los dos conseguimos subirlo al banco. Menahim se apartó para dejarle sitio, e incluso Jasón se hizo a un lado.
José estuvo unos instantes en silencio, observando a la multitud enloquecida. Levantó las manos. El estruendo crecía como una ola dispuesta a arrasarlo todo, pero poco a poco empezó a amainar, y por fin, a la vista de aquel hombre de pelo blanco que no decía nada y sólo alzaba ambos brazos como si quisiera separar las aguas del mar Rojo, se hizo el silencio.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Camino A Caná»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Camino A Caná» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Camino A Caná» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.