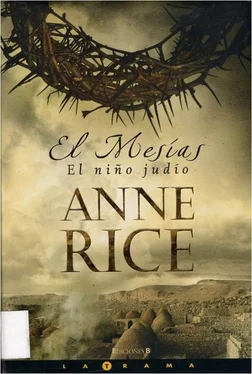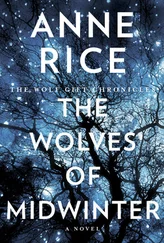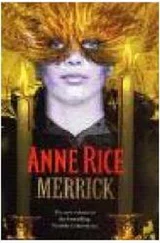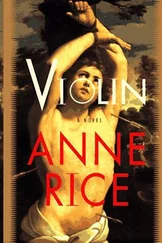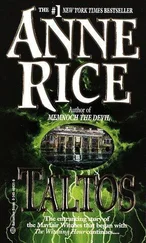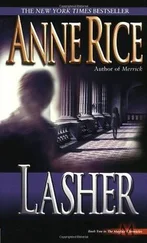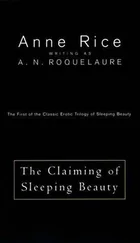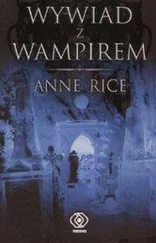Cuando pregunté a José por esa ciudad, me dijo que había ciudades griegas a lo largo y ancho de Israel y Perea, e incluso en Galilea, ciudades con templos a ídolos de mármol y oro. Alrededor del mar de Galilea había diez ciudades griegas, conocidas como Decápolis.
Aquello me sorprendió. Estaba acostumbrado a Séforis y sus costumbres judías. Sí, sabía que Samaria era Samaria, y que no teníamos tratos con los samaritanos pese a que estaban muy cerca de nuestras fronteras. Pero ignoraba que hubiera ciudades paganas en la región. Ascalón. Imaginé a la princesa Salomé, la hija de Herodes, paseando por su palacio en Ascalón. Yo nunca había entrado en un palacio, pese a que sabía lo que era, tal como lo sabía respecto a un templo pagano.
– Cosas del Imperio -dijo mi tío Cleofás-. No te preocupes por que haya tantos gentiles entre nosotros. Herodes, rey de los judíos -dijo con tono de inquina-, construyó muchos templos al emperador y a esos ídolos paganos.
Ahí tienes a nuestro rey de los judíos.
José hizo un gesto para que se callara.
– Estamos en nuestro hogar -dijo-. En Israel.
– Sí -ironizó Alfeo-, pero si sales por esa puerta estás en el Imperio.
No supimos si podíamos reírnos de eso, pero Cleofás asintió con la cabeza.
– Entonces, ¿dónde empieza y termina Israel? -preguntó Santiago.
– ¡Aquí! -dijo José, señalando-, ¡y allí! Y dondequiera que haya judíos observando la Ley de Moisés.
– ¿Veremos alguna vez esas ciudades griegas? -pregunté.
– Ya viste Alejandría, has visto las mejores, las más grandes -dijo Cleofás-. Alejandría sólo es superada por Roma.
Estuvimos de acuerdo.
– Recuerda esa ciudad y recuerda todo esto -prosiguió Cleofás-, pues en cada uno de nosotros está toda la historia de lo que somos. Estuvimos en Egipto, como estuvo nuestro pueblo hace mucho, y al igual que ellos regresamos a casa. Vimos combates en el Templo, como nuestros antepasados bajo el dominio de Babilonia, pero el Templo ya está restaurado. Sufrimos durante el viaje hasta aquí, como nuestro pueblo padeció en el desierto y bajo el yugo de los enemigos, pero hemos vuelto a casa.
Mi madre levantó la vista de su costura.
– Ah, entonces fue por eso -dijo, como habría hecho una niña. Se encogió de hombros, meneó la cabeza y siguió con su labor-. Antes no lo comprendía…
– ¿El qué? -preguntó Cleofás.
– Pues por qué un ángel tuvo que aparecerse a José y decirle que volviera a casa pese a toda la sangre y todos los horrores, pero tú acabas de darle un sentido, ¿no? -Miró a José.
Él sonrió, creo que porque hasta ese momento no había pensado en eso.
Los ojos de mi madre tenían un brillo infantil, la confianza del niño.
– Sí -dijo José-. Ciertamente, así parece. Ésa fue nuestra travesía del desierto.
Mi tío Simón, que estaba dormitando en su estera con la cabeza apoyada en el codo, se incorporó y dijo con voz de sueño:
– Los judíos le sacamos sentido a cualquier cosa. Sila rió.
– No -dijo mi madre-, es verdad. Es sólo cuestión de verlo. Recuerdo cuando estaba en Belén y le pregunté al Señor: «Pero ¿cómo?, ¿cómo?», y después…
Me miró y me pasó la mano por el pelo, como hacía a menudo. A mí me gustaba, pero no me acurruqué con ella. Ya era mayor para eso.
– ¿Qué pasó en Belén? -dije, olvidando por un momento la orden de José de no hacer preguntas-. Lo siento -susurré.
Mi madre se dio cuenta de todo y miró a José.
Nadie dijo una palabra.
Mi hermano Santiago estaba observándome con expresión severa.
– Tú naciste allí, ya lo sabes -dijo mi madre-, en Belén. Había mucha aglomeración aquella noche. -Hablaba mirándonos alternativamente a José y a mí-. No encontramos alojamiento en todo el pueblo (éramos Cleofás, José, Santiago y yo), y el posadero nos instaló en un establo situado en una cueva que había al lado. Fue una suerte, porque allí se estaba caliente. Fuera nevaba.
– ¡Yo quiero ver la nieve! -dije.
– La verás algún día -respondió ella.
Los demás permanecieron callados. La miré. Mi madre quería continuar, se lo noté en la cara. Y ella sabía lo mucho que yo deseaba que siguiera hablando.
– Naciste en aquel establo -añadió-. Y yo te envolví y te puse en el pesebre.
Todos rieron, la acostumbrada risa familiar.
– ¿En un pesebre?, ¿como si fuera heno para los burros? -Entonces, ¿éste es el secreto de Belén?
– Sí -respondió mi madre-, y probablemente estuviste mejor allí que cualquier otro recién nacido en Belén aquella noche. Gracias a los animales estuvimos calentitos, mientras que los huéspedes se helaban en las habitaciones de la posada.
Otra vez la risa familiar.
Recordarlo los puso a todos contentos, menos a Santiago, que estaba pesaroso, sumido en sus pensamientos. Debía de tener unos siete años cuando sucedió aquello, la edad que yo tenía ahora. ¿Cómo saber lo que él pensó? Nuestras miradas se encontraron, y algo pasó entre los dos. Él apartó la vista.
Yo quería que mi madre me contara más.
Pero se habían puesto a hablar de otras cosas, de las primeras lluvias, de las noticias de paz que venían de Judea, de las perspectivas de volver a Jerusalén en la próxima Pascua si las cosas seguían yendo bien.
Me levanté y salí. La noche era fría, pero me sentó bien después del calor de la casa. ¡El secreto de Belén no podía ser sólo eso! Tenía que haber algo más.
Resultaba difícil encajar todas las piezas, las preguntas, los momentos y las frases pronunciadas, las dudas.
Recordé aquel horrible sueño, el ser alado y las cosas malas que me había dicho. En el sueño no me habían hecho daño. Ahora sí, y cómo. ¡Ah, si hubiera podido hablar con alguien! Pero no tenía a nadie a quien contarle lo que llevaba en mi corazón, ¡y nunca lo tendría!
Oí pasos detrás de mí y al punto una mano me tocó el hombro. Oí una respiración y supe que era la vieja Sara.
– Ve dentro, Jesús hijo de José -me dijo-, hace demasiado frío para que estés aquí contemplando las estrellas.
Di media vuelta y obedecí, pero porque ella me lo decía, no porque quisiera entrar en la casa. Volvimos a la cálida reunión familiar. Esta vez me tumbé con mis tíos, el brazo por almohada, y contemplé el brasero con sus ascuas encendidas.
Los pequeños empezaron a alborotar. Mi madre fue a ocuparse de ellos y luego pidió ayuda a José.
Mis tíos fueron a acostarse a sus habitaciones respectivas. Tía Esther estaba en la otra parte de la casa con su bebé, Esther, que volvía a berrear.
La vieja Sara estaba sentada en el banco, porque era demasiado anciana para hacerlo en el suelo. Santiago me estaba mirando, y el fuego se reflejaba en sus ojos.
– ¿Qué pasa? -le pregunté-. ¿Qué quieres decirme? -pregunté quedamente.
– ¿Qué ha sido eso? -saltó Sara, al parecer oyendo algo, y se puso de pie-. ¿Ha sido el viejo Justus? -Fue a la otra habitación. No pasaba nada grave.
Sólo el viejo Justus tosiendo porque tenía la garganta tan débil que ya no podía tragar.
Santiago y yo nos quedamos a solas.
– Dime qué es -insistí.
– Los hombres dicen que vieron cosas. Cuando tú naciste vieron cosas. ¿Qué?
Santiago apartó la vista con gesto de enfado, tenso. A los doce años, un chico ya puede ponerse el yugo de la Ley. Santiago pasaba de esa edad.
– Algunos aseguraron que vieron cosas extrañas -dijo-. Pero yo sé lo que pasó, y puedo decírtelo.
Esperé.
Volvió a mirarme, ahora fijamente.
– Unos hombres fueron a la casa de Belén. Llevábamos viviendo allí algún tiempo, era un buen alojamiento.
Mi padre se ocupaba de sus asuntos, buscaba a nuestros parientes, todo eso. Y entonces, una noche se presentaron aquellos hombres. Eran hombres sabios venidos de Oriente, tal vez de Persia, hombres que interpretan las estrellas y creen en la magia, encargados de aconsejar a los reyes de Persia lo que deben hacer en función de los signos. Los acompañaban unos sirvientes.
Читать дальше