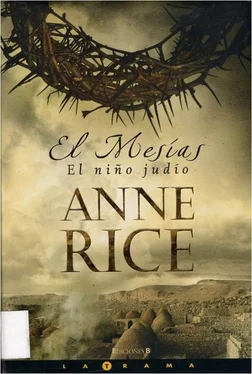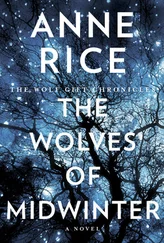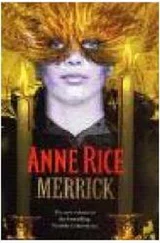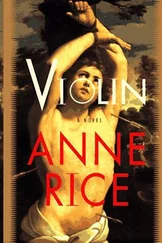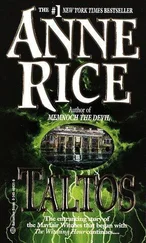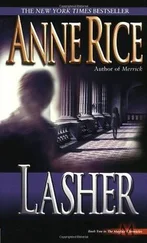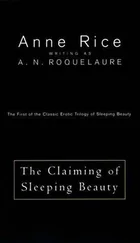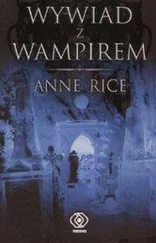Pero a mí no ha venido a verme ninguno.
– Ni a mí, aunque… -Me callé. No quería decirlo: lo de Eleazar en Egipto, lo de detener la lluvia, y menos aún lo del propio Cleofás en el Jordán, mi mano en su espalda. Ni lo de la noche en la ribera del Jordán, cuando creí que había otros seres rodeándome en la oscuridad.
Él estaba absorto en sus pensamientos. Se levantó y contempló los montes que se elevaban al este y el oeste.
– ¡Cuéntame lo que pasó! -supliqué en voz baja-. Cuéntamelo todo.
– Hablemos de las batallas y la rebelión, y de esos reyes de la casa de Herodes. Es más sencillo -dijo sin mirarme. Entonces volvió los ojos hacia mí-. No puedo decirte lo que quieres saber. Tampoco lo sé todo. Si intento explicarte algo, tu padre me echará de la casa. Además, no quiero causar más problemas. ¿Cuántos años tienes ahora, ocho?
– Aún no -dije-. Pero falta poco.
– ¡Todo un hombre! -dijo sonriendo-. Escucha, algún día, antes de que yo muera, te contaré todo lo que sé. Lo prometo… -Volvió a interrumpirse.
– ¿Qué pasa?
Su rostro estaba sombrío.
– Te diré algo, pero debes guardarlo como un secreto -dijo-. Llegará un día… -Meneó la cabeza y apartó la mirada.
– Vamos, habla, estoy escuchando. Volvió a mirarme y sonrió.
– Creo que debemos seguir en el bando de César Augusto -dijo-. ¿Qué más da quién cobra los impuestos o persigue a los ladrones? ¿Qué importa quién vigila las puertas de la ciudad? Tú viste el Templo. ¿Cómo se va a reconstruir si los romanos no devuelven el orden a Jerusalén? Herodes Arquelao ordenó aquella matanza en el Templo mismo. Los bandidos y los sublevados campan por los claustros y en el Templo mismo. Yo apoyaría una paz romana, sí, una paz como la que disfrutábamos en Alejandría. Te diré algo de los romanos: su cáliz está lleno, y es bueno que te gobierne alguien cuyo cáliz está lleno.
No respondí, pero sus palabras se grabaron en mi mente.
– ¿Qué le hicieron a Simón, el rebelde al que apresaron?
– Fue decapitado -dijo Cleofás-. Se merecía eso y más, si quieres saber mi opinión. Aunque a mí no me importa que quemara los dos palacios de Herodes. No es eso… es todo lo demás, los crímenes, la destrucción. -Me miró-. Bah, eres demasiado pequeño para entenderlo.
– ¿Cuántas veces me has dicho eso?
Se rió.
– Claro que lo entiendo -dije-. No tenemos un rey judío que pueda gobernarnos a todos, un rey judío que sea amado por el pueblo.
Asintió con la cabeza. Miró el cielo y las nubes que pasaban.
– Para nosotros no cambia nada -dijo.
– No es la primera vez que oigo eso.
– Y volverás a oírlo. Mañana vendrás conmigo a Séforis y me ayudarás a pintar las paredes que estamos terminando. Es trabajo fácil. Ya he dibujado las líneas. Yo mezclaré el color y tú sólo tendrás que aplicar la pintura. Trabajarás tal como lo hiciste en Alejandría. Eso es lo que queremos, ¿no es así? Eso y amar al Señor con todo nuestro corazón, y observar la Ley de Moisés.
Volvimos a casa.
No le dije lo que tenía en mi corazón. No podía. Quería hablarle de aquel extraño sueño pero no podía. Y si no podía decírselo a mi tío, tampoco a nadie. Nunca podría preguntar al viejo rabino acerca del ser alado ni acerca de las visiones que tuve, de las columnatas del Templo en llamas. ¿Y quién entendería lo de la noche cerca del Jordán, los seres que me rodearon en la oscuridad?
Estábamos casi al pie de la colina. Había una mujer cantando en su jardín, y niños pequeños jugando.
Me detuve.
– ¿Qué ocurre? -preguntó Cleofás-. Vamos -dijo haciendo un gesto con la mano.
No le obedecí.
– Tío -dije-. ¿Qué era lo que ibas a decirme allá arriba?
Nos miramos.
– Quiero saberlo -añadí.
Vi que experimentaba un cambio, que se ablandaba.
– Guarda para ti lo que voy a decirte -respondió con voz grave-: llegará el día en que serás tú quien nos dará las respuestas.
Nos miramos, y ahora fui yo el que apartó la vista. ¡Yo tendría que dar las respuestas! Recordé entonces la puesta de sol en el Jordán, el fuego en el agua, un fuego hermoso, y la sensación de estar rodeado por un corro de innumerables seres.
Y fue así como tuve una repentina sensación de certidumbre, de que por fin lo entendía todo, ¡todo! Pero sólo fue durante un instante y la sensación se desvaneció.
Mi tío no dejaba de mirarme. Se inclinó para apartarme el pelo de la frente y me dio un beso.
– ¿Estás sonriendo? -preguntó.
– Sí. Porque has dicho la verdad.
– ¿Qué verdad?
– Que soy demasiado pequeño para comprender -dije.
Cleofás rió.
– No me tomes el pelo -sonrió.
Se incorporó y continuamos andando hacia el pueblo.
Había sido un verano estupendo.
La segunda tanda de higos colmaba nuestro árbol del patio, los aceituneros batían las ramas en los olivares, y yo sentía una dicha como nunca antes, y era consciente de ello. Para mí era el comienzo del tiempo: desde los últimos días en Alejandría hasta la venida aquí.
A medida que pasaban los meses fuimos terminando las reparaciones en nuestra casa, y ya casi estaba perfecta para todas las familias, las de mis tíos Simón, Alfeo y Cleofás, y para José, mi madre y yo.
Riba, la esclava griega que había venido con Bruria, iba a dar a luz un niño.
Hubo numerosos cuchicheos sobre el particular, incluso entre los niños. Un día, la pequeña Salomé me susurró:
– Parece que Riba no se escondió del todo en ese túnel, ¿no?
La noche del parto oí llorar al bebé y cómo Riba le cantaba en griego, y luego también Bruria. Mis tías no cesaban de reír y cantar juntas, con las lámparas encendidas. Fue una noche feliz.
José despertó y tomó al bebé en brazos.
– No es un niño árabe -dijo mi tía Salomé-. Es un niño judío y tú lo sabes.
– ¡Quién ha dicho que sea árabe! -exclamó Riba-. Ya os expliqué que…
– Muy bien, muy bien -dijo José con calma, como siempre-. Lo llamaremos Ismael. ¿Le parece bien a todo el mundo?
El bebé me gustó a primera vista. Tenía una bonita barbilla y ojos grandes y negros. No lloraba todo el rato como el nuevo bebé de tía Salomé, que alborotaba al menor ruido, y la pequeña Salomé disfrutaba llevándolo en brazos cuando su madre estaba ocupada en otros quehaceres. Allí estaba, el pequeño Ismael. Juan, el hijo pequeño de tía Salomé y Alfeo, era uno de los quince Juanes que había en el pueblo, junto con los diecisiete Simones y trece Judas; también había más Marías de las que podían contarse con las dos manos, y eso sólo en cuanto a nuestros parientes de este lado de la colina.
Pero me estoy anticipando. Esos bebés no llegarían al invierno.
El verano fue muy caluroso, sin la brisa de la costa, y bañarse en el manantial era muy divertido cuando volvíamos de Séforis por la noche. Los chicos hacíamos batallas de agua, mientras al otro lado del recodo las chicas reían y charlaban. Río arriba, en la cisterna abierta en la roca donde las mujeres llenaban sus vasijas, se hablaba y reía también, y a veces mi madre iba allí al atardecer para ver a las otras mujeres.
A finales del verano hubo varias bodas en el pueblo, con largas celebraciones que duraban la noche entera y donde todo Nazaret parecía congregarse para beber y bailar, hombres con hombres y mujeres con mujeres, e incluso las doncellas, aunque éstas se mostraban tímidas y se quedaban cerca del entoldado donde estaba la novia, ésta con los más bonitos velos y brazaletes de oro.
En el pueblo había varios hombres que tocaban la flauta y algunos la lira, y las mujeres la pandereta sosteniéndola en alto; por su parte, los viejos tañían los címbalos para llevar el ritmo del baile. Hasta el viejo Justus fue llevado fuera y acomodado en unos almohadones contra la pared, y se le veía sonreír contento, aunque la saliva le resbalaba por el mentón y la vieja Sara tenía que enjugársela.
Читать дальше