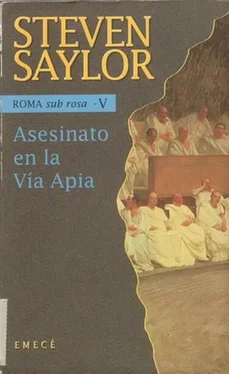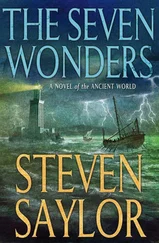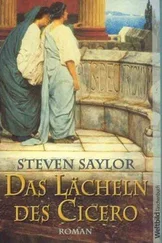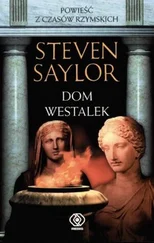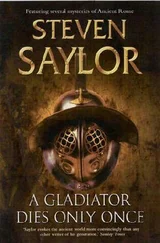– La mesonera mencionó algo al respecto -dije-, pero la historia es nueva para mí.
Félix meneó la cabeza.
– Pensarías que tales delitos saldrían a la luz cuando un hombre se presenta para un cargo público, pero supongo que el pueblo estaba dispuesto a elegir a Clodio pretor sin dedicar un solo pensamiento a sus ofensas religiosas a esta región. Verás. Todo tiene relación con esa gigantesca villa suya que está en la parte alta de la colina. Era un sitio bastante sencillo para empezar, pero no servía. Tenía que seguir ampliándolo, convertirlo en una fortaleza privada. Su propiedad tropezó con algunas de las zonas más sagradas de la montaña: la arboleda de Júpiter, el templo de Vesta, la casa de las vírgenes vestales… Cuando necesitaba más terreno, Clodio conseguía de algún modo que se volvieran a trazar la líneas de su propiedad. Reclamó una zona amplia de la arboleda sagrada, ¡para luego talarla y convertirla en leña! Hizo desalojar de su casa a las vestales para luego desmantelarla piedra por piedra con el fin de añadir un ala a su propia villa, utilizando los antiguos mosaicos y las estatuas para decoración. Mirad, allí está la nueva casa de las vestales, a la izquierda; se puede distinguir entre los árboles. Por lo menos dejó el templo de las vestales aislado, pero eso es una compensación insignificante después de todo lo que hizo en la arboleda. En mi opinión, no hay acto más impío que hacer daño a un árbol sagrado, ¡y Clodio los hizo cortar por docenas!
– Pero ¿cómo consiguió reclamar tales propiedades sagradas?
– ¿Cómo voy a saberlo? Soy un simple sacerdote designado a un único altar. ¿Quién sabe las amenazas y sobornos que llegó a hacer? Hombres así no se detienen ante nada para conseguir lo que quieren. Miró a Eco-. ¿Me crees ahora, joven, cuando digo que los dioses estaban de por medio en el momento en que Clodio cayó derrumbado?
– Los dioses determinan todas las cosas -dije para apaciguarlo incluso nuestro encuentro fortuito y esta conversación. Entonces, viste la huida hasta la posada, pero no la batalla propiamente dicha.
– Pero pude oírla desde el altar. ¡Crujidos, roturas y chillidos!
– ¿Cuánto tiempo duró todo?
– Eso es difícil de decir. No demasiado. Hubo muchos quejidos y luego todo quedó en silencio por un rato. Poco después bajaron de la colina el viejo senador y su hija en la litera.
– Quieres decir, después de que Eudamo, Birria y los hombres de Milón regresaran a la zona alta de la colina -dije.
– No. El senador pasaba por allí; fue un poco más tarde cuando los hombres de Milón empezaron a subir el monte con los prisioneros.
– ¿Prisioneros? -dije extrañado.
– Yo diría que eran unos cinco o seis.
– ¿Qué te hace pensar que eran prisioneros?
¡Llevaban las manos atadas! Los llevaban amontonados, totalmente espantados, fuera de sí, rodeados por los hombres de Milón y empujados por Eudamo y Birria con golpes ocasionales en el trasero para que avanzaran
– ¿Pero ¿quiénes eran los prisioneros? ¿Hombres de Clodio? Félix se encogió de hombros.
– ¿Quiénes más podrían ser?
– Creía que los cinco o seis hombres que defendían a Clodio murieron en la posada.
– Sí, supongo que así fue. Tal vez fueran algunos de los hombres que atraparon en el bosque.
– ¿Los prisioneros estaban heridos? ¿Sangraban?
Pareció confuso.
– Ahora que me lo preguntas, no, creo que no.
Meneé la cabeza. Según Fulvia, al menos la mitad de los hombres de Clodio se habían dispersado y huido al bosque al comienzo de la reyerta. Aquéllos eran los pocos supervivientes que habían regresado finalmente con informes fragmentarios del desastre; todos los demás habían muerto, bien en la carretera, bien protegiendo a Clodio en la posada. Según ella, ninguno de los acompañantes de Clodio fue echado de menos o dado por desaparecido. ¿Quiénes eran entonces los prisioneros de los que hablaba el sacerdote? Y si el senador Tedio había ido también en su litera antes de que los hombres de Milón se marcharan, no después, ¿cómo fue entonces que, cuando la mujer del mesonero se atrevió a mirar por la ventana después de la lucha, vio sólo al senador Tedio y a su hija, de pie junto a Clodio, con su comitiva y sin indicio alguno de que por allí anduvieran los hombres de Milón? La secuencia exacta de los hechos se había embrollado súbitamente en mi cabeza. ¿Qué había visto exactamente la mujer del mesonero con sus propios ojos? Su cuñada era simplemente una testigo de segunda mano y podría haber cambiado inadvertidamente algún detalle u olvidado algo. Ojalá la mujer no estuviera tan lejos, en Regio…
– Bien, ¡hemos llegado! -dijo el sacerdote, casi sin aliento después de la escalada-. Allí arriba a la derecha está el santuario de la Buena Diosa. -Señaló un templo en miniatura con el tejado circular, algo alejado de la carretera y rodeado por un círculo de robles-. Aquí comenzó la lucha. Clodio y sus hombres bajaban por el monte y Milón y los suyos se dirigían monte arriba.
¿Fue así como sucedió? ¿Simplemente dos grupos se cruzaron por casualidad en la carretera y de alguna manera llegaron a las manos? ¿O en efecto hubo una emboscada, no importa lo mal que Clodio y su fuerza menos numerosa la tramaran? El enclave era perfecto; los árboles eran lo bastante densos a ambos lados para proveer escondites y la inclinación del terreno habría favorecido al atacante que viniera de arriba.
Pero ¿quiénes, excepto los directamente implicados, habían presenciado realmente los acontecimientos?
– ¡Felicia! -llamó el sacerdote a una figura alta y flexible de túnica blanca que había surgido del bosque que rodeaba el santuario de la Buena Diosa. Se nos acercó con la mano en señal de saludo y sonriente; me di cuenta entonces de que era mayor de lo que había pensado en un principio. Había una calidad luminosa en su rostro pálido y una gracia en su andar que de lejos creaba la ilusión de juventud. No cabía duda de que en alguna ocasión había sido una mujer sorprendentemente hermosa. Todavía daba gusto mirarla.
El sacerdote fue hacia ella y le puso las manos en la cadera. Felicita, espera tu turno, por favor. Ahora estoy escoltando a estos hombres.
– ¡Claro, claro! -exclamó fingiendo que se sentía intimidada por él, pestañeando exageradamente y retorciéndose las manos-. Ya conozco las normas. Tú tienes preferencia sobre los viajeros procedentes del norte y yo sobre los que vienen del sur.
– Además, Felicia, ninguno puede entrar en tu santuario. ¡Todos son hombres!
– ¡Ya lo veo! -Nos contempló uno a uno por turno; sonrió a Eco, se entretuvo algo más en mirar a Davo y finalmente me miró a mí.
– Oh, de acuerdo, Felicia, son tuyos. De todas formas, tengo que regresar al altar. El sacerdote me miró y descaradamente me alargó la mano vacía.
– Ah, sí dije-. La contribución al mantenimiento del altar de Júpiter. -Hice una señal a Eco para que extrajera de su bolsa la suma que, como de costumbre, era demasiado exigua. Puse mala cara y en seguida añadió otra moneda. Accedí con un movimiento de cabeza, cogí el dinero y lo dejé caer en la mano riel sacerdote, en donde desapareció de la vista casi por arte de magia.
El sacerdote, sin otra palabra, hizo lo mismo.
– Entonces, Felicia -dije, resultándome imposible no devolverle la radiante sonrisa a la mujer-, tú debes de ser la servidora del santuario de la Buena Diosa.
– Atiendo las necesidades de las viajeras que desean detenerse y rendir culto aquí, sí.
– A cambio de una gratificación.
– Sólo los mortales impíos esperan recibir algo de los dioses a cambio de nada.
Asentí con la cabeza.
Читать дальше