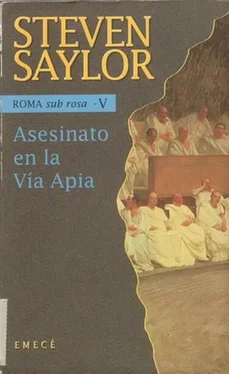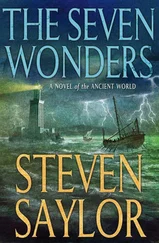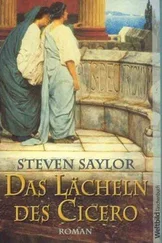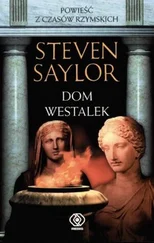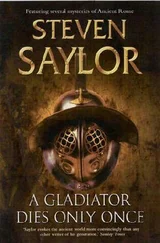Hasta Davo soltó la risa.
Señalé un círculo de robles algo alejados de la carretera.
– Tienes una memoria perfecta, Eco. Ahí está el altar de Júpiter que antes mencionaste.
– Quizás debiéramos detenernos y hacer algo piadoso para compensar todo este cotilleo. -A Eco, el perfecto escéptico, le encanta mofarse de mí por ínfima que sea mi sensibilidad religiosa.
– No haría ningún daño dejar algunas monedas y rezar una oración, hijo. Hasta ahora hemos tenido un viaje seguro y buena suerte.
Cuando desmontábamos a la sombra de los robles, de detrás del altar de piedra surgió un hombre con una túnica blanca llena de parches. Tenía la mandíbula cubierta de barba incipiente y olía a vino. Se presentó con el nombre de Félix y explicó que era el sacerdote de la zona y se ofreció a recitar una invocación a Júpiter en nuestro nombre a cambio de una pequeña cantidad de dinero. Eco puso los ojos en blanco, pero le hice una señal para que abriera la bolsa. La oración fue una fórmula sencilla, chapurreada tan rápidamente, que apenas pude oírla. En cambio, me puse a escudriñar los sombreados espacios recónditos entre los árboles que había a nuestro alrededor y escuché el cercano murmullo de la corriente y el susurro de las ramas. Muy cerca de aquel tramo de la Vía Apia, habitualmente bullicioso a la vez que civilizado, aquel antiguo paraje poseía un poderoso sentido de lo inefable e invisible. Existen buenas razones para que los altares y templos de los dioses se erijan en sitios como éstos y no en otros. Los lugares eligen los altares, por decirlo de alguna manera, y no al revés. Aquél era un enclave de tales características y no importaba qué clase de sacerdote lo mantuviera, su carácter tan especial era tan palpable y tan escurridizo como el vaho que se produce al respirar en un ambiente frío.
Cuando se acabó la plegaria, nos dimos media vuelta para salir, pero el sacerdote me cogió del brazo.
¿Estáis de paso? -dijo Félix. Tenía la cara estrecha de un hurón y los dientes amarillos.
– De camino entre un sitio y otro.
– Sabéis lo que ocurrió allí arriba en la carretera, ¿verdad?
– Bastantes cosas, me imagino, durante todos estos años.
– No, me refiero al asunto de Milón y Clodio.
– Ah, eso. ¿Estamos cerca?
– ¿Cerca? ¿Es que no oyes los lémures de los muertos cómo agitan las hojas? La lucha acabó ahí abajo, en la carretera, en la vieja posada.
– Sí, acabamos de comer allí. La propietaria nos ha contado algo.
Félix pareció desilusionado, pero luego se animó.
– Ah, pero no habrá podido enseñaros dónde comenzó la batalla.
– No. ¿Es interesante de ver?
– ¿Interesante? Cuando vuelvas a Roma, podrás contar a todos tus amigos de cantina que viste el mismo sitio en donde comenzó la matanza.
– ¿Qué te hace pensar que somos de Roma?
Enarcó la cejas como diciendo que nuestros orígenes eran tan evidentes para un habitante de la región como para él mismo.
– Entonces, ¿qué? ¿Queréis ver el sitio? ¿Sí o no?
– ¿Te nos estás ofreciendo de guía?
– ¿Por qué no? Llevo veinte años siendo sacerdote de este altar y sé todo lo que hay que saber sobre estos contornos. Solicitaría, por supuesto, una pequeña gratificación para el mantenimiento del altar…
Entorné los ojos y miré a Eco:
– ¿Qué piensas?
Eco se acarició la barbilla.
Supongo que podría ser interesante. No tenemos demasiada prisa.
– Oh, sólo nos llevará un momento -dijo Félix-. No puedo dejar el altar solo mucho tiempo.
Fingí estar considerándolo y luego accedí.
– Muy bien. Acompáñanos.
Davo, Eco y yo mantuvimos a nuestros caballos al paso para que el sacerdote, que iba a pie, no se quedara rezagado. Pasado Bovilas, la carretera comenzaba a ascender de forma regular. Las arboledas de la colina se elevaban a nuestra izquierda y se inclinaban hacia abajo a nuestra derecha. A pesar del paisaje cada vez más variopinto, la carretera que Apio Claudio había construido continuaba su recorrido de forma regular, tan suave y amplia como siempre.
– Entonces, ya habéis estado en la posada -dijo nuestro guía-. ¿Habéis visto las nuevas puertas y los nuevos postigos? Teníais que haber visto aquello justo después de la batalla; como una bruja con los ojos y la dentadura arrancados. ¡Y todos aquellos cuerpos por allí tirados!
– ¿Presenciaste la lucha?
– Oí la pelea cuando comenzó en la zona alta del monte y supe que algo pasaba. Luego los vi pasar corriendo (se puede ver un trozo de la carretera desde el altar), el tal Clodio iba tambaleándose y dando traspiés, sus hombres, cinco o seis, lo llevaban en volandas prácticamente, y poco después iban aquellos dos monstruos, Eudamo y Birria, persiguiéndolos con su paso de elefante.
– ¿Los reconociste?
– ¿Y quién no? Nunca me pierdo un espectáculo de gladiadores si tengo la ocasión. Por motivos religiosos, ¿comprendes? Los juegos se iniciaron como ritos fúnebres, ¿sabes? Siguen siendo una institución sagrada.
No tenía ganas de discutir sobre eso con un sacerdote.
– ¿Eudamo y Birria fueron los únicos que persiguieron a Clodio y a sus hombres?
Félix soltó un bufido.
– ¡Ahora se haría de eso una leyenda! Los dos gladiadores sitiaron la posada de Bovilas y conquistaron todo ellos solos. No, no fueron los únicos. Todo un ejército bajó detrás de ellos.
– ¿Un ejército?
– Tal vez exagere.
– ¿Cuántos hombres, entonces? ¿Diez, veinte?
– Quizá más.
– Entonces Clodio fue claramente superado en número.
– Podría decirse que sí.
– Y el cerco en la posada, ¿lo viste también?
– No exactamente. No mientras sucedía. Me quedé en el altar, desde luego, para protegerlo.
– Desde luego.
– Pero todo el mundo sabe cómo acabó. A Marco el posadero lo mataron brutalmente y el sinvergüenza de Clodio y sus hombres yacían muertos en la carretera.
– ¿El sinvergüenza?
El sacerdote me miró de reojo y rechinó los dientes.
– No pretendía ofender, ciudadano. ¿Eras seguidor del amigo?
– No. La mesonera tenía una opinión diferente de Clodio, eso eso todo. Di lo que quieras de él.
– Entonces seguiré adelante y lo llamaré sinvergüenza, si no te molesta.
– ¿Preferías a Milón?
Félix levantó una ceja.
– Soy sacerdote del gran Júpiter. Reservo mis pensamientos para asuntos más elevados que las riñas; entre políticos insignificantes en Roma. Pero cuando un hombre comete sacrilegio de forma tan descarada como lo hizo Clodio, los dioses se sienten obligados a golpearle tarde o temprano.
– ¿Sacrilegio? ¿Te refieres a cuando se disfrazó de mujer y se infiltró en los rituales de la Buena Diosa en Roma, con el propósito de hacer el amor con la esposa de César, incluso mientras se estaban practicando los rituales? -Esta había sido una de las aventuras más infames de Clodio.
– Fue, en efecto, un sacrilegio terrible -dijo el sacerdote-. Clodio debió ser lapidado por eso, pero consiguió sobornar al jurado.
– Un fallo de la justicia terrenal -dijo Eco, asintiendo en señal de conformidad, pero con un travieso brillo en la mirada-. Y también un fallo de la justicia celestial. Cuando era niño, todos me decían que cualquier hombre que se atreviera a violar los rituales de la Buena Diosa se quedaría sordo, mudo y ciego. Pero Clodio fue el mismo después de infiltrarse en los ritos. Me pregunto por qué la Buena Diosa tuvo piedad de él. ¿La engañó la túnica y el maquillaje o se sintió tan embelesada con Clodio como la esposa de César?
El sacerdote no se dejó provocar.
– ¡Claro que tuvo piedad de él, para que pudiera encontrar un final más espantoso, diez años después, aquí en Bovilas! ¿Crees que es sólo una coincidencia que la batalla comenzara justo enfrente del santuario de la Buena Diosa en la Vía Apia? Fauna tuvo algo que ver en su destino, puedes estar seguro. -El sacerdote movió la cabeza con gravedad, desafiando a Eco a que rebatiera su lógica-. Pero no fue el único sacrilegio del hombre, ni siquiera el peor. Supongo que allá en Roma no habéis oído hablar mucho de lo que hizo Clodio en la arboleda de Júpiter, aquí en el monte Albano, o la manera como trató a las vírgenes vestales de la región.
Читать дальше