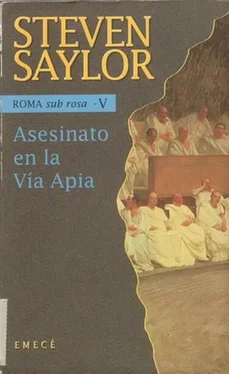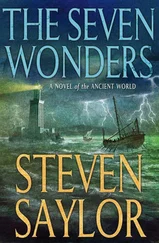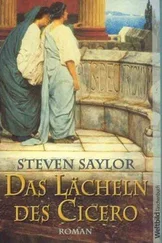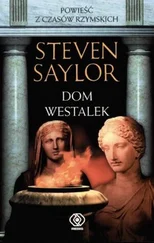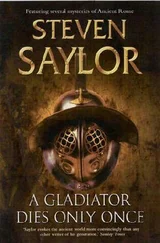– Entonces, hoy aprenderás -dije. Y mariana no podrás tenerte en pie, pensé para mí. ¿De qué me serviría un guardaespaldas con las nalgas doloridas y las vértebras de un viejo?
El caballo relinchó. Davo se sobresaltó y se agarró con fuerza a las riendas. El mozo de cuadra se estaba divirtiendo de lo lindo.
– No te preocupes. Ya te digo, estos caballos son de lo mejorcito. Entrenados para hacer lo que uno quiera. Los caballos de combate no pierden la cabeza nunca. Son más listos que cualquiera de tus esclavos, eso seguro. ¡El Grande incluso deja que los monten las mujeres!
Davo tomó aquel comentario como un desafío. Arrugó el ceño, eliminó la expresión inquieta de su cara y se enderezó en la montura.
Trotamos un rato fuera de las cuadras para que nuestras monturas se acostumbraran a nosotros. Eco estaba preocupado, pero no por Davo.
– ¿Crees que ha sido buena idea llevar desconocidos a casa?
– Son hombres de Pompeyo. ¿No crees que podemos confiar en ellos?
– Supongo que sí…
– Era el único modo. Bueno, tal vez no fuera el único. Efectivamente, Pompeyo había ofrecido su antigua casa familiar para que se instalaran en ella Bethesda, Menenia y Diana, además de todos los sirvientes que necesitaran, durante el tiempo que Eco y yo estuviéramos fuera. La casa estaba situada dentro del recinto amurallado, en el barrio de Las Carinas, en la pendiente occidental del Esquilino. Era una idea sensata. Ciertamente, habrían estado seguras allí y la casa se hallaba a medio camino entre la de Eco y la mía. Pero yo no quería llegar tan lejos ni introducirme con tanta rapidez en el círculo de Pompeyo. Dejar a mi familia al cuidado de Pompeyo por completo significaría dejarla totalmente en su poder y seguramente los intrusos lo advertirían de alguna manera. Por otra parte, para mí era impensable salir de Roma, aunque sólo fuera por unos días, sin hacer nada por salvaguardar los enseres de la familia, especialmente si Eco se venía conmigo, hecho en el que insistió mucho. La solución fue pedir prestada una tropa de guardaespaldas a Pompeyo como parte de los emolumentos, suficiente para proteger tanto la casa del Esquilino como la del Palatino en nuestra ausencia. Pompeyo accedió. Sus hombres habían llegado temprano a mi casa aquella mañana, antes de que Eco y yo partiéramos.
– No me gustó el aspecto de algunos de aquellos individuos -rumiaba Eco.
– Pues creo que eso es lo que interesa, que den miedo.
– Pero ¿podemos confiar en ellos?
– Pompeyo dice que sí. Dudo que haya un hombre en toda la tierra mejor que Pompeyo para mantener la disciplina en sus propias filas.
– Bethesda no estaba contenta.
Bethesda no está contenta con nada de todo esto. Su casa es un verdadero caos, su marido camina otra vez por terreno cenagoso y los gladiadores de otro hombre le están llenando la casa de barro. Pero sospecho que estaba secretamente contenta de tener protección. Aquellos hombres que saquearon la casa y mataron a Belbo…, aquello la inquietó más de lo que quiere admitir. Y recuerda estas palabras, cuando regresemos tendrá a todos esos energúmenos de Pompeyo entrenados en quitarse las botas antes de pisotearle las alfombras y en pedir permiso antes de ir al servicio.
Eco se echó a reír.
– Quizás Pompeyo la contrate como sargento instructor. -Seguimos cabalgando un rato-. Menenia estuvo bastante razonable con todo el asunto empuntó. El tono melancólico de su voz me hizo sospechar que habían llegado a un entendimiento más que espiritual durante la noche.
Menenia es la encarnación de la sensatez -dije.
– Y Diana…
– No me lo digas. Ya me fijé en el modo en que le echaba el ojo a algunos de esos individuos. Preferiría no pensar en ello.
Davo se movió incómodo y carraspeó, pero Eco insistió en el tema.
– Tiene diecisiete años, papá. Debería casarse pronto.
– Quizás, pero ¿cómo? Un matrimonio decente supone negociaciones entre las familias, planes, participaciones a los amigos…, todo lo que tuvimos que hacer cuando te casaste con Menenia. ¿Te imaginas organizando todo eso tal como están las cosas?
– Los desórdenes acabarán, papá. Las cosas volverán pronto a su estado normal.
– ¿Tú crees?
– La vida sigue, papá. Todo tiende a mejorar.
– ¿Ah, sí? En estos tiempos, yo no estoy tan seguro.
No nos cruzamos con una sola alma en todo el camino, al menos no con una viva. Alineados a lo largo de la carretera, como siempre en las principales vías públicas en las afueras de la ciudad, se sucedían tumbas y sepulcros grandes y pequeños. Los entierros dentro de las murallas eran ilegales, de manera que los vecindarios de los muertos comienzan tan pronto como se sale de la muralla. Retorcidos cenotafios con inscripciones desgastadas por el paso del tiempo se erguían junto a retratos de familias recién esculpidos en mármol y piedra caliza. Entre las tumbas más distinguidas se hallaban las de los Escipiones, la familia cuya gloria había dominado Roma en la época anterior al nacimiento de mi padre. Conquistaron Cartago y comenzaron a consolidar el Imperio; ahora eran polvo.
Igual de magníficas eran las tumbas de los Claudios. La Vía Apia era su carretera, o así la consideraban, ya que había sido construida por sus antepasados. Los Claudios fallecidos se apiñaban en un grupo denso a lo largo del camino en sus tumbas de piedra labrada, como espectadores que se empujan para ver un desfile. Los Claudios seguían dejando su huella sobre Roma; Publio Clodio, adoptando la variante plebeya del nombre, había sido el último en dominar. Como Pompeyo había observado, el hecho de que lo asesinaran en la carretera de sus antepasados había sido un revés del destino del estilo tan querido por los autores melodramáticos y los retóricos sentimentales. La ironía podría algún día proporcionar un tema para las redacciones escolares: «Apio Claudio Ceco construye la Vía Apia. Doscientos sesenta años después, su descendiente Publio Clodio es asesinado allí. Compara y contrasta los éxitos de estos dos hombres».
Al otro lado de las tumbas se amontonaban montañas de basura y escombros, pedazos de vasijas rotas, calzado desgastado, trozos de cristal, de yeso y de metal. Una ciudad tan extensa como Roma produce gran cantidad de desperdicios que han de ir a parar a alguna parte. Mejor es acarrearlo fuera de las murallas y amontonarlo en la ciudad de los muertos que dejarlo entre los vivos.
En el extremo más lejano de la ciudad, donde las tumbas y los montículos de basura disminuían y se distanciaban más entre sí y el campo comenzaba a ser campo de verdad, pasamos junto al monumento de Basilio. Nunca supe quién fue el tal Basilio o por qué su tumba, construida como un templo griego en miniatura en la cima de una pequeña colina, tenía que ser más grande que las de los Claudios o los Escipiones. Las inscripciones son tan antiguas que resultan ya ilegibles. Pero la prominencia y la situación del monumento lo convierten en una suerte de mojón. El monumento de Basilio marca el tramo más distante de los vicios de la ciudad o la incursión más lejana de la amenaza del campo, dependiendo del punto de vista. Tipos viciosos de todos los estilos se congregan allí. La zona es célebre por los robos y violaciones. De ahí que la advertencia que suele hacerse a un amigo cuando sale de viaje por la Vía Apia sea: «¡Ten cuidado cuando pases junto al monumento de Basilio!». Aquéllas habían sido las penúltimas palabras de Bethesda aquella mañana. De momento, los únicos que se veían eran algunos desgraciados arracimados en torno a la base del monumento, encogidos bajo las ásperas mantas y rodeados de vasijas de vino vacías. Probablemente eran tan desvalidos y desdichados como parecían; por otra parte, es fama que los bandidos se ocultan bajo tales disfraces.
Читать дальше