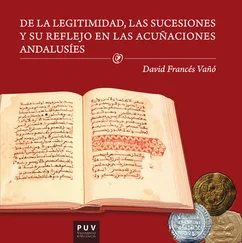Las campanas de todas las iglesias tocan a difuntos. Ha llegado el momento de tomar una decisión. La nación entera está esperando que le comuniquen a quién tendrá que adorar o temer en el futuro. Consciente de su responsabilidad ante la Historia, Catalina se presenta a las ocho de la mañana en una gran sala del palacio donde están reunidos los senadores, los miembros del Santo Sínodo y los altos dignatarios de las cuatro primeras clases de la jerarquía, una especie de consejo de sabios llamado la Generalidad del Imperio. La discusión se desarrolla desde el principio en un tono apasionado. Para empezar, el secretario particular de Pedro el Grande, Makárov, jura sobre los Evangelios que el zar no ha hecho testamento. Ménshikov, atrapando la pelota al vuelo, aboga con elocuencia por la viuda de Su Majestad. Primer argumento invocado: tras haberse casado en 1707 con la antigua sirvienta livonia Catalina (de soltera Marta Skavronska), un año antes de su muerte Pedro el Grande quiso que fuera coronada emperatriz en la catedral del Arcángel, en Moscú; mediante este acto solemne y sin precedentes, su intención, según Ménshikov, era confirmar que no había lugar a hacer testamento, puesto que se había ocupado en vida de hacer bendecir a su esposa como única heredera del poder. Sin embargo, a los adversarios de esta tesis la explicación les parece falaz; objetan que en ninguna monarquía del mundo la coronación de la mujer de un monarca le confiere ipso facto el derecho a la sucesión. En apoyo de esta postura, el príncipe Dimitri Golitsin presenta la candidatura del nieto del soberano, Pedro Alexéievich, el hijo del zarevich Alejo. Este niño, de la misma sangre que el difunto, debería pasar por delante de todos los demás pretendientes. Sí, pero, dada la tierna edad del muchacho, esa elección implicaría designar una regencia hasta su mayoría de edad. Y, en Rusia, todas las regencias se han caracterizado por conspiraciones y desórdenes. La última, la de la gran duquesa Sofía, estuvo a punto de comprometer el reinado de su hermano Pedro el Grande. Urdió contra él intrigas tan malvadas que fue preciso encerrarla en un convento para impedir que siguiera causando daño. ¿Acaso los nobles desean que se repita ese tipo de experiencia al entregar el poder a su protegido, apoyado por una consejera tutelar? Según los adversarios de esta propuesta, las mujeres no son aptas para dirigir los asuntos de un imperio tan vasto como Rusia. Tienen los nervios demasiado frágiles, dicen, y se rodean de favoritos demasiado ávidos cuyas extravagancias cuestan muy caras a la nación. A esto, los partidarios del pequeño Pedro replican que Catalina es, al igual que Sofía, una mujer, y que, después de todo, es preferible una regente imperfecta que una emperatriz inexperta. Indignados ante este denigrante calificativo, Ménshikov y Tolstói se apresuran a recordar a los críticos que Catalina ha demostrado poseer un valor casi viril al acompañar a su marido a todos los campos de batalla, y una mente sagaz al tomar parte con discreción en todas sus decisiones políticas. En el momento más candente del debate, unos murmullos de aprobación se elevan al fondo de la sala. Unos oficiales de la Guardia se han sumado a la asamblea sin haber sido invitados y dan su opinión sobre un asunto que, en principio, sólo atañe a los miembros de la Generalidad. El general Repnín, indignado por semejante desfachatez, se dispone a expulsar a los intrusos, pero Iván Buturlin ya se ha acercado a una ventana y agita misteriosamente la mano. En respuesta a esta señal, comienzan a sonar a lo lejos redobles de tambor, acompañados por la música marcial de los pífanos. Dos regimientos de la Guardia, convocados a toda prisa, esperan en un patio interior del palacio la orden de intervenir. Cuando éstos entran ruidosamente en el edificio, Repnín, rojo como la grana, grita: «¿Quién ha osado… sin mis órdenes…?» «He obedecido las de Su Majestad la emperatriz», le contesta Iván Buturlin sin alterarse. Esta manifestación de la fuerza armada sofoca las últimas protestas de los contestatarios. Mientras tanto, Catalina se ha esfumado. Desde las primeras réplicas, estaba segura de su victoria. El gran almirante Apraxin hace que Makárov confirme, en presencia de la tropa, que no existe ningún testamento que se oponga a la decisión de la asamblea, tras lo cual dice afablemente: «¡Vayamos a presentar nuestros respetos a la emperatriz reinante!» Los mejores argumentos son los del sable y la pistola. Convencida en un santiamén, la Generalidad -príncipes, senadores, generales y eclesiásticos- se dirige dócilmente a los aposentos de Su recientísima Majestad.
A fin de respetar las formas legales, Ménshikov e Iván Buturlin promulgan ese mismo día un manifiesto certificando que «el muy serenísimo príncipe Pedro el Grande, emperador y soberano de todas las Rusias», quiso solventar el asunto de la sucesión del imperio haciendo coronar a «su querida esposa, nuestra muy graciosa emperatriz y señora Catalina Alexéievna […], por los grandes e importantes servicios que ha prestado al Imperio ruso […]». Al pie de la proclamación puede leerse: «En San Petersburgo, en el Senado, el 28 de enero de 1725.» [3]
En vista de que la publicación de este documento no provoca ninguna recriminación seria, ni entre los notables ni entre la población de la capital, Catalina respira: ya puede dar la cosa por hecha. Para ella es un segundo nacimiento. Cuando piensa en su pasado de prostituta que seguía al ejército, siente vértigo al verse elevada al rango de esposa legítima y luego de soberana. Sus padres, unos simples campesinos livonios, murieron víctimas de la peste cuando ella era muy pequeña. Tras haber errado por el país, hambrienta y andrajosa, fue recogida por el pastor luterano Glück, que la empleó como sirvienta. Pero la huérfana de formas apetecibles no tardó en burlar su vigilancia y se dedicó a recorrer los caminos, dormir en los campamentos del ejército ruso que se disponía a conquistar la Livonia polaca y pasar de un amante a otro, subiendo de grado hasta convertirse en la amante de Ménshikov y después del propio Pedro. Si éste la amó, desde luego no fue por su cultura, pues es prácticamente iletrada y chapurrea el ruso, sino porque tuvo ocasión de apreciar repetidas veces su valentía, su entusiasmo y sus desbordantes atractivos. El zar siempre buscó mujeres metidas en carnes y de poco entendimiento. Aunque Catalina lo engañó a menudo, y aunque él la odió por sus infidelidades, siempre volvió con ella tras las peores disputas. La idea de que esta vez la «ruptura» es definitiva la hace sentirse a la vez castigada y aliviada. La suerte que Pedro le ha reservado le parece extraordinaria, no tanto a causa de sus modestos orígenes como de su sexo, históricamente condenado a papeles secundarios. Hasta entonces, ninguna mujer ha sido emperatriz de Rusia. El trono de ese inmenso país ha estado siempre ocupado por varones, siguiendo la línea hereditaria en orden descendente. Incluso tras la muerte de Iván el Terrible y la confusión que le siguió, ni el impostor Borís Godunov, ni el titubeante Fiódor II, ni la serie de falsos Demetrios que aparecieron durante los «tiempos turbulentos» modificaron un ápice la tradición monárquica de la virilidad. Hubo que esperar hasta la extinción de la casa de Riúrik, el fundador de la antigua Rusia, para que el país se resignara a aceptar que una asamblea de boyardos, prelados y dignatarios eligiera un zar. Esta asamblea fue la que escogió al joven Miguel Fiódorovich, el primero de los Románov. Después de él, la transmisión del poder imperial se realizó sin demasiados sobresaltos durante más de un siglo. Pero, en 1722, Pedro el Grande, rompiendo con el uso, decretó que en lo sucesivo el soberano podría designar heredero a quien mejor le pareciera, sin tener en cuenta el orden dinástico. Así, gracias a este innovador que ya había cambiado radicalmente las costumbres de su país, una mujer, aun siendo de cuna humilde y careciendo de formación política, tendrá el mismo derecho que un hombre a ocupar el trono. Y la primera beneficiaria de este privilegio exorbitante será una antigua criada livonia y, por si fuera poco, protestante, que se ha hecho rusa y ortodoxa tardíamente y cuyos únicos títulos de gloria los ha conquistado en las alcobas. ¿Es posible que esas manos que en el pasado tantas veces fregaron los platos, hicieron las camas, lavaron la ropa sucia y prepararon el rancho de la soldadesca sean las mismas que las que mañana, perfumadas y cargadas de anillos, firmarán los ucases de los que dependerá el futuro de millones de súbditos paralizados por el respeto y el miedo?
Читать дальше