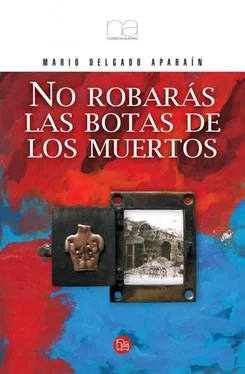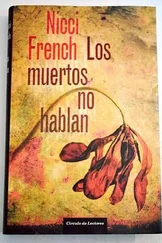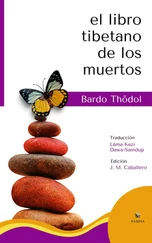Con mucho recelo le pregunté al inglés Harris que si no era a través del mismo marqués que se había enterado de tanto detalle, por lo menos, si es que deseaba que le creyese, tenía que inquietarse y aceptar que había estado con uno de los asistentes que le sirvieron de escolta. Pero él insistió en la reticencia: ‘¿Quién soy yo para inquietarme, Zamora, si nadie me cree?’. Y volvió a repetir: ‘Por favor, no me pregunte por la fuente de información. Déjeme contarle lo que sé…’.
Y dijo que el Marqués se admiró de la magnificencia de los seis tordillos formados en las caballerizas. Que el general Urquiza le agradeció el halago y le manifestó su eterna pena de someter semejantes bellezas a las atrocidades de las batallas, pues en los últimos años había perdido ciento veinte animales como aquellos bajo las balas, atravesados por las lanzas o despanzurrados a cañonazos. El Marqués de Erval siguió deslumbrándose y dijo que él, integrante en cuarta generación de una familia de criadores de caballos, ni en las inmediaciones de Río de Janeiro ni en todo Minas Gerais ni en Río Grande del Sur, había visto corceles que los empardase y que no tenía idea de la fortuna que debían valer. El General dijo que sí, que eran muy valiosos, pues ninguno de los seis bajaba de los cuarenta patacones cada uno y que de ellos no se despojaba por nada del mundo. Entonces el Marqués se apenó de que fuesen tan caros e imposibles, pues él iba camino de Buenos Aires por encargo del ministro Silva Paranhos a comprar caballos argentinos, muchos caballos, miles de caballos, para combatir a los farrapos republicanos y con la atribución de pagarlos en forma contante y sonante. Que cuántos necesita, preguntó el general Urquiza. Que cuántos me puede vender, le preguntó el Marqués. Que treinta mil animales suman mis tropillas, dijo, prácticamente toda la caballada de Entre Ríos. ¿Cuántos necesita? Que necesito eso, treinta mil caballos. ¿Le parece quince patacones cada uno? Me parece mejor trece, trece patacones cada uno, trescientos noventa mil en total. Muy generoso de su parte, marqués. Que son suyos los caballos, dijo el general Urquiza. Hecho, general. Y lo invitó a pasar al Palacio a desayunar, a comer pulpa de vaquillona a las brasas con vino y galleta amasada por manos negras, olvidándose por completo de los blancos orientales, de los paraguayos y de los entrerrianos, condenando en un instante a quince mil jinetes magníficos, a una humillante infantería sin atributos de combate.
Dice Raymond Harris que don Manuel Osorio desanduvo el mismo camino con sus dos asistentes, cruzó el río sin que nadie lo molestase y de regreso al campamento del Estado Mayor, ante los asombros del general Venancio Flores, del mariscal João Propicio Mena Barreto y del envidioso Barón de Tamandaré, se tiró en el primer catre de campaña que encontró y permaneció un buen rato dejando correr las lágrimas por sus mejillas, apretándose el estómago y riendo a carcajadas, sin poder creer que solo él y su alma habían anulado uno de los ejércitos más temibles del sur de América.
Le dije a Harris que no le creía un ajo de aquella historia, que eran diabólicas maquinaciones, que estaban aireando los mismos rumores ruinosos de siempre para menoscabar el ánimo de las trincheras.
Él se encogió de hombros, se echó en el suelo a mi lado, dijo ‘hombre, qué diabólicas maquinaciones ni qué niño muerto’ y sacó de entre las ropas un hermoso porrón de ginebra holandesa, de esa que solo los marqueses beben cuando están felices y contentos de comprobar por sí mismos, las mil y una formas en que suele cumplirse aquel viejo proverbio de que ‘por la plata baila el mono'”.
31 de diciembre
Estático frente a la ventana de la misma habitación donde días atrás se había restablecido de la herida en la pierna, Martín Zamora esperó unos minutos a que, por arte de magia, ocurriera un pequeño milagro me le llevase el ánimo hacia algo emparentado con la alegría: ver una vez más a la niña Mercedes.
Estaba a un costado de la casa de las Orozco, envuelto en la rala penumbra de un parral sarmentoso, frente a un pequeño descampado con varios árboles armando un círculo irregular, inclinados en diferentes direcciones, que bajo la luz líquida de aquella luna redonda, enorme, amarillenta, parecían bailarines vestidos de blanco antes de iniciar una danza. Mientras, en el extremo más alejado, un grupo tenue y terroso de seis o siete guardias nacionales acomodaban muebles viejos, troncos y puertas desgonzadas, con la idea de establecer un reducto de emergencia extrema, que apoyase la trinchera de la calle Queguay.
Una ventana se abrió chirriando y Martín Zamora se quedó demasiado sorprendido como para esconderse bajo uno de los árboles encalados por la luna, una mujer vestida de blanco, de hombros grandes, se asomó a la noche y contempló al asombrado andaluz que permanecía duro en su sitio, con el sombrero puesto y la culata del fusil apoyada en el suelo.
No era la víspera de Santa Mercedes ni él era un Martín envuelto en un romance de buenos tiempos, por lo que no era de esperar que pudiese haber visto a la niña Mercedes, desnuda o vestida. Pero era de todos modos una extraña sorpresa, no del todo ajena a su estado de ánimo, ver el hermoso semblante de doña Leticia Orozco iluminado por la luna.
– ¿Es usted, Martín? -preguntó ella.
– Sí, señora, soy yo…
– ¿Busca a alguien?
– No, señora. Pasaba no más… Un corto paseo de guardia antes de que empiece el baile.
– ¿Necesita algo? Voy a cerrar la casa antes de volver al hospital…
– No, gracias.
Sintió deseos de preguntarle por Mercedes, pero no se atrevió.
– ¿Cómo va su pierna?
– Bastante bien. Gracias a usted…
– Y a Mercedes… -dijo ella.
– Por supuesto… ¿Cómo está la niña?
– Muy cansada, pobrecita. Pero ha sabido desenvolverse, aprende rápido y tiene coraje. El doctor Mongrell es un buen maestro… Tal vez algún día sea enfermera y encuentre a un buen hombre.
Martín Zamora se quedó pálido bajo la luna.
– Mire, doña Leticia -se atrevió de pronto Martín Zamora-, confío en que algún día, si sobrevivo, nos comprenderemos mejor. Se me ocurre que usted no me tiene mucha simpatía a pesar de haber sido tan generosa conmigo. Pero, si pregunta por ahí, le dirán que no soy un mal hombre. Y confío en progresar más de lo que imagina si la Virgen lo permite.
– Bien dicho, Martín. Le deseo mucha suerte… -dijo ella con sinceridad.
Luego, con el mismo chirrido con que la había abierto, la mujer cerró lentamente la ventana.
Antes de emprender el regreso a su puesto, Martín Zamora esperó unos instantes más bajo los árboles blancos por si la niña Mercedes asomaba, pero no fue así.
31 de diciembre
Faltaba poco rato para el aliento del amanecer, cuando el inglés Raymond Harris entró por el hueco abierto en la pared del comedor a una casa de familia ubicada en la calle del Plata, a media cuadra de la plaza y a pocos metros del hospital de sangre. Allí estaban Martín Zamora y una docena de hombres del cuerpo de escolta del capitán Masanti, apostados tras las ventanas abiertas con los fusiles listos y los pequeños promontorios de municiones en el suelo.
Al fondo de la habitación a oscuras, detrás de un viejo piano blanco de señorita del que alguien dijo pertenecía al maestro Juan Deballi, el teniente Pascual Bailón improvisaba una polka aprendida de una institutriz polaca en la ciudad de Corrientes, por los tiempos en que sus padres todavía creían en el futuro musical del niño.
– Si les molesta, dejo… -resignó suspendiendo aparatosamente las manos sobre el teclado.
Читать дальше