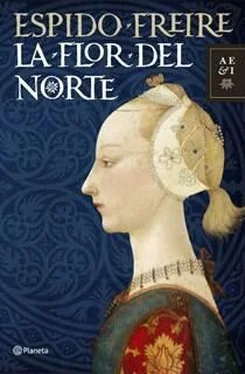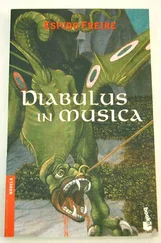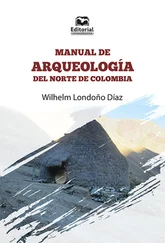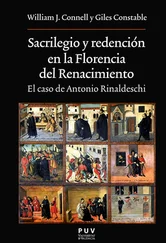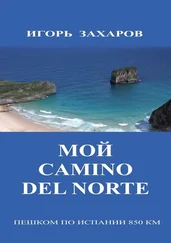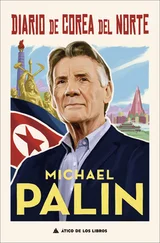El bisabuelo se las arregló para enfrentarse prácticamente a todos los bandos: a la Iglesia, a los nobles, a las facciones conservadoras, a los bagler, más tarde, y a buena parte de los ejércitos mercenarios. Y, sin embargo, durante periodos dorados de su reinado, logró la paz. Nunca firmó una tregua duradera ni alcanzó la temporada de prosperidad que se ha vivido con mi padre y mi hermano, pero fue el primero, en largos años de guerra, que lo consiguió.
No olvidó, ni su tío se lo permitió, que las palabras que habían permitido que fuera rey eran las que les habían recordado a los birkebeiner que ellos no se meterían en luchas de clases ni de tierras. Esa posición le resultó enormemente útil para atraerse a las guerrillas de hombres libres más humildes, que luchaban para que ningún señor, bagler o birkebeiner, los sometiera como siervos. Pero también lo hizo simpático a los ojos de los nobles rebeldes al rey Magnus, que eran minoría, y que veían garantizados sus estados si Sverre ganaba.
Sverre ganó: se enfrentó a Magnus en la batalla del Fiordo de Sogne. Al final de la contienda, que acabó con una victoria aplastante del bisabuelo, apareció el cuerpo muerto del rey Magnus. El luto por el monarca duró siete días, y fue seguido con escrupulosidad por el propio Sverre, que había llegado a apreciarlo y que admiraba su capacidad para atraerse a la gente llana.
– No hubiera tenido que acabar así -se lamentaba-. Si hubiera aceptado la propuesta de reinar conmigo…
– Pero la Iglesia se opuso -decía su tío.
– Si hubiera accedido a repartir el reino, como le indiqué…
– La Iglesia lo impidió.
– ¡La Iglesia, la Iglesia, tío! ¡Por Dios que nada bueno sale de la Iglesia!
– Por eso te eduqué en ella, muchacho. Para que conocieras bien tu sombra y a tu enemigo.
– Pero, si no dais vuestro brazo a torcer, antes o después… -le recomendaban sus ministros, atenazados precisamente por la Iglesia. El bisabuelo miraba a su tío. El tío negaba imperceptiblemente.
– ¿Queréis un país en manos de esos asnos?
La Iglesia lo aborrecía en Roma y en Noruega. Algunos de los antiguos compañeros de convento, con los años, se habían destacado y, apoyados por sus familias en sólidos puestos, parecían no perdonarle su buena suerte: lo quisieron mientras podían compadecerse de él. Además, se sentían desnudos ante sus ojos inquisitivos: conocía demasiados secretos de las confidencias, entonces tan inocentes, en los claustros y el refectorio.
El papa lo excomulgó; cuando el bisabuelo quiso ser coronado, lo hizo de la mano del obispo Nicolás de Oslo. Nicolás, que había sido fiel al rey Magnus y había permanecido encarcelado hasta pocos días antes, lo hizo de mala gana, suspirante, y con una túnica sucia y vieja. Cuando se le acabaron los llantos, corrió a quejarse a Roma.
– Te han excomulgado -dijo el tío, cuando recibieron los documentos sellados, sin necesidad de leerlos. Sverre se echó a reír y levantó la mirada de ellos.
– No sólo a mí. El Papa ha puesto bajo interdicto a la entera Noruega, y ordena a todos los obispos noruegos que se exilien en Dinamarca, donde él los recibirá y proveerá para ellos.
El tío palideció.
– No os preocupéis, tío. Si los obispos se marchan, siempre nos quedarán los arzobispos.
Los ministros, que aconsejaban según lo que se esperaba de ellos, pero, en general, en su provecho, desligados de sus posesiones en provincias y sus pequeñas luchas intestinas, le fueron siempre fieles.
– Con vos siempre, señor.
Y así fue. Nunca cambiaron de bando ni le traicionaron.
Los mercenarios resultaron más aviesos, como dragones de siete cabezas: se les segaba una, para que siete más aparecieran. Pero a la fuerza había que pactar con ellos para pacificar el país: controlaban los caminos y las aldeas, y ejercían una ilimitada influencia sobre los señores locales. Desesperado, pidió ayuda a unos y a otros. Formuló promesas de las que no podría cumplir, pero que en su momento insuflaron confianza en quienes la habían perdido. Casi sin darse cuenta, mientras luchaba contra un enemigo invisible, logró domeñarlo.
Se hizo así con el apoyo de los birkebeiner, que no eran por entonces más que unos bandidos sin organización, y con el del rey de Suecia, con cuya hija Margrat se casó. Aquélla resultó ser la última maniobra de su tío, el obispo, la más costosa, y después de ella el anciano falleció en paz, seguro de haber servido a su país y a su rey como convenía.
Nunca fue poca cosa, ni entonces ni ahora, enlazar con los reyes de Suecia. El matrimonio se vio como una embajada, ya que los caminos resultaban tan peligrosos que, apenas llegó la novia, se celebró la ceremonia, se la metió en la cama, con las flores de su tocado de desposada aún frescas, y se dio pruebas de que el matrimonio había sido consumado.
No hubo espacio para celebraciones, ni días de indulgencia, ni festejos públicos. Quizás ella lo vivió como una ofensa. O quizás se le colocó a ese aspirante desconocido como una manera de librarse de una mujer problemática, enferma de atención.
Y así, la princesa sueca Margrat entró en nuestra familia y se dedicó a arruinarla, por razones que nunca conocimos, porque procedía de noble estirpe y siempre se la trató bien, en consideración a su alta cuna.
Nacen así algunas personas: con la sangre envenenada y mirada de dragón; no importa que las hayan mimado o que hayan sufrido los rigores más extremos. Esas víboras surgen en los recovecos de la luz más deslumbrante. Todos los dignatarios han de sufrirlas, hermosas, sutiles, letales. Como las manzanas sanas o las que llegan ruines a las manos, Margrat, la sueca, llegó con un alarido seco en los ojos, y no paró hasta que ese grito detenido se extendió por Noruega, como si no le bastara su propio dolor y tuviera que contagiarlo.
El fuego destruye de la misma manera. Mil formas había de lograr el poder: podría haber convertido la mente del niño Haakon en un terreno a su merced. Podría haber propiciado el acercamiento a la Iglesia, que nunca aprobó el casamiento con la princesa. Nada de eso hizo, y su amargura se agudizó cuando dio a luz a una niña. La sueca seguía los movimientos del hijo de Astrid y lo castigaba de las peores maneras:
– Ven -le incitaba, con una golosina en las manos, alguna de las mil tonterías que entusiasman a los niños-. Ven, ¿a qué le tienes miedo?
Y entonces, cuando el pequeño se acercaba, comía ella la fruta con fruición, o arrojaba al suelo el confite y lo pisaba, para comprobar si el principito lloraba o si le podía tanto la pena y el deseo que se arrodillaba en el suelo para lamerlo. De ambas cosas, cuando se las revelaba al rey, se reía y se burlaba ella. De ambas cosas extraía beneficio. Lo abofeteaba sin razón, por habérselo encontrado en los pasillos, o azuzaba a los dos perrillos de regazo que la acompañaban, para que le mordieran las piernas.
Mi confesor dice que a todos, ricos y pobres, nobles y siervos, se nos reparte igual número de tristezas y alegrías en la vida. Quizás sea cierto. Se me antoja que no es del todo verdad. O quizás pesen más las alegrías, y por ello sean más escasas, frente a las livianas y abundantes penas.
Murió el bisabuelo como mueren todos los hombres: en mitad de la vida, con tantas deudas por pagar, con tanto por arrepentirse. Murió solo, como todos. Rodeado de otros, como acostumbra a ocurrir. Antes de tiempo, como todos creemos. Con sobrado espacio para la infelicidad, y pocas sonrisas para llevarse al otro lado, del que nadie regresa.
El pobre rey Sverre, el primer rey birkebeiner, el estratega y el guerrero más brillante que conoció Noruega, que había sido educado con todo primor y esmero por un obispo con intención de que fuera un hombre santo, murió excomulgado, porque siempre pensaba que estaba a tiempo de reconciliarse con la Iglesia y lo dejaba por lo tanto para más adelante. Murió con el único consuelo de un hijo bastardo, logrado en su amor de juventud en las Feroe. Un hijo que crecía con la misma calma con la que se logran los cedros, los álamos, todas las plantas que derrotan al tiempo, y que nos hacen maravillarnos ante la fugacidad de la vida humana. Un hijo que, como los árboles, podría ser abatido con un golpe diestro de hacha.
Читать дальше