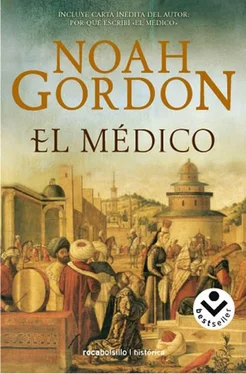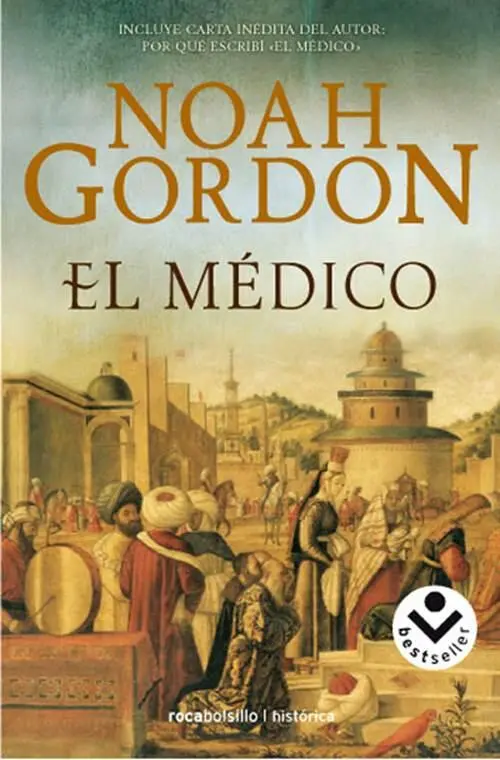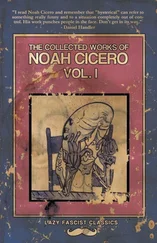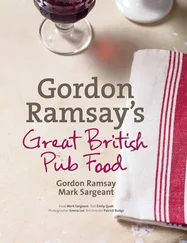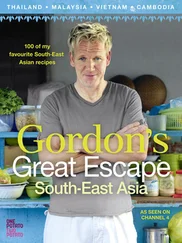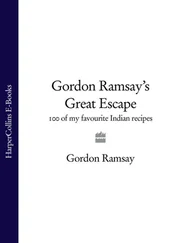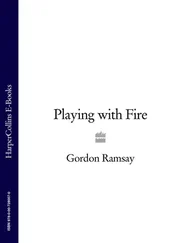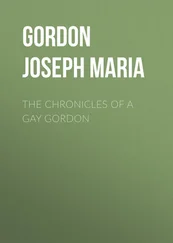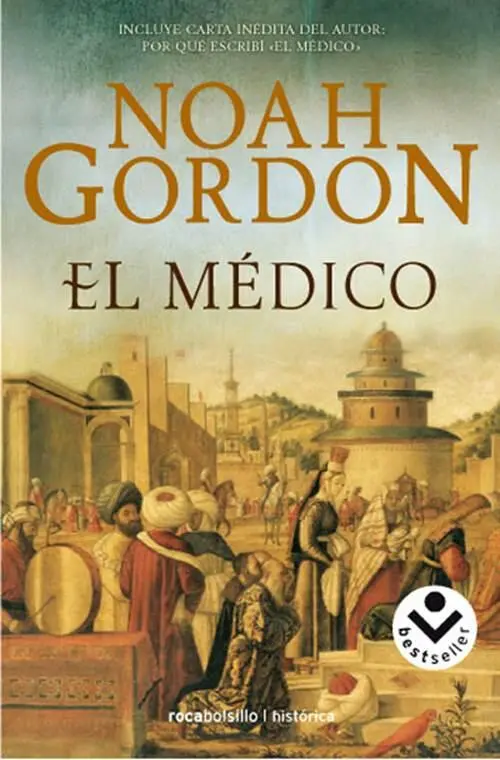
Primera de la trilogía de la familia Cole
Con mi amor para Nina, que me dio a Lorraine
Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre
Eclesiastés 12:13
Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras.
Salmos 139:14
En cuanto a los muertos, Dios los despertará.
Corán, S. 6:36
Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Mateo 9:12
EL AYUDANTE DEL BARBERO
Aunque en su ignorancia Rob J. consideraba un inconveniente verse obligado a permanecer junto a la casa paterna en compañía de sus hermanos y su hermana, esos serían sus últimos instantes seguros de bienaventurada inocencia. Recién entrada la primavera, el sol estaba lo bastante bajo para colar tibios lengüetazos por los aleros del techo de paja, y Rob J. se tumbó en el pórtico de piedra basta de la puerta principal para gozar de su calor.
Una mujer se abría paso sobre la superficie irregular de la calle de los Carpinteros. La vía pública necesitaba reparaciones, al igual que la mayoría de las pequeñas casas de los obreros, descuidadamente levantadas por artesanos especializados que ganaban su sustento erigiendo sólidas moradas para los más ricos y afortunados.
Estaba desgranando una cesta de frescos guisantes, e intentaba no perder de vista a los más pequeños, que quedaban a su cargo cuando mamá salía. William Steward, de seis, y Anne Mary, de cuatro, cavaban en el barro a un lado de la casa y jugaban juegos secretos y risueños. Jonathan Carter, de dieciocho meses, acostado sobre una piel de cordero, ya había comido sus papillas y eructado, y gorjeaba satisfecho. Samuel Edward, de siete años, había dado el esquinazo a Rob J. El astuto Samuel siempre se las ingeniaba para esfumarse en lugar de compartir el trabajo, y Rob, colérico, estaba pendiente de su regreso. Abría las legumbres de una en una, y con el pulgar arrancaba los guisantes de la cerosa vaina tal como hacía mamá, sin detenerse al ver que una mujer se acercaba a él en línea recta.
Las ballenas de su corpiño manchado le alzaban el busto de modo que a veces, cuando se movía, se entreveía un pezón pintado, y su rostro carnoso llamaba la atención por la cantidad de potingues que llevaba. Aunque Rob J. sólo tenía nueve años, como niño londinense sabía distinguir a una ramera.
– Ya hemos llegado. ¿Es esta la casa de Nathanael Cole?
Rob J. la observó con rencor porque no era la primera vez que las furcias llamaban a la puerta en busca de su padre.
– ¿Quién quiere saberlo? -preguntó bruscamente, contento de que su padre hubiera salido a buscar trabajo y la fulana no lo encontrara; contento de que su madre hubiera salido a entregar bordados y se evitara esa vergüenza.
– Lo necesita su esposa, que me ha enviado.
– ¿Qué quiere decir con que lo necesita?
Las manos jóvenes y habilidosas dejaron de desgranar guisantes.
La prostituta lo observó con frialdad, ya que en su tono y en sus modales había captado la opinión que de ella tenía.
– ¿Es tu madre? -Rob J. asintió-. El parto le ha sentado mal. Está en los establos de Egglestan, cerca del muelle de los Charcos. Será mejor que busques a tu padre y se lo digas -añadió la mujer, y se fue.
El chico miró desesperado a su alrededor.
– ¡Samuel! -gritó, pero, como de costumbre, no se sabía dónde estaba el condenado Samuel, así que Rob recogió a William y a Anne Mary-. Willum, cuida de los pequeños -dijo, abandonó la casa y echó a correr.
Aquellos en cuya cháchara se podía confiar decían que el Año del Señor de 1021, año del octavo embarazo de Agnes Cole, pertenecía a Satán. Se había caracterizado por calamidades para el pueblo y monstruosidades de la naturaleza. El pasado otoño la cosecha se había marchitado en los campos a causa de las fuertes escarchas que congelaron los ríos. Hubo lluvias como nunca y, debido al rápido deshielo, el Támesis se desbordó y arrastró puentes y hogares. Cayeron estrellas que iluminaron los ventosos cielos invernales y se vio un cometa. En febrero la tierra tembló escandalosamente. Un rayo arrancó la cabeza de un crucifijo, y los hombres dijeron que Cristo y sus santos dormían. Corrió el rumor de que, durante tres días, de un manantial estuvo brotando sangre, y los viajeros comunicaron la aparición del diablo en bosques y lugares ignotos.
Agnes había dicho a su hijo mayor que no hiciera caso de habladurías, pero añadió, desasosegada, que si Rob J. veía u oía algo raro, debía hacer la señal de la cruz.
Ese año la gente ponía una pesada carga sobre los hombros de Dios, pues el fracaso de la cosecha había provocado penurias. Hacia más de cuatro meses que Nathanael no cobraba, y subsistía gracias a la habilidad de su esposa para crear magníficos bordados.
De recién casados, ella y Nathanael habían estado enfermos de amor y muy seguros del futuro; él pensaba hacerse rico como contratista y constructor. Pero el ascenso en el gremio de los carpinteros era lento y estaba en manos de comités de examen que estudiaban los proyectos sometidos a prueba como si cada trabajo estuviera destinado al Rey. Nathanael había pasado seis años como aprendiz de carpintero y el doble como oficial. En esos momentos debería haber sido aspirante a maestro carpintero, la clasificación profesional imprescindible para ser contratista. Sin embargo, el proceso de convertirse en maestro requería energías y prosperidad, y Nathanael estaba demasiado desalentado para intentarlo.
Sus vidas seguían girando en torno al gremio, pero ahora incluso les fallaba la Corporación de Carpinteros de Londres, ya que cada mañana Nathanael se presentaba en la cofradía y sólo comprobaba que no había trabajo.
En compañía de otros desesperados, buscaba evadirse a través de un brebaje que denominaban pigmento: un carpintero llevaba miel, otro unas pocas especias, y en la corporación siempre había una jarra de vino a mano.
Las esposas de los carpinteros le contaron a Agnes que, a menudo, uno de los hombres salía y regresaba con una mujer, que sus desocupados maridos se turnaban en medio de la embriaguez.
Pese a sus debilidades, Agnes no podía apartarse de Nathanael; estaba demasiado apegada a los deleites carnales. Él mantenía su vientre abultado, la llenaba con un hijo en cuanto se vaciaba, y cuando se acercaba la hora del parto evitaba el hogar. Su vida se ajustaba casi exactamente a las espantosas predicciones que hizo su padre cuando, preñada ya de Rob J., contrajo matrimonio con el joven carpintero que se había trasladado a Watford para colaborar en la construcción del granero de los vecinos. Su padre había echado las culpas a su instrucción, diciendo que la educación llenaba a la mujer de desatinos lascivos.
Su padre había sido propietario de una pequeña granja, que le fue dada por Ethelred de Wessex en lugar de la paga por sus servicios militares. Fue el primer miembro de la familia Kemp que se convirtió en pequeño terrateniente. Walter Kemp hizo instruir a su hija con la esperanza de que contrajera matrimonio con un terrateniente, ya que a los propietarios de grandes fincas les resultaba práctico contar con una persona de confianza que supiera leer y sumar, y ¿por qué no una esposa? Se amargó al ver que su hija hacía un matrimonio humilde y de mujerzuela. El pobre ni siquiera pudo desheredarla. Cuando murió, su minúscula propiedad revertió a la Corona para cubrir impuestos atrasados.
Читать дальше