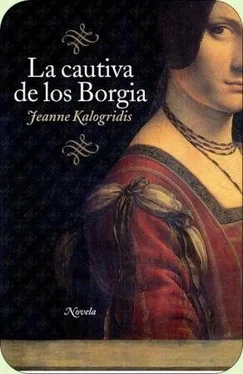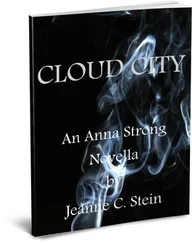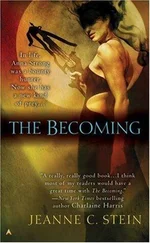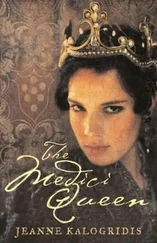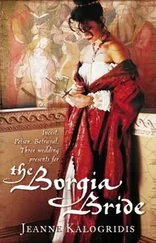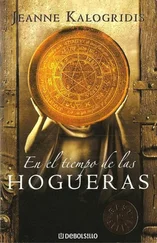Por primera vez, pensé en cuál sería el destino de todos nosotros después de la muerte de Rodrigo Borgia. Todo dependía de si César tenía la ocasión de erigirse como gobernante secular de Italia. Si lo hacía, Alfonso y yo seríamos apartados en el mejor de los casos, y asesinados en el peor; si no era así, entonces todo dependía de quién saldría elegido nuevo Papa en el consistorio de cardenales. Si tenía simpatías hacia Nápoles y España -y todo indicaba que las tendría-, entonces Alfonso podría retirarse con Lucrecia a Nápoles sin ningún temor, mientras que Jofre y yo podríamos regresar al principado de Squillace, que parecía mucho más deseable que nuestras actuales circunstancias. Además, César sería declarado persona non grata en Italia. Tendría que depender del favor del rey Luis para que le permitiese regresar junto a su esposa.
Confieso que, por primera vez en años, muchas veces me dirigí a Dios durante los días de la enfermedad del Papa; mis oraciones aquellas semanas fueron oscuras e interesadas.
«Por favor, si la muerte salva a Alfonso y al bebé, entonces llévate a Su Santidad ahora.»Alejandro, por supuesto, se recuperó muy pronto.
Dios me había desilusionado una vez más; pero pronto habló con vehemencia, de una manera inesperada.
El penúltimo día de junio -el día de San Pedro, que conmemoraba al primer Papa- Alejandro nos invitó a todos, incluido al pequeño Rodrigo, a visitarlo en sus aposentos.
Era un día de mucho calor, y había negros nubarrones que muy pronto ocultaron el cielo. El viento comenzó a soplar. Mientras nosotros -Lucrecia, Alfonso, Jofre y yo caminábamos con nuestras damas y asistentes desde el palacio hacia el Vaticano, una súbita racha de aire frío hizo que se me pusiera la carne de gallina en los brazos y el cuello; con ella llegó un fuerte trueno.
El pequeño Rodrigo -que entonces contaba ocho meses, y tenía fuerza y un buen tamaño para su edad- chilló aterrorizado ante el sonido, y se removió con tanto vigor en los brazos de su ama de cría que Alfonso tuvo que cogerlo. Apresuramos el paso, pero no logramos escapar del aguacero; una lluvia helada, acompañada de granizo, nos castigó mientras subíamos corriendo la escalinata del Vaticano. Alfonso ocultó la cabeza de su hijo debajo de sus brazos, y se encorvó, para protegerlo lo mejor que podía.
Empapados, pasamos por delante de los guardias y cruzamos las grandes puertas para buscar refugio en el vestíbulo. Mientras Alfonso sujetaba al bebé lloroso, Lucrecia y yo nos ocupamos del pequeño; utilizamos las mangas y los dobladillos de nuestras túnicas para secarlo.
Otro terrible trueno sacudió las pesadas puertas y el suelo debajo de nuestros pies; todos nos sobresaltamos, y el bebé comenzó a chillar con desesperación.
Alfonso y yo nos miramos asustados, al recordar los horrores que habíamos presenciado en Nápoles, y susurramos al mismo tiempo la palabra: «Cañones».
Por un instante, tuve la loca idea de que los franceses estaban atacando la ciudad; pero eso era imposible. Habríamos tenido alguna advertencia; hubiésemos recibido informes del avance de su ejército.
Entonces, desde las profundidades del edificio, escuchamos los frenéticos gritos de los hombres. Yo no entendía las palabras, pero la histeria se había desatado.
Lucrecia se volvió hacia el sonido y sus ojos se abrieron como platos.
– ¡Padre! -gritó, y luego se recogió las faldas y echó a correr.
La seguí, como hicieron Jofre y Alfonso, que antes devolvió su hijo a la niñera. Subimos los escalones de dos en dos; los hombres nos aventajaron, porque no tenían la traba de las largas faldas.
En el pasillo que llevaba a los aposentos privados de los Borgia, nos encontramos con una densa y oscura bruma que hacía arder los ojos y los pulmones; caminé detrás de Alfonso y Jofre, pero nos detuvimos con horrorizado asombro en la arcada que conducía a la Sala de la Fe, donde se suponía que Su Santidad nos esperaba sentado en el trono.
En el lugar donde había estado el trono solo había una pila de vigas de maderas, escombros y yeso, todo envuelto en una gran nube de polvo: se había desplomado el techo encima del trono, junto con las alfombras y los muebles que estaban en el piso superior.
Reconocí la alfombra y los muebles, porque los había visto muchas noches en la habitación de César. Sentí una punzada de perversa esperanza: si César y el Papa habían muerto, mis temores por mi familia y Nápoles habían terminado.
«¡Santo Padre!» «¡Santidad!» Los dos ayudantes del Papa, el chambelán Gasparre y el obispo de Padua, lo llamaban con desesperación mientras se inclinaban sobre los escombros e intentaban encontrar debajo de ellos señales de vida. Habían sido sus gritos los que habíamos oído, y ahora Lucrecia y Jofre añadieron sus voces.
– ¡Padre! ¡Padre, respondednos! ¿Estáis herido?
Ningún sonido llegó de la impresionante pila. Alfonso fue en busca de ayuda; regresó enseguida con media docena de trabajadores provistos con palas. Abracé a Lucrecia, que miraba asustada la pila, segura de que su padre había muerto; yo también lo creía y luchaba entre la culpa y el entusiasmo.
Muy pronto quedó claro que César no estaba en su aposento, porque no había rastro de él. Nada menos que tres pisos habían caído sobre el pontífice. La montaña de escombros era formidable; nos quedamos allí por espacio de una hora mientras los hombres trabajaban con denuedo bajo la dirección de Alfonso.
Por fin, Jofre, que cada vez estaba más desesperado, no pudo contenerse más.
– ¡Está muerto! -gritó-. ¡No puede haber ninguna esperanza! ¡Padre está muerto!
El chambelán Gasparre, otro hombre de emociones a flor de piel, repitió la frase mientras se retorcía las manos con desesperación.
– ¡El Santo Padre está muerto! ¡El Papa está muerto!
– ¡Silencio! -les ordenó Alfonso, con una dureza que no le conocía-. Silencio, o sumiréis a toda Roma en el caos.
No se equivocaba, debajo de nosotros sonaban las pisadas de los guardias papales que corrían para cerrar las entradas del Vaticano. También escuchábamos las voces de los sirvientes y los cardenales mientras repetían el grito.
«¡El Papa está muerto! ¡Su Santidad ha muerto!»
– Ven -le dije a Jofre, y lo aparté de los escombros-, Jofre, Lucrecia, ahora debéis ser fuertes y no aumentar la angustia de los demás.
– Es verdad -admitió Jofre en un tímido intento de reunir coraje; sujetó la mano de su hermana-. Ahora debemos confiar en Dios y en los trabajadores.
Los tres entrelazamos los brazos y nos obligamos a esperar en calma el resultado, sin hacer caso de los frenéticos sonidos en el piso inferior.
De vez en cuando, los hombres dejaban de cavar, y llamaban al Papa; no recibieron ninguna respuesta. Desde luego había muerto, me dije a mí misma. En mi mente, yo ya estaba de regreso en Squillace.
Después de una hora, consiguieron abrirse paso entre los escombros, lo suficiente para descubrir un borde de la capa dorada de Alejandro.
«¡Santo Padre! ¡Santidad!»Seguimos sin oír ningún ruido.
Pero Dios solo nos estaba haciendo una jugarreta. Al final, después de haber apartado los maderos y los tapices dorados, encontraron a Alejandro, cubierto de polvo, mudo de terror, sentado rígido en el trono, con sus enormes manos agarrando los brazos tallados de las sillas.
Los cortes y rasguños eran tan pequeños que ni siquiera pudimos verlos.
Gasparre lo condujo hasta su cama mientras Lucrecia llamaba al médico. Le practicó una sangría; solo tenía unas décimas de fiebre, pero no quería ver a nadie excepto a su hija y a César.
Se abrió una investigación. En un primer momento se habló de que un noble rebelde había lanzado una bala de cañón, pero en realidad había sido un rayo, combinado con un fuerte viento, lo que había derribado el techo. El azar quiso que César dejara sus habitaciones unos momentos antes.
Читать дальше