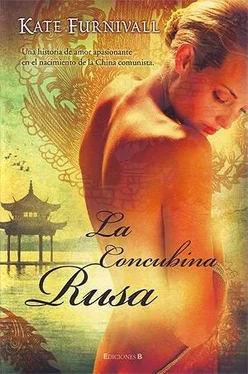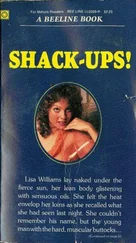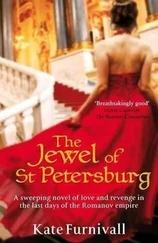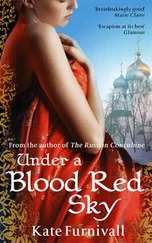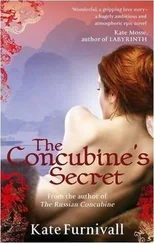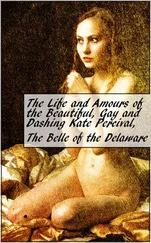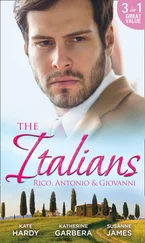Theo sabía que no era así como un inglés debía hablarle a otro un domingo por la mañana, con la familia ahí mismo, al otro lado de la ventana. Deberían estar charlando sobre caballos, criquet, coches, o sobre si la maldita Bolsa subía o bajaba en su país. O incluso sobre la nueva ley, la ley intolerable que el primer ministro Baldwin había aprobado, y según la cual se concedía el derecho a voto a las mujeres que tuvieran veintiún años o más, como si las mocosas de esa edad supieran algo de política. Pero ¿de drogas? No. Eso resultaba del todo inaceptable.
– Escúcheme bien, Mason. Escúcheme muy bien. Mi situación ha cambiado. Estoy cortando todos mis vínculos con Feng. Estoy harto de que me usen como cebo tanto usted como ese cabrón.
– Maldita sea, hombre. En este momento, usted sólo sirve como cebo. Mírese, pero si está temblando.
– Olvídese de eso. No me está escuchando, Mason. Le estoy diciendo que nuestro acuerdo ya no está vigente. No quiero saber nada más de los Serpientes Negras ni de su tráfico de opio. Fui un loco al aceptar involucrarme, ahora me doy cuenta. Usted me presionó en un momento en que…
– No, no me cuente cuentos. Usted quería el dinero.
– Quería proteger mi escuela.
– No se las dé de director de escuela, Willoughby. Baje a la tierra y mézclese con el resto de seres humanos. Detesto a la gente como usted. No es distinto del resto de nosotros, por más superior que usted se sienta por ser capaz de leer esa lengua profana y comprender ese galimatías santo de sus Confucios y sus Budas. Usted es tan materialista como los demás.
– Como usted, querrá decir.
Mason se echó a reír, encantado, como si acabaran de dedicarle un cumplido.
– Exacto. -Se pasó una mano por el pelo, echándoselo hacia atrás, satisfecho de sí mismo-. No sé por qué se pone así de pronto, pero será mejor que pare ahora mismo. Tranquilícese, hombre.
– Me alegro de que por fin entienda lo que le digo. Porque eso es precisamente lo que estoy haciendo, tranquilizarme. Ya no habrá más viajecitos por el río. Ya no habrá más pasta negra. Eso se ha terminado. Es un negocio asqueroso.
– Maldita sea, Willoughby. Los dos sabemos que ese cabrón chino no hará tratos conmigo a menos que usted participe.
– Mala suerte.
– No me amenace.
– No le amenazo. Le informo.
– Maldito necio. Me iré derecho a la policía, y antes de que vuelvan a darle sus temblores, ya estará metido en una celda repugnante.
– Mason, le aconsejo que no insista, que lo deje estar. Ya ha ganado bastante dinero hasta el momento. Se ha terminado. Acéptelo. Búsquese otra iniciativa y deje que esto termine ahora, como un caballero inglés.
Le extendió la mano, esforzándose por mantenerla quieta, sin temblores.
Mason se tomó su tiempo. Desplazaba la mirada del rostro de Theo a su mano extendida, una y otra vez.
– Váyase al infierno -soltó al fin, y salió a la terraza por el ventanal-. ¡Polly, Anthea! -gritó-. Tenemos que irnos. Quiero ver de qué es capaz mi caballo. -Se volvió para observar de nuevo a Theo, que seguía al otro lado del cristal, con ojos grises, implacables, pétreos-. Tal vez tenga que usar el látigo con él.
Theo habría querido matarlo. Ahí mismo, en ese preciso instante. Incluso se llevó la mano a la pequeña daga con mango de marfil que guardaba en la manga, y tuvo que recordarse a sí mismo que era el opio, o la falta de él, el que hablaba por su boca, el que deformaba sus pensamientos. Sabía que si daba unas cuantas pipadas conseguiría aplacar el estruendo infernal que poblaba su mente. Sólo una vez más, sólo una. Se alejó con un movimiento sincopado y avanzó por el salón. Pero al llegar al quicio de la puerta se detuvo, porque vio que Lydia Ivanova se encontraba sentada en el primer peldaño de la escalera, observándolo. No le gustó nada la expresión de sus ojos. La preocupación que vio en ellos.
Lo había oído todo.
– Por favor, Lydia, vamos.
– No.
– ¿Por qué no?
– Tu padre está esperando.
– Una miradita rápida.
– No, otro día.
– ¿Mañana?
– No.
– Oh, Lydia, por lo que más quieras, sólo te pido que me dejes ver tu dormitorio nuevo, no que abras la caja fuerte del señor Parker, ni nada por el estilo. ¿Por qué no quieres?
– Lo siento, Polly, pero no está ordenado.
– No seas tonta. Pero si sólo llevas veinticuatro horas en él.
– No, Polly, hoy no. Por favor, no insistas.
– ¿Qué te pasa, Lyd? Pareces…
– Estoy bien. ¿Te ha gustado coger a Sun Yat-sen en brazos?
– ¡Sí! Es precioso. A papá también le ha gustado.
– Tu padre te está llamando desde el coche.
Apenas asomado a la puerta, Theo esperó a que las muchachas se despidieran, cosa que hicieron con una ligera incomodidad. Pobres pajarillos. Blandos e inexpertos. No tenían ni idea de que la vida tenía por costumbre decapitarte cuando te distraías.
Su rostro. Era todo pómulos. La piel tan tensa sobre ellos que parecía a punto de rasgarse. Blanca como una almohada. Unas sombras hundidas, sucias, granates, alrededor de los ojos. Pero lo que más impresionaba a Lydia era la boca. La primera vez que lo vio, cuando él apareció en su vida de un salto, en aquel callejón; o más tarde, en la casa quemada, cuando le habló de que los comunistas eran los únicos capaces de liberar a China de la tiranía de su pasado feudal, su boca era carnosa, bien torneada, desbordante de energía vital. Y no sólo de energía -pensaba ella-, sino de una especie de fuerza interior. Una certeza. Eso ya no estaba. Sus labios, más que cualquier otra parte, estaban muertos.
Alargó la mano al instante para tocarlo. Tibio. Vivo. No estaba muerto.
Pero estaba algo más que tibio. Estaba caliente, muy caliente. Tendido en su cama.
Volvió a escurrir el paño en el cuenco de agua fresca. Olía raro. Eran las hierbas chinas. Para bajar la fiebre, para eso era para lo que el señor Theo le había dicho que servían, para refrescar la sangre. Con ternura, humedeció la frente de Chang An Lo, las sienes, el cuello, incluso la mancha negra que apenas sombreaba el cuero cabelludo. Sentía cierto orgullo al ver que ya estaba libre de piojos y de los demás bichos que hasta hacía poco la poblaban, y le gustaba acariciárselo.
Se sentó a su lado en una silla, y ahí se pasó todo el día. Cuando la luz de la ventana pasaba del gris claro a un tono más oscuro, oyó que la lluvia golpeaba los cristales, a ráfagas. Los colores se difuminaban en el dormitorio a medida que oscurecía, y ella seguía humedeciéndole las extremidades, el pecho, los afilados huesos de la pelvis, hasta estar convencida de que conocía aquel cuerpo casi tan bien como el suyo. La textura de la piel, la forma de las uñas de los pies. Aplicaba ungüentos chinos, raros, a las heridas, le cambiaba los vendajes y le daba de beber infusiones de hierbas medicinales, que con esfuerzo introducía entre sus labios cuarteados. Y no dejaba de hablarle. Le hablaba, le hablaba. En una ocasión llegó a reírse, a emitir una risa forzada con la que pretendía inundar sus oídos de vida y felicidad, para devolverle la energía perdida.
Pero él no abría los ojos, ni un parpadeo siquiera, y brazos y piernas seguían inertes, a pesar de que ella le había cambiado las vendas de las manos, y sabía que, al hacerlo, debía de haberle dolido horrores, en algún plano profundo de su ser, inaccesible para ella. Con todo, en ocasiones, su boca emitía ciertos sonidos. Susurros. Acallados y urgentes. Ella se inclinaba sobre él y pegaba la oreja, tanto que sentía su aliento débil y caliente en la piel, aunque ni así lograba entender lo que decía.
Читать дальше